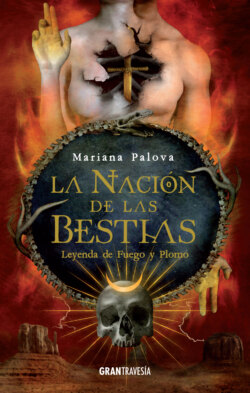Читать книгу La nación de las bestias. Leyenda de fuego y plomo - Mariana Palova - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 3
ОглавлениеNOSTALGIA
—Anda. Date prisa —me apresuró Nashua con un bufido, pero yo tenía tanto frío que ni siquiera me tomé la molestia de responderle.
Esa tarde, el pantano croaba a lo lejos y el viento comenzaba a soplar con más fuerza en el llano desnudo donde habíamos decidido acampar. No me estaba siendo nada fácil apilar la leña; el aliento invernal del páramo me mordía los huesos y la mirada burlona del moreno sobre mí, sentado cómodamente sobre un tronco caído, tampoco me facilitaba las cosas.
Me había mandado a preparar la fogata, pero yo no pensaba en otra cosa que no fuera matar a Tared por su brillante idea de enviarme solo con Nashua a pasar la noche a la intemperie.
“También es tu hermano, después de todo.”
Su idea de una hermandad ideal no me terminaba de convencer, pero no es que pudiese negarme, así que después de colocar la leña, construí un círculo con piedras grandes a su alrededor y me giré hacia el errante, quien me observaba con una media sonrisa burlona.
—Bueno, ¿esperas a que nos congelemos el trasero o qué? Enciéndela.
Saqué los fósforos y la yesca y durante casi diez minutos intenté prender la fogata, pero resultaba inútil. El viento apagaba el fuego cada vez y mis dedos estaban tan entumecidos que me costaba mucho siquiera sostener los malditos fósforos.
Nashua llevó los ojos hacia el cielo y se puso en pie de un movimiento.
—Sí que eres estúpido —dijo, para luego ir hacia mí y tumbar el círculo de piedra de una patada.
—¡Oye! —exclamé, indignado—. ¿Qué diablos te…?
—Escúchame bien, renacuajo —espetó. Echó las piedras y la leña a un lado y, con las manos desnudas, comenzó a cavar—. El viento sopla, el aire es frío y tu leña no durará mucho por más piedras que pongas a su alrededor; la corriente encontrará rendijas por donde colarse y será peor porque provocará el efecto de un silbato. Si estás en un páramo, en un desierto o en un sitio donde haya mucho viento, hacer una fogata sobre la superficie es una imbecilidad. Pero si cavas un agujero y colocas tu fogata allí dentro, tal vez puedas mantenerla. ¿Me entiendes?
Abrí y cerré la boca como un idiota.
—Hum, sí. Eso creo —contesté por fin en voz baja. Me puse en cuclillas y observé con atención cómo terminaba de cavar y ponía la leña dentro. Encendió sin problemas la fogata y, poco a poco, ésta comenzó a avivarse.
Escondí mis puños en mi regazo para buscar un poco de calor, avergonzado de haber exhibido mi inexperiencia una vez más.
Humillado, no me atreví a acercar las manos al fuego a pesar de que me helaba. El calor era una de las poquísimas cosas que a veces echaba de menos de la India, así que siempre bastaban unos pocos grados menos para que me dieran ganas de revolcarme entre el carbón caliente.
—¿Qué diablos crees que haces? Mamá Tallulah me dará una tunda si te enfermas —bufó Nashua de pronto. Ante mi estupefacción, tomó mis manos y las acercó a la fogata.
Creo que me quedé inmóvil varios segundos, sin respirar. Parpadeé más veces de las que pude contar y el calor me inundó con rapidez, pero no a causa del fuego. Eran sus manos tibias manchadas de tierra que sostenían las mías frente a las llamas. Eran sus ojos que se negaban a fijarse en mí, pero que parecían complacidos al ver que mis dedos empezaban a calentarse.
Era extraño, casi antinatural, poder vislumbrar esa pizca de preocupación en su mirada oscura.
Siempre me pregunté por qué a Nashua le costaba tanto ser gentil, qué era aquello que lo tenía siempre tan molesto y le impedía comportarse como una persona normal.
Él jamás me dirigía una palabra amable, pero a veces hacía cosas como éstas, cosas que le fastidiaban, pero que eran tan auténticas que me demostraban que, en el fondo, no se trataba de una mala persona. Que incluso, tal vez, yo le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Y para mí, eso era más que suficiente.
Pronto comprendí que el haber ido allí, a ese páramo desolado, no había sido una idea tan mala después de todo.
Dejo caer mi mochila contra un largo muro de piedra y me lanzo a recoger algunas plantas rodadoras. Una vez que me he espinado con ellas más de lo que debería, meto la improvisada leña en un agujero que he cavado en el suelo, tal como me enseñó Nashua.
A pesar de que estoy sudado de arriba abajo, sé que la temperatura no tardará en descender, así que acuno un poco de hierba seca entre mis manos y soplo sobre ella despacio hasta que brota una delicada voluta de humo. En un parpadear se convierte en una llama. La meto en el agujero y el fuego se extiende poco a poco para convertirse en una pequeña fogata.
La lumbre pinta un suave perímetro de luz anaranjada a mi alrededor, mientras el azul oscuro y violeta del cielo se mezcla con el fuego en un vaivén de colores que me permite, por fin, relajarme un poco.
Pero en cuanto recargo la espalda contra el muro, todos mis huesos reclaman al unísono. Al diablo con mi anhelada noche en una cama en verdad.
Rendido, abro mi mochila y saco mi viejo morral, del cual extraigo el libro rojo de Laurele para anotar lo ocurrido en el motel:
29 de julio. Lunes…
Al llegar al lugar esta mañana, desesperado por haber acampado a la intemperie durante más de dos semanas, lo primero que sentí fue la presencia de un portal hacia el plano medio en una de las habitaciones. Como buen idiota escogí el cuarto donde se encontraba el vínculo con el fin de deshacerme de él, y así dormir con la seguridad de que nada me asaltaría por la noche. Mi error fue creer que dicho portal era la puerta del baño, por lo que desatornillarla para evitar que algo cruzara a través de ella me pareció la solución más acertada. Lástima que ignoré mi instinto, porque aun después de haber retirado la puerta, me parecía sentir que la inquietud persistía en el ambiente.
Modificar físicamente los portales que conducen al plano medio —tumbar arcos, quitar puertas o romper ventanas— siempre me es suficiente para destruirlos, pero nunca me había topado con uno que fuese un espejo. Tal vez, la idea resultaba tan delirante que no se me pasó por la cabeza.
Por suerte, esta vez sólo fui visitado por un fantasma, un espíritu de una practicante de vudú que debió haber viajado bastante para encontrarme.
Anoto al lado de la descripción de la mujer un número nueve que significa, según la numerología vudú, un aborto inducido: la posible causa de su muerte. Continúo:
Y aunque la llegada de la pobre mujer provocó que me echasen del motel, agradezco a los Loas que ella haya sido lo único que haya podido alcanzarme hoy. De lo contrario, estoy seguro de que habría tenido que pagar un precio muy alto por mi error…
Dejo de escribir y sonrío con ironía. Hoy, gracias al aumento de mi magia, tengo más capacidad que nunca para ver fantasmas o espíritus, pero todos, hasta mis pesadillas, siempre huyen de mí, y tengo la bien fundamentada sospecha de que es gracias al monstruo de hueso que llevo dentro. Pero los que fueron adeptos de Barón Samedi en vida suelen seguir un patrón distinto: la lengua que le arranqué al Loa parece atraerlos como polillas a la luz, lo cual hace que me persigan incansables, muy a pesar de que entren en pánico al darse cuenta de que no soy más que un impostor.
A mi mente acude también Laurele, pero no me molesto en escribir sobre ella, porque sé que lo único que vi esta noche fue una alucinación… un recuerdo. El insistente fantasma de esa mujer yace sólo en mi memoria y en la culpa que cargo en hombros.
Miro a mi alrededor y el desierto parece devolverme la mirada, tan vacío, tan enorme e inhóspito que podría ser la única persona en muchos kilómetros a la redonda.
Cierro el libro y lo abrazo contra mi pecho para contemplar el fuego, tal cual solía hacer Johanna con el libro de las generaciones cuando nos reuníamos por las noches en la reserva; intento ver si con este gesto logro sentirme un poco menos… solo.
Cinco meses. Han pasado casi cinco meses desde que escapé de Nueva Orleans; desde que comencé a cruzar el país y aprendí a sobrevivir por mi cuenta en los bosques, en los desiertos y en las frías ciudades de concreto. He pasado tanta hambre, tanto dolor y he sufrido una soledad tal que me he convertido en una persona muy diferente de aquel Elisse que alguna vez vivió en el seno de Comus Bayou: un chico que se ha visto forzado a abandonar hasta su propio nombre con tal de pasar desapercibido.
Con tal de que el mundo se olvide de mí.
Siento el roce de las montañas de caparazones rojos a mi alrededor, ocultas entre las sombras como gigantes dormidos; contemplo el cielo salpicado de constelaciones y estrellas fugaces que nadan en la vía láctea; escucho el crepitar de la hierba al quemarse, a los insectos recitar canciones en las sombras y, muy en el horizonte, el aullido de un coyote.
Mis recuerdos palpitan, tan preciados y, a la vez, tan dolorosos. Aprieto mis labios y lucho con todas mis fuerzas para que no se me escape un suspiro de nostalgia.
Lejos de casa. Tan lejos de ellos. Tan lejos… de él.
Una sombra de incertidumbre comienza a comerme desde dentro; a encarnarse en mis huesos como un soplo frío que me hiela las venas. Cierro los ojos, aprieto más el libro y tiemblo de pies a cabeza.
La escucho. Escucho la voz del monstruo dentro de mí una vez más, crece desde el fondo de mi caja torácica para expandirse hasta mis oídos y retumbar como un tambor brutal y poderoso. Esa voz conformada por cientos de otras voces que amenaza con enloquecerme, con obligarme a destrozar todo lo que tenga en frente con tal de acallar sus gritos sedientos de sangre.
Los susurros empiezan a brotar de los poros de mi piel. Su espantosa presencia lucha por poseerme. La nostalgia amenaza con volverse rabia, el dolor se torna inevitable…
“Aquí estoy para ti. Siempre.”
La dulce voz de mamá Tallulah ulula en mis recuerdos y me cubre como un manto de niebla; la memoria de la lechuza blanca me abraza bajo las estrellas mientras las voces espectrales desaparecen en el fondo de mis entrañas.
Tiemblo aliviado, y mis ojos ruegan por que les permita humedecerse, pero aguanto más.
Un poco más.
Hojeo el libro rojo y extraigo el sobre con la foto de papá. Mi pulgar enguantado se desliza con suavidad sobre el borde del papel, con el deseo de que este roce se convierta en un susurro de mi corazón que sea capaz de llegar hasta sus oídos.
—Lo siento —digo con la voz entrecortada—. Dejarte ir ha sido… lo más difícil que he tenido que hacer.
Pensé muchas veces que tal vez papá pudiese saber lo que pasaba, los motivos por los cuales soy perseguido, pero ¿cómo habría podido saber él que yo era un errante, un contemplasombras, si sólo era un bebé cuando me dejó en el monasterio? Y de haberlo sabido, ¿acaso intentó alejarme de lo que me deparaba Nueva Orleans? ¿Me arrojé directamente a aquello por lo cual me dejó en un lugar tan remoto como el Tíbet?
Pero lo más importante de todo: ¿sería yo capaz de arriesgar la vida de mi padre por descubrir la verdad?
La respuesta era demasiado evidente.
Guardo de nuevo aquella foto y el libro rojo en el morral. Mis recuerdos parecen ser la única cosa en el mundo que puede protegerme de las voces del monstruo que se esconde en mi interior, pero, a la vez, me han enseñado que estar cerca de las personas que amo es lo último que puedo permitirme.
Sé que tal vez parezca que me estoy comportando como un tonto, como un absurdo cliché de héroe que tiene que alejarse de sus seres queridos para protegerlos, pero la verdad es que resulta muy difícil comprender el tremendo sacrificio que implica dejar a quienes amas; y yo haría lo que fuese por Comus Bayou, incluso tomar decisiones que me hicieran parecer egoísta y estúpido, así que si podía conseguir que ellos se mantuviesen con vida a costa de eso, entonces ya no importaría lo que ellos pudiesen pensar de mí.
No cuando mi familia, lo único importante en realidad, estaba ya a salvo.
Una corriente, ahora más fría, me roza las mejillas y me aparta de mis pensamientos. Me retiro el guante por fin y avivo un poco el calor de la fogata, dirijo la mano hacia las llamas para intensificar su fulgor con apenas un murmullo de mis labios.
Sonrío complacido al ver cómo el fuego crece, se revuelve y lame mis dedos descarnados como si se tratase de una criatura dócil y viva, atenta a mi voluntad; una tremenda casualidad, puesto que gracias a la lengua de Samedi soy capaz de manipular el fuego, el único elemento que parece traer a la vida al monstruo que yace dentro de mí.
Escucho el aullido de nuevo y sacudo la cabeza para desvanecer el veneno de mis pensamientos, para reemplazarlo con la dulce melancolía del hogar.
En este paraje salvaje y lejano del indomable desierto de Utah, por fin me siento un poco cerca de casa, porque aquí, donde el hombre no ha pisoteado aún el instinto ni cubierto los cielos de luces artificiales, todo me recuerda a ellos. A mi familia.
Y para mí, eso es lo más cercano a la felicidad.
Demasiado cansado para instalar la tienda de campaña, me pongo el guante, saco de la mochila mi bolsa de dormir y me introduzco en ella con todo y botas, consciente de que no sé cuándo tendré que echar a correr de nuevo.
Uso mi morral de almohada y, después de unos minutos y arrullado por el crepitar de las llamas, empiezo a adormecerme.
Cierro la bolsa de dormir desde dentro y hago un capullo a mi alrededor. A pesar de la tranquilidad del cielo y la austeridad del paisaje, no me atrevo a asegurar que voy a dormir solo, ya que en la ausencia de la vida, en las pequeñas madrigueras cavadas en el interior de la tierra, entre las ramas de los matorrales y en el movimiento más suave oculto en la oscuridad… siempre siento que hay alguien observándome.