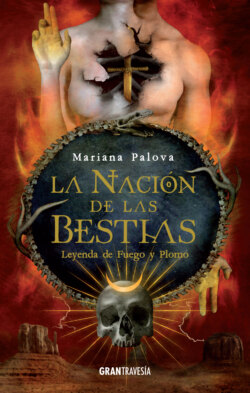Читать книгу La nación de las bestias. Leyenda de fuego y plomo - Mariana Palova - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 11
ОглавлениеPRÓFUGO
Llevo sentado en el filo de la cama casi diez minutos, mientras la pintura que tengo frente a mí, tan grande que podría tener el tamaño de una puerta, comienza a cubrirse con el tenue humo de mi tercer cigarro.
Es un hombre en pie y con una sola ala, blanca y emplumada, en el lado derecho de su espalda. Está desnudo, con el cuerpo rojo y la cara dorada. A sus pies tiene un dragón negro que pareciera querer morderle el tobillo, mientras que en su brazo derecho sostiene un sol. Su cabeza está rodeada por un halo dorado y resplandeciente.
Pero creo que lo más extraño no es su simbología incomprensible, sino que el flanco izquierdo de su cuerpo no exhibe más que una silueta diluida, como si el artista no hubiese terminado la obra.
Me levanto y me acerco a la pared. A ambos lados del cuadro hay montadas varias estanterías llenas de Biblias y Nuevos Testamentos de todo tipo, desde católicos hasta apócrifos, repletos de marcadores y papeles que sobresalen de los lomos.
Y con todo y la rareza de aquello, el tapiz rojo detrás de las estanterías es lo que más me llama la atención, el cual parece cubrir todas las paredes de la casa. Levanto la mano y lo acaricio con mi dedo cubierto de cuero; hace rato creí que estaba decorado con un patrón de franjas oscuras, de diversos tamaños y grosores, pero ahora entiendo que en realidad son una especie de ranuras o líneas que parecen haber sido grabadas sobre el tapiz y el concreto con alguna punta afilada.
Diría que es una decoración rarísima, pero no lo es tanto si consideramos que sólo cruzar la galería del piso superior es todo un espectáculo, porque hacia donde se mire hay soles y lunas con caras humanas, ángeles regordetes que soplan sobre calderos, dragones metidos en probetas, manos con ojos que parecen seguirte adondequiera…
Si Jocelyn Blake, madre de Adam, tiene la intención de espantar a todo aquel que tenga la osadía de permanecer aquí, seguramente lo logra. Ni qué decir del calor infernal que parece persistir en toda la casa.
Doy un suspiro y voy de vuelta a la cama, para luego recostarme y mirar hacia el alto techo de la habitación. Cuatro hombres pintados en el concreto me contemplan, uno en cada esquina. Llevan túnicas, una aureola dorada alrededor de sus cabezas y todos sostienen un libro abierto.
No sé mucho de arte, pero me da la sensación de que son el tipo de pinturas que podrías encontrarte en una iglesia y, para ser sincero, me parecen tan escalofriantes como cualquier luna con ojos.
—¡Por Dios! ¿Te preocupa beber alcohol, pero no tienes problema en fumar como una chimenea? —exclama Adam mientras entra al cuarto intempestivamente y da manotazos a su alrededor—. ¡Puaj! De haber sabido que planeabas matarte de cáncer, no te habría conseguido esa cajetilla.
Me siento sobre la cama y contesto echándole humo en la cara. Él ríe y me llama cerdo mientras aplasto el cigarro en un cenicero que he puesto sobre la colcha.
—Oye, tumor andante, mi madre pregunta si ya estás listo.
—¿Yo? Si eres tú el que se ha estado haciendo el tonto, ¡hace media hora que terminé de ducharme!
—Sí, bueno, di que nos demoramos por tu culpa, ¿de acuerdo?
En vez de contestarle, me pongo en pie y vuelvo a mirar hacia el techo, hacia las pinturas de aquellos hombres en las esquinas.
—¿Te agrada la decoración? —pregunta con un dejo de sonrisa.
—Será algo espeluznante dormir con esos tipos mirándome allá arriba.
—Esos tipos son los cuatro evangelistas bíblicos —dice—, así que dudo que les entusiasme mucho verte sin ropa —antes de que pueda replicar con sarcasmo, señala hacia mi guante marrón.—. Oye… ¿nunca te quitas eso?
La pregunta me toma desprevenido, porque es la primera vez que paso el tiempo suficiente con una persona para que perciba el detalle.
—No —respondo a la par que me rasco la nuca para ocultarlo de su vista—. Esto es…
Cierro la boca al ver que la mirada de Adam se ha clavado en mi pecho. Instantes después, desciende despacio por mi abdomen.
Cruzo los brazos frente a mí antes de que logre llegar más abajo.
—¿Qué rayos miras?
Adam reacciona con un sobresalto ante mi gruñido.
—¡Perdona, hombre! —exclama con las mejillas rojas como manzanas—. Es que te juro que en la librería no dudé ni un segundo de que fueses mujer. Me cuesta creer que no lo seas, eres tan… peculiar.
—Oye, no soy un maldito fenó…
—En verdad —interrumpe—, me alegra mucho que hayas decidido quedarte.
Enmudezco. No sé qué me pone más nervioso: comprobar que Adam ha heredado la poca sutileza de su madre o la forma en la que ha desviado la mirada hacia la pared al decir la última frase.
Carajo. Justo cuando empezaba a simpatizarme.
—Bueno —dice con una sonrisa, como si nada cuestionable hubiese sucedido—. Bajemos de una vez. Ya son casi las ocho y el jefe de policía no tardará en llegar a tomar tu declaración.
Al escuchar “jefe de policía” dejo el incómodo asunto en segundo plano. A estas alturas las autoridades de Nueva Orleans no deberían estar buscándome, al menos no para arrestarme pero, aun así, con la pésima suerte que tengo con los policías —pregúntenle al buen Hoffman—, preferiría no estar cerca de alguno de ellos.
Pero supongo que ahora mismo no tengo opción.
Resignado y con la única protección del nombre falso de mi lado, salimos de la habitación y nos dirigimos hacia la escalera.
En la segunda planta de la casa sólo hay cuatro habitaciones: la de invitados, situada a uno de los extremos del pasillo y tapizada con una alfombra roja; las habitaciones de Adam y de su madre, a lo largo del corredor; y, finalmente, una puerta al fondo que ha llamado mi atención por el grueso candado que la asegura.
Un relámpago retumba a lo lejos, por lo que bajamos deprisa por la escalera para encontrarnos con la señora Blake, sentada en el único sillón de la sala.
A pesar de que el calor es considerable, ella viste un atuendo negro hasta el cuello y exhibe la misma expresión neutral que parece ser su sello personal.
—Buenas noches, señora Blake —digo.
Ella vuelve la cabeza hacia nosotros casi de forma mecánica, como si hubiese estado absorta en algún pensamiento, e inclina la barbilla a modo de respuesta.
Adam está serio como una tumba, y el silencio se vuelve tan denso que, de no ser porque la veo frente a mí, juraría que la señora Blake ni siquiera está en la sala.
Es hasta incómodo lo poco que destaca su presencia.
—¿No te molesta estar aquí, Ezra? —la repentina pregunta de la mujer me hace respingar, y su tono de voz ha sido tan plano que incluso me ha costado percibir que me ha hecho una pregunta.
—Eh, no, para nada, señora Blake —miento—. Creo que su casa es muy… interesante.
—Me alegro. Casi todos los huéspedes que tenemos salen de aquí con el gesto torcido —dice—. Y, al parecer, la ropa que te hemos ofrecido también te ha ceñido a la medida, aunque tienes amplia la cadera y una cintura demasiado estrecha para ser de varón. ¿Tomas hormonas? ¿Piensas cambiar de sexo?
—No, señora —respondo con torpeza, incapaz de ocultar la profunda incomodidad que me ha causado su comentario—. Soy así por… genética.
—Ah, ya veo. Qué interesante rasgo corporal.
Una densa gota de sudor me recorre la espalda, porque ya no sé qué me incomoda más de la madre de Adam: las cosas que dice o la forma en la que las dice, tan metódica y formal, más como un estereotipo científico que otra cosa.
La aplastante tensión es disipada por unos pesados nudillos que golpean con fuerza la puerta principal de la casa. La señora Blake, a pesar de la urgencia del llamado, se toma su tiempo para levantarse e ir hacia la entrada. Y ni hablar de la lentitud con la que abre los tres gruesos pasadores de hierro que protegen la puerta.
Una alarma se enciende en mi interior al ver al hombre que entra en la casa, quien parece pisar con deliberada pesadez. Es alto, delgado y lleva la barba rasurada sobre su cuadrada mandíbula. El uniforme luce impecable, la pistola se engancha al cinturón, tiene los ojos azules y el cabello muy rubio cortado a la usanza militar; más que el jefe de policía de un pueblo perdido en el desierto montañoso de Utah, este hombre parece un soldado listo para ponerte una bala entre los ojos.
Se acerca a nosotros en silencio. Despacio, pasa de largo por Adam y su madre sin decir una sola palabra hasta cernirse frente a mí. Sus ojos bien abiertos me atraviesan como heladas estacas y el espíritu de una sonrisa parece dibujarse en su rostro.
—Por Dios, Adam —dice, sin apartar la vista de mí—. Sabía que tu gusto estaba empeorando, pero ¿qué diablos es esto?
Me quedo boquiabierto mientras el tipo me señala de arriba abajo con un movimiento de su mano.
—¿Perdone? —pregunto en voz baja, porque no sé si sentirme indignado o sorprendido ante la brusquedad del sujeto.
—¡Vaya! Tampoco parece muy listo, no en vano le han robado más de dos mil putos dólares en una tarde.
Cabrón.
La lógica me grita que no conviene enterrarle los nudillos en la cara a un policía, pero justo cuando estoy a punto de mandar al diablo el sentido común, el sujeto empieza a reír como si se le fuese la vida en ello.
—¡Pero si estoy bromeando, hombre! —la pinza de su mano se cierna sobre una de las mías, atrapándola con fuerza y agitándola de arriba abajo—. Me da gusto conocerte, muchacho. ¡Yo soy Malcolm Dallas, y estoy aquí para servirte!
La cocina, medio oculta tras un pasillo largo al fondo de la casa, está tan saturada de libros, frascos y pinturas que parece que nunca hubiésemos abandonado la sala. Inclusive el mismo tapiz rojo y extraño cubre todo el lugar, chamuscado por grasa y aceite quemados.
Aunque, al ver la estufa enterrada en más libros, algo me dice que toda esa suciedad no se debe precisamente a cocinar.
La enorme torre-chimenea ocupa un buen tramo de la pared, pero no parece tener una entrada para la leña. El calor es un poco menos estresante aquí gracias a la puerta corrediza de cristal que conduce a la terraza, y aun así…
—Me alegra que te haya gustado tu nueva mesa, nena —dice Dallas, y acaricia la coronilla de un cuervo disecado sobre el comedor abarrotado de libretas—. Valió cada centavo.
La señora Jocelyn asiente con la cabeza, impasible, mientras que Adam ha permanecido tieso como un cadáver desde que llegó el policía.
Los tres están sentados frente a mí, con el jefe en medio de los Blake; las voces de mi interior zumban despacio, alertas, mientras el hombre me mira con los ojos bien abiertos y garabatea en su pequeña libreta de bolsillo. No me ha quitado la mirada de encima durante todo lo que va de la noche, así que ahora mismo estoy con los nervios de punta.
Más allá de su desagradable personalidad, la presencia de este sujeto, a pesar de ser muy humana, casi insípida, me despierta mucha inquietud. Es como si tuviese ante mí una especie de depredador peligroso, sonriente y al acecho. Y esa mirada que me lanza no es de simple curiosidad, porque ésas las conozco bien. No, es como si me escrutara de una forma muy profunda, como si supiese que debajo de esta piel se esconde algo más que un desaliñado forastero.
—Empecemos, ¿te parece? —pregunta con una sonrisa, pero ni siquiera me da oportunidad de asentir—. ¿Cómo dices que te llamas, niño?
—Ezra.
—¿Ezra qué?
—Ezra Mason —intento responder con la mayor seguridad posible, usando el apellido que tomé prestado de un viajero inglés con quien compartí hostal en Colorado.
—¿En verdad? —pregunta, y la forma en la que ha levantado las comisuras de sus labios me da a entender que no se ha tragado la mentira—. ¿De dónde eres?
—Indiana, señor —intento que mis respuestas sean breves, porque una mentira mal sustentada podría acarrear problemas.
—¿Y qué haces tan lejos de allá? ¿No estudias o algo parecido?
Para este punto, Dallas ha posado los codos sobre la madera y ha dejado la libreta en la mesa, cosa que me provoca un desagradable calor en la espalda. Es obvio que esto no se trata del robo de dinero.
—Estoy de año sabático, voy de paso. Me gusta viajar —me encojo de hombros para verme lo más tranquilo posible, a pesar de que he empezado a sudar de forma copiosa.
—¿Y por qué pareces una niñita? Eres maricón, ¿verdad?
Vaya. Así que Malcolm Dallas es de ese tipo.
—Si se refiere a que luzco como se me da la gana sin miedo a que un tipo de hombría dudosa venga a amenazarme, entonces sí, señor Dallas, soy maricón.
El tipo entrecierra la mirada como si le hubiese escupido en la cara. Dallas no es el primer imbécil con el que he tenido que enfrentarme, así que ya estoy bastante curtido en el arte de, por lo menos, joderlos donde más les duele.
—Vaya. Sí que tienes una gran boca —dice con los dientes apretados—. ¿Entiendes que ahora mismo podría rompértela con la culata de mi pistola?
Un lado oscuro dentro de mí, que nada tiene que ver con mis voces, desea que este hombre lo haga. Que me ataque para así tener un buen motivo para reventar su cráneo contra la mesa.
Tuerzo una de las comisuras de mis labios y me inclino un poco hacia delante.
—Inténtelo.
Las venas en su cuello se le hinchan. Adam parece desesperado por decir algo, pero, en cambio, sólo tiembla como un conejo asustado sobre su silla.
De pronto, la voz insípida de la señora Blake corta la tensión como un cuchillo.
—Jefe Dallas, compórtese —ella apaga su cigarro sobre la tapa de un libro, sin molestarse en mirar al policía—. Actúa como un animal.
—¡Sólo juego con el chico, preciosa! —exclama—. Pero está bien. Lo dejaré en paz sólo porque tú me lo pides.
Puedo ver cómo él acaricia, sin ninguna discreción, el muslo de la señora Blake bajo la mesa; me sentiría enfermo de no ser porque ella no parece incómoda con ello.
De hecho, ella no parece sentir en absoluto.
—Ya basta, Dallas —dice Adam sin atreverse a levantar la mirada—. No deberías meterte con cada persona que traemos a la casa.
—Calma, hijo —replica el jefe de policía—. Sabes bien que hoy un loco se las arregló para explotar un vehículo cerca de aquí, debo estar alerta. Yo sólo quiero proteger a tu madre. Y a ti, por supuesto. Y mira, hasta te traje algo bonito.
Dallas saca un papel doblado del bolsillo de su camisa. Estira tanto la sonrisa como el brazo para dárselo a Adam, quien ni siquiera parece tener ánimos para hacer otra cosa que guardárselo en el pantalón. Después, el desagradable tipo rodea los hombros del chico con una especie de afecto paternal.
El gesto me resulta perturbador.
—¿Alguien hizo estallar un coche hoy? —pregunto—. ¿No habrá sido el mismo vagabundo que robó mi dinero?
La sonrisa de Dallas se torna rígida.
—Sí, podría ser. Los forasteros tienden a causar muchos problemas, ¿verdad?
Esta vez, ni siquiera me tomo la molestia de contestar a su provocación.
—No hace falta que me cuides —murmura Adam de pronto. El chico, incómodo, se acaricia el reloj de la muñeca, pero sin el valor de quitarse el brazo de Dallas de encima.
—¡Pero si eso ya lo sé! —exclama el policía con una carcajada—. Eres un chico fuerte y atractivo, todo un buen semental. ¿No fuiste de cacería hoy a la ciudad? ¡Hace meses que no traes una lindura al pueblo!
El chico termina por palidecer ante sus grotescas palabras, y más ante mi estupefacta mirada. No es tanto por saber que ése es el motivo por el cual iba tan bien vestido hoy, sino porque el cuadro que está frente a mí se ha vuelto insoportable: un hombre tan repugnante como Malcolm Dallas encajando sus sucias garras en los Blake, como si fuese una especie de jabalí dejando su marca.
Las voces se convierten en gritos dentro de mí.
—¿Quiere quitarle las manos de encima a Adam? Es asqueroso —digo sin más.
Un silencio brutal se apodera de la habitación, uno que logra, por fin, que Jocelyn me observe con interés. Y no es la mirada de incredulidad del jefe de policía lo que más me impacta. Es la certeza de que meses atrás tan sólo habría esperado el momento en el que toda la situación terminase para poder consolar a Adam. Porque apenas unos meses atrás, un hombre como Malcolm Dallas me habría intimidado igual que lo hace con ese pobre chico.
Pero yo ya no soy así. Ese Elisse ya no existe.
Antes de que cualquier otra cosa suceda, el denso silencio es interrumpido de pronto por un estruendoso timbre musical. El jefe retira su brazo de Adam sin quitarme la mirada de encima, y saca un teléfono de su bolsillo.
—Jefe Dallas…
Una voz alcanza a oírse pero no se entiende, entonces el rostro de Dallas se contorsiona gravemente. Su cuello adquiere un rojo intenso.
—¿Dónde carajo estabas, imbécil? —Dallas, en apenas un instante, recupera toda su bestialidad y se levanta de un movimiento, con tanta fuerza que hace temblar la pesada mesa de madera—. ¡La próxima vez que vuelvas a ignorar mi llamada, voy a rellenarte el culo de plomo!
El jefe se lanza como un pesado toro hacia la salida de la cocina. Y, a los pocos segundos, escuchamos que la puerta es abierta y cerrada con una violencia innecesaria.
Los hombros de Adam se relajan al instante, pero yo aún soy incapaz de exhalar el aire en mis pulmones.
La señal es clara. Debo encontrar la forma de salir de este lugar lo más pronto posible, porque ya no sé qué me inquieta más: la furia irracional de Malcolm Dallas o la forma en la que la rígida mirada de Jocelyn Blake se fija ahora en mi pecho.