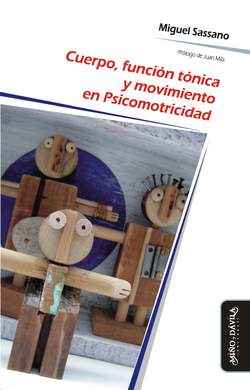Читать книгу Cuerpo, función tónica y movimiento en Psicomotricidad - Miguel Sassano - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La sincinesia
ОглавлениеOtra de las características muy significativas entre las alteraciones tónicas es la presencia de sincinesias, entendiendo por ellas a “movimientos parásitos caracterizados por la contracción involuntaria de un grupo muscular” (Coste, 1979). Proviene del griego syn, que significa con, y kínesis, entendida como movimiento.
Una de las consecuencias habituales de las sincinesias es la acentuación de la participación de los miembros superiores en los movimientos alternativos de miembros inferiores en la marcha, el origen ancestral y la significación verdadera. “Estos movimientos de los brazos representan, en efecto, en los movimientos de la marcha humana, las reliquias del paso cuadrúpedo de la locomoción de los ancestros y es interesante reencontrarlas más marcadas en los niños, en los débiles y los desequilibrados motores” (Ajuriaguerra, 1993).
La sincinesia analizada en su mecanismo y su semiología puede ser provocada, en el estado normal, en la mayoría de los sujetos en ocasiones de esfuerzos enérgicos. Es el grado en rapidez de aparición, la intensidad y la difusión del fenómeno.
Las sincinesias son movimientos parásitos, caracterizados por la contracción involuntaria de un grupo muscular. Según la clasificación de Ajuriaguerra y Stambak (Coste, 1979), en la práctica se presentan dos tipos de sincinesias: a) las llamadas sincinesias de difusión tónica, que resultan evidentes por la rigidez de una parte del cuerpo o de la totalidad de éste. En algunos individuos, pueden persistir hasta más allá de los 12 años y en otros no desaparecer. Dupré relacionó estas sincinesias con signos de debilidad motriz y con un retraso más o menos importante del desarrollo psicomotor; y b) las sincinesias de difusión tónico-cinética o imitativas, con las que el niño ve cómo su gesto se desdobla, con una intensidad menor en el hemisferio opuesto, imitando el movimiento. La prueba de las marionetas en el balance psicomotor refleja esta ausencia de independencia debida a la maduración neuromotriz. Este tipo de sincinesia comienza a atenuarse desde los 9 años y desaparece después de los doce.
La conjunción del desarrollo afectivo y emocional, de la orientación del gesto y el desarrollo del lenguaje desempeñan un papel importante en la adquisición psicomotriz de la independencia de movimientos.
Ajuriaguerra y Stambak han comprobado que niños de seis, siete y ocho años forman un primer grupo con importantes sincinesias, pero con importantes diferencias entre los de idéntica edad. Entre los nueve y los diez años, aun habiendo sincinesias, son claramente menos acusadas y es menor la dispersión de resultados. A partir de los doce años los niños prácticamente no presentan sincinesias. Estudiando comparativamente las sincinesias tónicas y las tónico-cinéticas, los autores han mostrado que la desaparición de estas últimas se efectúan progresivamente con el crecimiento. En cuanto a las primeras, la evolución es prácticamente nula entre los seis y los diez años, disminuye muy poco y los índices de dispersión son muy importantes en todo momento. A los doce, mientras las sincinesias imitativas son muy poco numerosas, en el 64% de individuos todavía hay ligeras difusiones tónicas. “El estudio genético pone bien a las claras que no tienen idéntico significado ambas sincinesias. Las sincinesias tónico-cinéticas parecen estrechamente relacionadas con los sucesivos estadios genéticos. Desaparecen poco a poco con la evolución, mientras que las tónicas parecen independientes del factor evolución; existen en todo momento en cierto número de individuos. Con frecuencia las tónicas se asocian a la paratonía; provocan tensiones tónicas siempre propicias a la difusión del movimiento. La distribución del tono en los diversos segmentos forma un todo, un conjunto formado por partes interdependientes” (Ajuriaguerra, 1993).
Según Coste (1979), la interpretación de Guilmain es sensiblemente diferente. Para él, se trata de un fenómeno único, que se manifiesta por perturbaciones con movimientos inútiles simétricos hasta los 12 años, que acaban desapareciendo. Las respuestas tónicas inapropiadas (hetero-cinesias) y que afectan a cualquier parte del cuerpo, dependen de las condiciones de la acción (fatigabilidad, rapidez, atención) y de la estructuración madurativa del sujeto. A veces persisten durante toda la vida, en forma de ecocinesias.
En terapia psicomotriz, los juegos de coordinación y de disociación ayudan al sujeto a adquirir un buen control tónico-motor. La toma de consciencia en el sentido de una actividad corporal diferenciada, ayuda a luchar contra las sincinesias. En relajación de niños, el doctor Bergés observa una persistencia de sincinesias, que se atenúan más tardíamente a lo largo de la cura que los trastornos paratónicos, que resultan más fáciles de controlar con una descontracción generalizada del propio cuerpo.
“Si las sincinesias de imitación persisten más allá de cierta edad, señalan en alguna forma el retraso motor (que constataremos también en otras pruebas). Por su parte, la difusión tónica parece estar mucho más ligada al estado tónico de base y encontrarse especialmente en relación con el estado de atención ligado a las reacciones afectivas y emocionales” (Bucher, 1976, citado por Coste, 1979).
En el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial (1985) se menciona que la sincinesia es la “capacidad de evocar un movimiento en un grupo muscular distante mediante la actividad propositiva o involuntaria de otro grupo de músculos. Son conocidas las sincinesias de imitación, que consisten en la reproducción en un miembro contralateral de la actividad propositiva que se efectúa con el otro miembro”.
En un sisterna nervioso inmaduro son frecuentes las sincinesias sin que sean patológicas, por ejemplo el niño que saca la lengua mientras intenta escribir. En los enfermos neurológicos se aprecian frecuentemente, tal cual es el caso de la elevación del brazo paralizado de un hemipléjico que bosteza. Son movimientos agregados, sin propósito, generalmente inconcientes, que se pueden asociar a un movimiento intencional. Son fenómenos fisiológicos y, en realidad, naturales en el desarrollo del niño, cuyo número e intensidad disminuye con la maduración.
La anormalidad surge de su exageración, o bien de su persistencia o reaparición fuera de la edad habitual, e incluso, en algunas ocasiones, de su ausencia. Para Dupré es indicio, como ya dijéramos, junto con las paratonías, de un retraso en el desarrollo psicomotor y signo de debilidad motriz. Según Macagno et al. (1998: 138), N. Fejerman (1988) las clasifica:
a) Según su evolución
- permanentes (por ejemplo el movimiento de los brazos al andar);
- de evolución (que desaparecen con la edad);
- ocasionales (que aparecen en ciertas condiciones de atención como el ejemplo de la lengua al realizar con las manos movimientos que requieran gran concentración).
b) Según su forma:
- de imitación (que reproducen en la extremidad contralateral el movimiento voluntario);
- axiales (movimientos linguales o de la boca ante acciones de las extremidades).
Por ello “es posible intervenir en la educación de estos problemas utilizando la voluntad para llegar progresivamente a la resolución muscular. De la misma manera, la intervención dirigida de la conciencia del niño puede conducirle al control de las contracciones musculares, incluso cuando la insuficiente maduración nerviosa ha dejado subsistir ciertos movimientos parásitos. Aquellas actividades que conducen al niño a la percepción y control en todos los casos, hacer desaparecer estas alteraciones” (Vayer, 1974).
Veamos ahora la conjunción del débil motor paratónico y sincinético. Según Ajuriaguerra (1993) se nos muestra en su forma limitada, demasiado estrecha en movimiento y tiempo; aparece como espectador del movimiento de las cosas. Los esquemas motores con que participamos en la acción de los demás no llegan a adquirir en él la forma de esquemas dinámicos. Algunos superan la no participación de su cuerpo mediante representaciones espaciales justas, pero incomprensiblemente asimiladas. Se producen aparentes desplazamientos sin que el cuerpo siga el movimiento. El pensamiento se desplaza en un espacio en donde queda retenido el cuerpo representado. Al no concordar la forma dinámica del cuerpo y la estructura del espacio representado, aun viendo su finalidad y siendo posible su impulso, el movimiento no tendrá la elasticidad de lo perfectamente acabado y parecerá una incompleta desautomatización en la línea del movimiento continuo. Para nosotros, continúa,
“en la infancia existen el tiempo y el espacio como movimiento o desplazamiento; el cuerpo anda o se detiene, gozando al superar el obstáculo que le sale al encuentro. La agilidad del cuerpo gusta de la resistencia externa, pero la aportación apetitiva se integra de diversos modos, en el débil motor, según su propia resistencia. El necesario narcisismo es vivido como una satisfacción en la debilidad y en la coacción de la paratonía. El cuerpo encerrado en los límites de su propia acción pierde su calma por efecto de los movimientos sincinéticos que le impiden actuar de manera ordenada. El paratónico sincinético parece combatir en dos frentes: la necesidad de vencer el obstáculo, de mover su masa, y la búsqueda de un freno para sus movimientos involuntarios. Si bien en realidad parece vivir esta lucha, los hechos nos muestran que una situación aparentemente antinómica como ésta (totalmente coherente en la fase temprana del desarrollo) puede alterarse al modificarse algunos de sus aspectos, por ejemplo la relajación del fondo tónico” (Ajuriaguerra, 1993).