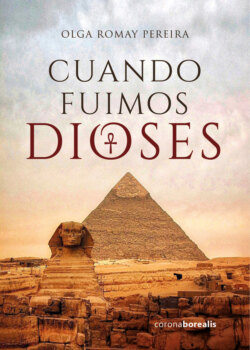Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 10
Capítulo 4:
Pérdicas, el general ambicioso
ОглавлениеDespués de ver al rey, Thais abandonó el palacio y los diádocos acudieron al lecho de Alejandro buscando una palabra: el nombre de su sucesor. Ptolomeo recordó cómo esos mismos generales habían rodeado a Alejandro proclamándole rey trece años atrás. En sus pupilas aún estaba grabada la imagen del entonces príncipe Alejandro en el teatro de Egas, ante el cadáver de su padre Filipo que yacía asesinado en el suelo. El tiempo y los hombres no volverían a ser los mismos.
―Os oye, pero tal vez no os entienda ―dijo el médico egipcio. Al escuchar las palabras, Ptolomeo despertó de su ensoñación.
Ni Ptolomeo, ni el médico podrían impedir que el moribundo fuese acosado hasta la extenuación. Sabía lo que ocurriría a partir de aquel instante: los generales obligarían a arrancar un testamento a Alejandro. Acelerarían su muerte con sus alientos corrompidos por la ambición.
Sucedió entonces que Pérdicas apartó al eunuco de la cabecera de la cama y se aproximó a los labios abiertos del rey macedonio.
―Dime quién será tu sucesor. Ha llegado el momento de tomar la decisión.
Los labios agrietados del macedonio no se movieron. Sus ojos, sin embargo, giraron en una danza borracha, propia de un hombre que está a punto de desmayarse. Las pupilas del moribundo parecían brillar con una luz interior.
Uno de sus ojos, el azul, puesto que cada uno era de color distinto, adquirió la tonalidad del cielo al amanecer. La sangre había invadido la mácula con pequeños filamentos como si los rayos de un sol malvado atravesasen el globo ocular. El otro ojo, el de tonalidad verde, vivía una agonía tranquila, e incluso podía decirse que la mitad izquierda de su mirada transmitía cierta mansedumbre, aceptando su trágico final.
Pérdicas fingió que Alejandro le hablaba, asentía con la cabeza como si en efecto estuviese escuchando una frase emitida a media voz. Ptolomeo se dio cuenta del engaño, iba a desenmascarar la farsa cuando Pérdicas exclamó:
―Alejandro ha dicho que el reino será para el más digno.
Pérdicas era demasiado astuto. Ambicionaba el reino para sí, pero si fingía que Alejandro había dicho su nombre, los generales se le echarían encima y acusándole de mentir. Si por el contrario no decía nombre alguno, la sucesión se decidiría por el que más apoyos tuviese y, Pérdicas llevaba cinco días negociando con los generales para ser él el elegido.
Ptolomeo iba a protestar. Sabía que los labios de Alejandro no se habían movido, una mueca obligaba a su mandíbula a permanecer constantemente abierta y babeante. Un hombre que no puede juntar los labios ni por un instante, es incapaz de emitir palabra alguna. Pero de pronto Ptolomeo oyó una voz, era Alejandro quien le hablaba. Al principio nada pudo distinguir, angustiado fijó sus ojos en el rostro del rey. Confirmó que Alejandro seguía ausente, entonces ¿quién de los presentes le había hablado? y, es más, ¿quién era capaz de hablar con la misma voz que Alejandro tenía en vida?
Un temblor recorrió su piel. Los hombres como él, acostumbrados a guerras, conspiraciones y momentos terribles de peligro en los cuáles ven la muerte aferrándoles por los hombros, conocen las mil caras del miedo; pero lo que sintió en ese momento no podría definirse como tal. La naturaleza de las sensaciones que recorrían su cuerpo no debían juzgarse como temor, sino como algo más intenso, mezcla de pavor y de atracción: era la voz de un moribundo, pero a la vez una voz inquietante que le obligaba a obedecer. Todavía no podía explicarse lo sucedido, los hombres que oyen la voz de un fantasma siempre tardan un tiempo en dominarse, pero las palabras comenzaron a cobrar un significado protector. Alejandro, el mismo hombre que agonizaba, aquel cadáver viviente, le aconsejó al oído:
―No digas nada, o Pérdicas te matará.
Ptolomeo entonces selló los labios, unos labios que momentos antes se proponían desvelar el complot de Pérdicas. Su mano, ya preparada para iniciar un movimiento, había lanzado su dedo índice señalando al impostor, de pronto pareció dudar y permaneció en suspenso en el aire a medio recorrido. Poco a poco la retiró sin que nadie se percatase del brazo delatador de Ptolomeo. Volvió al reposo de su posición natural. Lo mismo ocurrió con la pierna derecha del general que, tras iniciar el paso para acercarse a Alejandro, se detuvo acobardada y regresó a su lugar.
Ptolomeo decidió obedecer a aquella voz. Estaba ahora seguro de que Alejandro le protegía. De alguna forma inexplicable, su rey había conseguido comunicarse con él. Para un hombre como Ptolomeo, poco aficionado a creer en los dioses y el cual pasaba por ser el más incrédulo de los griegos, aquella voz fantasmal destrozaba sus principios escépticos. ¿Cómo era posible que en aquel estado catatónico Alejandro estuviese hablando con él y nadie más en aquella estancia lo oyese? Miró a su alrededor, los demás no parecían haberse sobresaltado, seguían velando a aquel moribundo sin que sus rostros se viesen alterados. Ni siquiera se habían vuelto a verlo en la semipenumbra donde Ptolomeo se refugiaba.
Así que ahora Alejandro se había convertido en su protector, se dijo. Nunca había creído en los dioses, pero decidió creer en Alejandro. Nació en él la inquietante duda que asalta a los mortales en raras ocasiones: un ser invisible le hablaba sólo a él. Y sabía que sólo era posible si ese ser era un dios o un fantasma. Se dijo que era pronto para saber si Alejandro era uno u otro, o ambos a la vez.
Trastornado por la voz de Alejandro, Ptolomeo deseaba hacerle saber que le había comprendido y agradecía su sabio consejo. Obedeciendo a un impulso que encerraba más amor que veneración, se acercó al lecho y se arrodilló ante su rey, tomándole la mano.
Los demás generales le miraron asombrados y no dijeron nada. Un año atrás, cuando Alejandro había instituido la postración ante su persona, sucedió un conato de rebelión. Alejandro pretendía que ante su presencia los hombres se arrodillasen, como si estuviesen ante un amo o lo que era peor, ante un dios. Los griegos protestaron, conocían el significado de la pantomima de Alejandro: el rey macedonio pretendía deificarse en un acto de soberbia propio de un rey persa. No lo consintieron.
Al ver a Ptolomeo postrado ante su lecho de muerte, creyeron que el general reconocía la divinidad de Alejandro. Nada más lejos de la realidad, Ptolomeo se había arrodillado en un arrebato de repentino amor hacia su amigo de la infancia, como si Alejandro fuese su hermano menor, o su hijo amado ante el que se rendía e imploraba:
―No mueras, te lo ruego ―fue lo único que pudo decir. Las lágrimas aparecieron en los ojos del general. Besó la mano del moribundo. Los dos hombres parecían sumergidos en una intimidad que obligó a los presentes a guardar silencio. Incluso Pérdicas se apartó del lecho del macedonio.
―Moriré ―respondió Alejandro a Ptolomeo―. Pero, si tú quieres vivir, has de oír mis consejos.
Ptolomeo buscó de nuevo el rostro de Alejandro. Volvió a comprobar que el rey no había emitido sonido alguno. Ahora se hallaba seguro de que la voz que había penetrado en sus oídos como el filo de una espada era la de él.
―Tus consejos son órdenes para mí ―exclamó en alta voz. Los otros diádocos pensaron que Ptolomeo se hallaba trastornado. Ninguno le dio importancia ni sospechó lo que ocurría.
―Deseo ver a mi ejército antes de morir ―le dijo Alejandro. Su voz era la de un hombre joven, la de aquel muchacho con el que se había embarcado a luchar contra la rebelión de Tebas allá en Macedonia.
Ptolomeo entonces se levantó y suspiró. Siempre había pensado que le juzgaban como hombre prudente y seguro de sí mismo. Ahora sólo podía presumir de lo primero, su aplomo había huido dejándole en un mar de dudas donde su cordura se hundía por momentos. Tal vez, si habría sido de esos que elevan todos los días una plegaria a sus dioses, hubiese podido aceptar la voz de ultratumba de Alejandro. Pero no recordaba cuándo se acercó a un altar por última vez.
Sólo deseaba una cosa: compartir con Thais lo que le había sucedido. Ella le reconfortaría, sólo ella podría aconsejarle y explicarle lo ocurrido. Se dispuso a partir, Alejandro parecía haber enmudecido para siempre. Pero antes, volviéndose a los generales, les dijo:
―Mañana todo su ejército debe desfilar ante Alejandro para rendirle homenaje. Él lo hubiese deseado así.
― ¿Debemos avisar a sus esposas? ―le preguntó Bagoas. Nadie se acordaba de Filipo Arrideo que esperaba noticias de su hermanastro. Los generales le habían excluido, un hombre que no puede manejar una espada no contaba para ellos, aunque fuese de la casa real.
Ptolomeo, que parecía completamente transfigurado, negó con la cabeza, no le importaban las esposas del rey ni sus amantes.
Bagoas asintió y le pareció una sabia decisión. Conocía dónde se hallaban las mujeres: Barsine, la amante de Alejandro vivía en Pérgamo; Estateira y Parisatis, que eran su segunda y tercera esposa, en Susa; y por último Roxana, con la que se casó por amor, se había quedado en Ecbatana debido a su embarazo. Aunque se las avisase, nunca llegarían a tiempo.
Pérdicas se irritó. ¿Qué autoridad había adquirido Ptolomeo para organizar aquel sepelio? ¿Acaso era un anuncio de que tras organizar los funerales se erigiría como regente del reino? Debía hacer algo. Pero todos parecían de acuerdo con la decisión del general, sus palabras no permitían comentario alguno. Pérdicas se contentó con dar las órdenes, total, Ptolomeo parecía trastornado y abandonaba las estancias reales.