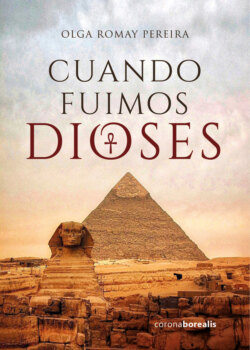Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 11
Capítulo 5:
Las dos mujeres
de Ptolomeo
ОглавлениеPtolomeo salió del Palacio de Nabucodonosor por la puerta procesional y se dirigió al barrio de Eridu. Se había olvidado de su intención primera de buscar consuelo en Thais, la griega vivía en la otra orilla de Babilonia. Miró al cielo, era de noche, pero la ciudad se iluminaba con profusión de antorchas como si hubiese una fiesta nocturna o un banquete en la corte. Bagoas había ordenado encender a lo largo de la principal avenida de la ciudad grandes pebeteros donde ardía un fuego que arrojaba un humo oscuro y denso, como si fuese un mal espíritu que ascendía hacia el cielo.
En el barrio de Eridu, en una de las lujosas casas, Artakama, la mujer de Ptolomeo escribía a sus hermanas:
La mayor de ellas, Barsine, vivía en Pérgamo con el hijo que había tenido con Alejandro. Custodiaba la gran esperanza de la familia: un niño sobre el cual Alejandro nunca llegó a pronunciarse obligando a madre e hijo a permanecer suspendidos en una misteriosa indiferencia. Pero ahora el sobrino de Artakama podría reinar si todo salía según sus planes. No había otro heredero.
Artakama, que era la segunda en edad de las tres hermanas, llevaba un año viviendo en Babilonia. Estaba desposada con Ptolomeo.
La última de las tres hermanas era la joven Artonis. Después de haber sido una de las amantes de Alejandro, éste la había casado con Eumenes, su secretario personal. Toda Babilonia sabía que, cuando el rey la reclamaba, ella acudía a sus aposentos como si fuese la primera de las concubinas del palacio.
Las tres hermanas pasaban por ser una poderosa influencia en la corte y su unión se basaba en correos secretos, mezcla de política y cotilleos.
Cuando Artakama supo por los esclavos que su esposo había llegado, guardó los papiros, la tinta y el estilo en un arcón bajo llave y corrió al lecho nupcial. Siempre ocultaba a su marido sus intrigas. Si alguien hubiese observado los dedos de Artakama habría descubierto los restos de tinta, pero la noche era cómplice de sus enredos.
Le sorprendía la presencia de Ptolomeo. Su marido no había aparecido por el hogar desde hacía días. Cuando Alejandro comenzó a sentirse mal, su esposo se negó a apartarse de él, era uno de los guardaespaldas y se suponía que velar por el rey estaba entre sus funciones.
Artakama fingió dormir. Se embozó con una sábana de lino, su habitación todavía guardaba el fresco de la primavera, mantenido con cuidado por los esclavos que sólo aireaban la estancia por la noche. Durante el día, la casa permanecía en la más absoluta de las penumbras, tapando las celosías de las altas ventanas con cortinas gruesas y oscuras.
Sólo una tea iluminaba la alcoba. A diferencia de las lámparas griegas, alimentadas con aceite, la luz provenía de la oscura y pegajosa brea que emergía en las llanuras de Mesopotamia y que los griegos llamaban aceite de roca. Los babilónicos la recogían en recipientes para ser usada como combustible, calafatear barcos o impermeabilizar los ladrillos de la ciudad, allí donde el Éufrates penetra en canales o murallas.
Como Ptolomeo detestaba el olor de la combustión de la brea, cuando los esclavos le vieron entrar fueron a buscar las lámparas de aceite para iluminar su camino.
El general ansiaba un refugio esa noche, un cálido, acogedor y pacífico lugar donde dormir. Según sus necesidades y humor elegía entre sus dos casas: la de Thais, su amante ateniense, o la de Artakama, su esposa persa.
Al cruzar el umbral, se preguntó por qué estúpida razón se había dirigido a la casa de su esposa y no a la de su amante.
Ptolomeo, hombre prudente en muchos y sorprendentes aspectos, había conseguido un equilibrio en su vida privada, más bien un apaño consistente en alojar a sus dos mujeres en barrios distantes. Thais y Artakama hacían vidas tan distintas, que nunca coincidían en la ciudad más grande del orbe.
La primera, en su calidad de griega, asistía a las fiestas de Alejandro, muchas de ellas orgías a las que una persa se hubiese negado a asistir, circulaba con toda libertad por Babilonia y sólo hacía ofrendas en los templos griegos. Sin embargo, la vida de Artakama era la esperada de una noble persa: vivía de puertas para dentro en su hogar, oculta de miradas impertinentes, asistía a los desfiles y festividades desde las terrazas de las casas de la nobleza y raras veces ponía sus delicados pies en los pavimentos de ladrillo de la ciudad.
Cuando Ptolomeo penetró en la alcoba, Artakama se incorporó en el lecho y dijo:
―Si me hubieses avisado, estaría preparada para recibirte.
Ptolomeo se preguntó qué clase de recibimiento le habría deparado Artakama para el cual necesitaba un tiempo de preparación. Era joven, estaba sana y su piel limpia no necesitaba perfume alguno; no comprendía cómo podría mejorar su oferta.
―Si te hubiese llamado, te habrías puesto demasiada ropa y maquillaje ―le respondió él―. Además, no he venido para hacer el amor contigo sino para hablarte de algo importante.
Artakama se sorprendió y desconfió. Para la persa, un esposo no tiene entre sus funciones parlotear con su mujer. Debe limitarse a engendrar hijos y proveer el hogar. No esperaba de Ptolomeo que se sincerase con ella y mucho menos que compartiese sus inquietudes. Debía ignorarla la mayor parte del tiempo, desayunar y almorzar juntos de vez en cuando y ofrecerle costosos regalos. Todo lo demás sobraba. Ella conocía qué se debía esperar de un matrimonio con un macedonio: ausencias y estatus.
― ¿Importante? ¿Te refieres a que Alejandro se muere? ―preguntó Artakama. No vivir en el palacio no la impedía saber lo que sucedía en la corte. Esa misma tarde había recibido un mensaje de uno de los eunucos al que pagaba por facilitarle información. Después de conocer el dictamen del médico egipcio, se dirigió a su alcoba, escribió con tinta en un papiro y ordenó a un soldado de su escolta que cabalgase hasta Pérgamo con un rollo lacrado para su hermana Barsine con una única frase: has de presentarte en Babilonia con Heracles, es el momento de reclamar sus derechos al trono.
―Supongo que no hay secretos en Babilonia ―reflexionó Ptolomeo preocupado, observando ahora las delatoras manchas de tinta en los dedos de su mujer. Cualquier otra noche sentiría cierto interés por ver a Artakama paseándose por la alcoba en una leve túnica de dormir, pero las preocupaciones obnubilaban su deseo. Su esposa unía en su persona el refinamiento de una mujer persa y cierta gracia de hetaira griega, no en vano su madre era hija de un general rodio y por eso hablaba griego―. Pero has de saber algo extraño que me ha sucedido y que no sé cómo explicar. Hace menos de una hora, Alejandro me ha hablado.
― ¿Y qué es eso tan importante que te ha dicho? ―Artakama pensó que tal vez, Alejandro había recuperado la conciencia confesando su última voluntad a Ptolomeo. Como era una mujer rápida de reflejos, abrió la boca como hacía cuando algo la excitaba, se acercó a al borde del lecho donde su marido se hallaba sentado, le cogió las manos y preguntó ansiosa―: ¿Te ha dejado el reino? ¿Es así? ¿Asumirás la regencia hasta que Heracles sea mayor de edad? Sé lo que significa: tú y yo reinaremos y mi sobrino Heracles será el rey de Macedonia, el egemón de los griegos, el sah de los persas, el faraón de Egipto.
Artakama se levantó presa de la emoción y dejó ver su cuerpo al trasluz de la lámpara, pues su túnica de lino blanca era de una calidad tan fina que se transparentaba. Pasaba sin duda por una mujer bella, pero Ptolomeo había conocido a su hermana mayor cuando ésta fue amante de Alejandro y sabía que, de las tres hermanas, su esposa Artakama era la menos favorecida.
―Has venido esta noche a comunicármelo. Bendito seas Ptolomeo. Cuando nací, hubo un mago en Éfeso que pronosticó mi boda con un hombre que llegaría a ser rey. La profecía entonces es cierta ―Artakama era presa de la más absoluta excitación. Cuando se había desposado un año antes con Ptolomeo, en una boda multitudinaria donde el mismo Alejandro también se casó con la hija de Darío, nunca se había imaginado cuan ventajoso iba a ser aquel enlace.
Alejandro había impuesto a Artakama como esposa de Ptolomeo por dos razones: la hermana mayor de Artakama era la amante de Alejandro y el padre de las tres hermanas, pese a ser persa, contaba con un elevado estatus entre las tropas de ocupación macedonia. Artabazo, el padre de Artakama era ahora el sátrapa de Bactria.
―No, te equivocas ―la decepcionó Ptolomeo―. Alejandro no me ha designado su regente. Nada puede hacer, el habla le ha abandonado. La regencia la decidiremos entre los siete guardaespaldas. Tal vez nos matemos entre nosotros para conseguirlo. Lo que esta noche trato de decirte es que Alejandro me habló, pero él no estaba consciente, ni siquiera movió los labios, y aun así oí sus palabras claramente, como si estuviese vivo.
Artakama no escuchaba ya. Sólo había oído que su marido no había sido nombrado regente. Cabeceó y como Ptolomeo parecía estar esperando una respuesta, le dijo:
―Así que no seré reina.
―No lo has entendido ―Ptolomeo le tomó las manos―. Te lo repetiré: Alejandro, que está medio muerto, se ha comunicado conmigo. Es como si hubiese hablado con su fantasma, ya sé que no es posible, que esas cosas no existen, los muertos no hablan con los vivos, es un acto contra natura. Pero lo hizo y, por alguna extraña razón sólo yo oí su voz, me advirtió que me matarían si intentaba oponerme a Pérdicas. ¿No lo entiendes? He hablado con un muerto, estoy asustado, aterrado, y, sobre todo, ni sé qué pensar, ni sé qué ha sucedido esta noche.
Artakama le miró con desconfianza. La desilusión afeaba el rostro de la esposa de Ptolomeo: la boca crispada, los pómulos caídos, la mirada desorbitada. Se había transformado en la imagen de la derrota. Primero pensó en descargar su ira en el pecho de su marido, apretó su mano y el puño inició su recorrido, pero se contuvo, decidió llenar la alcoba de reproches.
―Primero vienes a mí en mitad de la noche y me dices que vas a ser el regente. Luego rectificas y dices que nada hay decidido y que tomaréis la decisión entre los siete generales. Veo que no sabes ni lo que dices ni tienes la menor idea. ¿Es que lo vais a decidir a votación? ¿Es que ahora Persia se ha convertido en una democracia como la de Atenas? ¿Os habéis vuelto locos los macedonios? Si fueses un verdadero hombre llegarías al palacio y obligarías a los demás a que te acepten como regente, recuerda que estás casado conmigo, soy hija del sátrapa de Bactria, mi padre fue el que abrió las puertas del imperio a Alejandro, era su guía, su traductor, y, es más, recuerda que mi padre es de ascendencia noble, nieto de Artajerjes. Vosotros no hubieseis podido conquistar la India sin él. Y tú me dices ahora que nada está decidido. Mi hermana Barsine le ha dado un hijo a Alejandro, su único hijo…
Ptolomeo le tapó la boca. Luego la tumbó sobre la cama, levantó la túnica de su mujer y la obligó a soportar su peso. Ella pensó que iba a tomarla en un impulso de rabia y deseo, pero se equivocaba, Ptolomeo no iba a violarla. Odiaba la ambición y el descaro de su mujer, detestaba que le restregase sus orígenes nobles y su elevada posición, cuando Ptolomeo sabía qué había estado haciendo su familia en Macedonia:
―Recuerda, Artakama que, cuando conocí a tu padre años atrás en la corte de Macedonia sólo era un refugiado persa que tenía malas relaciones con Darío. Vivía con una mano delante y otra detrás de la generosidad de Filipo que le permitía residir en la corte mientras le diese información valiosa sobre Persia. En Grecia a los hombres como tu padre se les llama espías. Tus hermanas eran seres insignificantes y tú eras invisible a nuestros ojos. Luego tu padre imploró a Darío que le dejase regresar a Persia. Nadie os echó de menos al iros, las tres seguíais solteras. Sabes perfectamente lo que ocurrió luego, cuando Alejandro puso un pie en Asia, tu padre traicionó a Darío y se ofreció a nuestro servicio de la noche a la mañana como si hubiese nacido en la misma Macedonia. Has de saber que un hombre que ha cambiado de bando tantas veces como la luna cambia de caras, no merece mi respeto. Si por mí fuera, tu padre nunca habría gozado del favor de Alejandro y, por supuesto, tú y tus malditas hermanas, estaríais desterradas en el fin del mundo.
Artakama intentó protestar. El peso de Ptolomeo sobre ella la había acobardado. Incapaz de hablar porque su esposo tapaba su boca, se limitó a mover la cabeza y patalear.
―Pero aún no lo has oído todo. En Damasco, tu hermana Barsine se abrió de piernas ante Alejandro cuando lo vio entrar en la tienda real. Primero se me ofreció a mí y la rechacé. ¡A saber con cuántos generales más yació esa noche! Acababa de quedarse viuda y sólo buscaba la protección de alguno de nosotros, hasta que consiguió llegar a la tienda de Alejandro. Entonces no quieras saber qué ofrecimientos le hizo. Sí, puede que tenga un hijo, pero puedo asegurarte que ese hijo tiene muchos padres. Por fortuna, yo puedo decirlo bien alto: Heracles no es hijo mío. Y en cuanto a tu otra hermana, Artonis, todo el mundo sabe que es la amante de Alejandro, por eso duerme en palacio muchas noches y las joyas que luce no se las ha regalado su marido, Eumenes, el cual ha aguantado más infidelidades que el cojo de Hefestos soportó de su esposa Afrodita.
Como Artakama dejó de patalear, Ptolomeo pensó que ya la había sometido. Comenzó a besarla, algo en Artakama le excitaba. Ella le correspondió buscando sus labios, y desatando el cinturón de Ptolomeo. De pronto, como si el paso del amor al odio en aquella mujer fuese tan rápido como una nube en un día de tormenta, se deshizo de Ptolomeo y se irguió en la cama.
―Mi hermana Artonis no es una puta como insinúas ―diciendo estas palabras, se deshizo de su túnica de lino y se quedó desnuda ante Ptolomeo. La visión de su cuerpo sobresaltó al general, su esposa reunía una extraña combinación: podía hacer el amor en mitad de una discusión violenta―. Alejandro se encaprichó de ella al verla bañarse en casa de mi padre cuando todavía era una muchacha de quince años. Tu rey irrumpió en el gineceo cuando ella salía del agua, Artonis no tuvo tiempo de cubrirse.
―Mientes ― le dijo Ptolomeo besándole el cuello; su plan era el de siempre, deslizar sus labios hacia los pechos de la mujer y luego descender hacia un lugar que consideraba de su exclusiva propiedad. Debía apresurarse y distraerla con palabras, si la entretenía podría lograrlo antes de que ella se percatase―. Él me lo contó y no fue así. Tu hermana Artonis ayudada por un eunuco se presentó en las habitaciones de Alejandro para un asunto confuso, pero ella consiguió lo que ninguna otra mujer del harén había logrado, dormir con él dos noches seguidas.
―No fue así ―replicó Artakama―. Artonis es incapaz de semejante atrevimiento. Y, es más, también me ha revelado secretos de cómo es Alejandro en el lecho. Puedo decirte que su fama como conquistador desdice mucho al verlo amar a una mujer en la cama y…
Ptolomeo frunció el ceño. Sus labios habían alcanzado el monte de Venus y su esposa ya abría las piernas, él creyó que su esposa le iba a recibir como el invitado de honor. Pero Artakama estaba insultando a Alejandro y no podía permitirlo. Dudó entre consumar el acto o mandarla callar. Lo segundo echaría por tierra todos sus intentos para poseerla y tendría que volver a empezar desde el principio.
―Cállate ya ―se decidió a ordenarle Ptolomeo. La mujer se incorporó, el general la tomó por los hombros y la agitó como si consiguiese así detener las horribles calumnias que brotaban de su boca.
Pero Artakama, poderosa en los momentos más delicados, siguió hablando:
―Alejandro tenía que haberle buscado a mi hermana Artonis un esposo que la atendiese como es debido, un verdadero hombre y no ese tal Eumenes que ni siquiera es macedonio sino griego. Artonis necesitaba un esposo que le diese hijos, no un hombre que pasa sus noches en cenas con jovencitos imberbes. Nada se le puede censurar a mi hermana si sigue siendo la amante de Alejandro.
Al deshacerse Artakama de Ptolomeo con un nuevo forcejeo, el anillo del macedonio rasgó la fina piel de la esposa. El calor de la sangre rozó también al general, conocía su viscosidad como aquel que ha luchado en muchas batallas y sabe al momento si la sangre que le cubre es propia o ajena.
Artakama tardó un poco más en alarmarse, sólo cuando la vio con sus ojos gritó, a lo cual siguió un pequeño desmayo. Ptolomeo dudó, no sabía si ella estaba fingiendo, o el desvanecimiento era real. Cabeceó, dio por terminado su encuentro, ya nada le importaba. Su mujer parecía ahora dormida, sumida en un halo de belleza inmóvil, la prefería mil veces así a cuando se movía y hablaba.
Hizo con sus manos un jirón con la túnica de Artakama que yacía olvidada en el suelo. Con la improvisada venda envolvió el brazo de su mujer. Cuando se despertase se pondría hecha una fiera por haber roto su ropa de lino, pero eran ricos, él le enviaría cinco iguales al amanecer.
Tras asegurarse de que el brazo ya no sangraba, se levantó y salió de la alcoba poniéndose el cinturón de su clámide. Los esclavos de la casa, acostumbrados a las trifulcas de la pareja, se habían arremolinado a escuchar en la puerta.
―Apartaos ―les dijo en griego sin saber si le comprendían, los esclavos hablaban casi todos en persa. Abrió sus brazos y empujó a los domésticos como si nadase entre un mar imaginario. Cuando terminó de bracear, volviéndose a mirar la puerta de la alcoba, se tocó la barbilla, un gesto que solía hacer cuando cavilaba.
Ptolomeo pensó en Thais. Sí, se dijo, qué estupidez no haber acudido a ella primero. Ya había aparecido en el horizonte la luna cuando salió de su casa acompañado tan solo por un esclavo que portaba una antorcha untada en brea, cruzó el Éufrates y se dirigió a la casa de su amante.