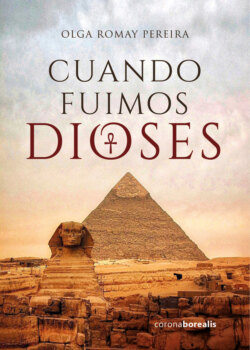Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 14
Capítulo 8:
Los funerales del rey.
ОглавлениеTras el último suspiro de Alejandro en un lecho húmedo por la fiebre, los generales, en señal de respeto, guardaron unos instantes de desconcertante silencio. Arrideo cerró los ojos de Alejandro.
Sólo Bagoas venció la indecisión, con rapidez envolvió el cadáver en una sábana limpia, donde asomaba el rostro pétreo de Alejandro con la mandíbula desencajada por el último espasmo, que el eunuco se dispuso a colocar antes de la llegada del rigor mortis.
Ptolomeo pensó que el silencio se ha roto demasiado pronto, como si existiese una urgente necesidad de enterrar ya de una vez a Alejandro y proseguir con la vida. Salvo él, todos deseaban abandonar al héroe amortajado. Mientras comenzaban las palabras a media voz y los pasos se encaminaban hacia la puerta, él cruzó los brazos sobre su pecho y cerró los ojos, gesto extraño en un hombre de guerra, sin duda más propio de un sacerdote orante, o tal vez de un nigromante. En su mundo interior, un terreno que raras veces frecuentaba, tuvo la certeza de que Alejandro no les había dejado y seguía allí acechante, su espíritu se negaba a abandonar aquel paupérrimo cadáver. Si alguien le hubiese preguntado cómo lo sabía, hubiese respondido que, mientras sus párpados permanecían cerrados, oyó una débil voz, una voz que parecía decir:
—Ya no hay dolor Ptolomeo. Pero tampoco paz —sin duda se trataba de la voz de Alejandro, la misma voz que ya había oído en las dos ocasiones anteriores y que insistía en comunicarse en exclusiva con su general. Le pareció un sonido débil y lastimero, como si Alejandro hubiese sufrido una decepción al saber qué le deparaba la muerte. Pero su lamento duró poco, de pronto, como si Alejandro fuese presa de una revelación, su voz se convirtió en firme y violenta, un cambio que sobresaltó a Ptolomeo y le hizo abrir los ojos al oír con toda intensidad: —Ya soy un dios. Mío es el poder, la gloria, y mi voluntad se transformará en ley. Puedo maldecir o bendecir, ¿qué prefieres tú, Ptolomeo?
Ptolomeo meditó su respuesta, seguía allí con los ojos fijos en el rostro de Alejandro, los labios eran ya los de un muerto, la sangre que los regaba era parda, casi gris. Alejandro siempre ejerció sobre él una poderosa influencia cuando estaba vivo, pero ahora le estaba volviendo loco, un tipo de locura difícil de diagnosticar. Debía llevar esa carga sobre sus hombros en silencio. Cuando estuvo listo, dijo a media voz:
—Bendíceme, Alejandro —sus palabras rompieron el silencio del velatorio. Los que ya se iban, volvieron sobre sus pasos, los que murmuraban, callaron asustados. Pensaron que desvariaba, desde hacía dos días tenía los ojos desorbitados y pensaban que, tanto la agonía como la muerte del rey macedonio, le habían causado una profunda impresión.
― ¿Qué ritos hemos de cumplir ahora? ― preguntó el eunuco a Ptolomeo. Se dirigió a él porque lo juzgó el más digno, los demás generales le parecieron fríos, interesados. Obtuvo silencio como respuesta. Aquellos hombres habían conquistado el Imperio persa, pero eran incapaces de enterrar a su rey. Asumió que él debía organizar el funeral, así que les informó ejerciendo del perfecto chambelán de la corte―. Los reyes de Persia son enterrados en Persépolis. Su tumba no puede tocar la tierra, su cuerpo debe alimentar a las aves del cielo hasta que sea sólo huesos y después reposará en su nicho.
Los reyes persas, adoradores de Zoroastro, no permitían que los cadáveres contaminasen las aguas y la tierra y por ello eran colocados en un pudridero sobre una terraza que denominaban las casas del silencio. Los griegos conocían el rito y les horrorizaba.
Bagoas recordó cuando el ejército macedonio llegó a Persépolis, los soldados no tuvieron escrúpulos en abrir las necrópolis de los reyes persas y desvalijarlas, violando las tumbas de los aqueménidas. El eunuco sabía cuánto despreciaban a sus dioses y aun así intentó convencerles de que Alejandro reposase al lado de Darío el Grande.
El médico egipcio, conocedor del óbito, penetró discretamente en el dormitorio y solicitó hablar con Ptolomeo. Se lo llevó a un aparte y le dijo:
―Alejandro es un faraón y debe ser momificado si desea la inmortalidad. Podemos conservar el cuerpo en miel y llevarlo a Abydos, al templo de Osiris, para que los sacerdotes se hagan cargo de él. La momificación durará setenta días y luego habrá que enterrarlo en el Valle de los Reyes.
Ptolomeo no podía pensar, además carecía de poder alguno para decidir qué hacer con el cadáver. Explicó al eunuco y al egipcio que los reyes macedonios poseían una tumba real en Egás donde se hallaba enterrado Filipo, el padre de Alejandro.
El consejo de los macedonios debía resolverlo. En el trascurso de los diez días que había durado la agonía de Alejandro, ninguno de los presentes se había planteado dónde descansaría su rey.
―Alejandro creía en los dioses del Olimpo ―respondió Ptolomeo al médico egipcio. La idea de momificar a Alejandro le parecía tan absurda como la de permitir que las aves carroñeras devorasen su cuerpo―. Debemos hacer una gran pira, sacrificar caballos en su honor y recoger las cenizas en una urna. Sólo así iniciará el camino hacia los Campos Elíseos, donde habitan los héroes en el inframundo.
El médico no pudo imponer su voluntad. Cuando un mes después, en Karnak, el Sumo Sacerdote le interrogase, diría que él cumplió con su deber ofreciendo sus servicios para conservar el cuerpo del faraón y llevarlo a Egipto.
― ¿Quién va a sucederle? ―preguntó el egipcio antes de irse. Deseaba salir del palacio lo antes posible.
Abatido, Ptolomeo negó con la cabeza y abriendo sus brazos mostró sus manos vacías. El médico comprendió, también parecía desolado, buscó a Filipo Arrideo, pero no lo encontró en la alcoba, había desaparecido como había llegado.
Cuando el médico abandonaba la estancia, oyó tras él cómo los guardaespaldas comenzaron a discutir violentamente. Los que un día fueron camaradas, nunca más volvieron a serlo. Repartir un imperio siempre produce enemigos, asesinatos y conspiraciones, y un imperio como el de Alejandro, conquistado con sangre, se disolvería de igual forma.
Pérdicas, celoso de cualquier protagonismo de Ptolomeo, incluso de sus desconcertantes intervenciones tomadas por desvaríos, asumió entonces la iniciativa. Acercándose a donde se hallaba Bagoas, le encargó organizar los funerales.
—Un sepelio griego, ¿me entiendes? Es el rey de Macedonia. Sin pira funeraria, todavía no hemos decidido donde reposará Alejandro —ordenó al eunuco. Bagoas recibió el encargo complacido, no hacían mella en él las órdenes de aquel nuevo déspota. Su corazón era complejo y nudoso como la madera que sale de una raíz.
Hubo comentarios de aprobación entre los diádocos. Ahora se llamaban todos así. Bagoas pidió una vez que le tradujeran aquella palabra griega y le dijeron cuál era su significado: diádocos son los que vienen después. Supuso que ahora era la titulatura a emplear para dirigirse a los siete guardaespaldas de Alejandro. Seguían siendo los mismos invasores, diádocos o guardaespaldas. A sus ojos ningún título les convertía en hombres distinguidos.
Ajeno a la preparación del funeral, Ptolomeo permaneció encerrado en el salón del trono del palacio de Nabucodonosor con los demás generales discutiendo sobre la sucesión. Guardaba un prudente silencio con los dedos de las manos entrelazados y apoyados en su barbilla, el rostro solemne y a la vez pensativo. Al tercer día rompió su mutismo y dijo:
—Nada se puede decidir hasta que Roxana dé a luz. Si alumbra una hembra, la niña quedará descartada de la elección. Si da a luz un varón, tendremos entonces tres candidatos y ninguno de ellos vale más que otro: el hermanastro de Alejandro, Filipo Arrideo, el bastardo Heracles y el recién nacido. Como sabéis, Arrideo no puede ni montar a caballo, Heracles nunca fue reconocido por Alejandro y el hijo de Roxana tardará años en poder gobernar. Alejandro nos ha dejado una difícil sucesión. Si elegimos a Arrideo, sabemos que no se moverá de Macedonia, será incapaz de acudir allí donde se inicien las rebeliones, y en menos de un año todas las satrapías se habrán perdido y con ello el Imperio. Si elegimos a Heracles, no estamos seguros de que lo reconozcan en la mayor parte de los reinos, los reyezuelos tendrán la excusa perfecta para rebelarse contra un muchacho de dudosa cuna. Yo también lo haría, y todos vosotros antes que yo. Si elegimos al hijo de Roxana, el único legítimo, tendremos que esperar por lo menos quince años para que pueda reinar, y mientras tanto debemos confiar que un regente le entregue el Imperio de su padre intacto, lo cual es harto improbable. Pero, aunque aceptamos en su día a Roxana como reina, porque así nos lo dijo Alejandro cuando se casó con ella, leo en vuestros ojos y sé que la consideramos, yo el primero, una bárbara, y un bárbaro que no habla griego ni reconoce a nuestros dioses sólo está un escalón por encima de un esclavo y hasta la más pobre de las mujeres griegas vale más que esa mujer.
Las de Ptolomeo fueron las únicas palabras sensatas que se oyeron en días, y se grabaron en las mentes de todos los presentes. Cualquier otra opinión sobraba.
Pérdicas callaba más de lo habitual en un hombre acostumbrado a hacer su voluntad. Dicen que los gatos son silenciosos antes de saltar sobre sus presas. Sin embargo, hizo un gesto que dejó a todos los presentes sin habla: se subió al estrado del trono, arrancó un paño que cubría la silla y como si fuese una premonición, se sentó de forma displicente, imitando a un muchachuelo que fanfarronea de lo que no es.
—Sólo te falta la corona —le dijo Ptolomeo desafiante—. Si piensas ir al tesoro y hacerte con una, has de saber que eso no te convertirá en rey. Para ser rey de este Imperio hay que tener en las venas sangre real.
—¿Acaso tienes tú sangre real, Ptolomeo? —le provocó Pérdicas, sonándose a continuación con el paño de lino que antes cubría el trono.
Ptolomeo, que estaba sentado, se apoyó en los reposabrazos con firmeza y se levantó al oír el desafío. Como un rayo, se acercó a Pérdicas en un impulso extraño en él, lo agarró por un brazo y le obligó a abandonar el trono. Pérdicas se resistió y los dos hombres comenzaron a pelear. El resto de los diádocos se apartó al punto, sin tomar partido por ninguno, extrañados del espíritu violento de Ptolomeo que primero concentró los puños sobre el estómago de su rival y después, cuando lo vio en el suelo encogido por el dolor comenzó a patalearlo en las nalgas y la espalda. Nada quedaba del hombre que momentos antes había hablado con prudencia, algo profundo había cambiado en él. La ira de Ptolomeo era imparable, como la flecha que ha sido disparada por un arco.
Los soldados de la puerta anunciaron a Bagoas, que entró sin pedir permiso. Tampoco había nadie en condiciones de impedírselo. Al ver la lucha, parpadeó dos veces y contuvo el aliento. Los macedonios siempre reñían y peleaban, pero nunca había visto a Ptolomeo protagonizando una algarada, de ahí su sorpresa.
De forma altiva, les miró uno por uno recriminando sus malos modales, su violencia y falta de decoro. No entendía cómo ninguno de los generales se había adelantado para separar a los dos contendientes. Nunca llegaría a comprender a aquellos invasores, siempre había un maleante tabernario bajo la piel de un soldado macedonio. Se frotó los ojos con un gesto teatral. El Bagoas actor era tan expresivo que capturó las miradas y los púgiles abandonaron la lucha. No dijo mucho más:
—Todo está listo para el cortejo fúnebre. Os indicaré el lugar de honor de cada uno de vosotros.
Se acercó a Pérdicas y lo vio retorcerse de dolor en el suelo. Ptolomeo soltó a su rival avergonzado, mirándose las manos como si no reconociese esos puños como suyos y hubiesen sido los de otro hombre los que golpeaban unos instantes antes. La presencia del eunuco le hacía sentir como un patán. El persa era sin duda el único que estaba a la altura de las circunstancias.
Bagoas se tocó el pecho con la mano izquierda inclinándose ante un patético Pérdicas, como se inclinan las madres ante los hijos para recriminar una mala acción. En su fuero interno le hubiese gustado tratarlo como a un niño y dar un cachete a aquel macedonio, pero con exquisita educación, lo ayudó a levantarse, secó la sangre de la ceja del general con un paño y le entregó un papiro atado con una cinta púrpura y lacrado con un sello de la primera chancillería.
—Tu panegírico —le dijo el eunuco extendiendo su brazo. Los delicados movimientos del favorito de Alejandro hacían parecer más brutos, si cabe, a los macedonios.
Pérdicas, todavía jadeante, miró con curiosidad el papiro mientras se componía la túnica hecha jirones. Luego, los demás generales abandonaron el salón del trono hasta dejarlo solo, parecía diminuto sentado a la cabecera de una larga mesa donde se desplegaba el mapa del Imperio persa.
Al verlos partir siguiendo al eunuco, Pérdicas se levantó y rodeó el pergamino hasta llegar a la península del Peloponeso. La recorrió con el dedo índice de la mano derecha, todavía dolorido por la lucha. Después, con el mismo dedo, avanzó hacia el noreste por la costa del Egeo y se detuvo en Atenas. Creía que Ptolomeo deseaba la porción de la Hélade al sur de Macedonia que incluía Atenas y Corinto. Uno de sus espías había interrogado a Thais y ella le había confesado que Ptolomeo ambicionaba ardientemente aquella porción de Grecia, pero en realidad era mentira porque el general no había dicho tal cosa y la idea había sido forjada por la mismísima hetaira. Pérdicas, sin saber del engaño de Thais, creyendo fastidiar a Ptolomeo, decidió en ese momento hacer todo lo posible para que Atenas nunca le tocase en el reparto.
—Te quiero fuera de la Hélade —sentenció—. Pero lo más lejos de mí. No obtendrás Atenas, ni Corinto, y mucho menos Macedonia.
Pensó en la India, pero un elefante dibujado sobre el pergamino le puso en alerta. Se imaginó a Ptolomeo a la cabeza de un ejército de quinientos elefantes dirigiéndose a Babilonia, y le pareció demasiado peligroso. Oyó el barritar de las fieras y vio su cuerpo aplastado bajo su peso.
Cuando salió del salón, le esperaban el resto de los generales que no habían sido llamados al reparto. Un barullo de peticiones y ruegos se organizó a su alrededor como si estuvieran pidiendo los restos de una copiosa cena. Pérdicas se deshizo de dos o tres generales con bruscos codazos y puntapiés y su escolta hizo el resto. Siempre fue débil con los fuertes y fuerte con los débiles.
Los diádocos siguieron a Bagoas con mansedumbre hasta una barca en el canal que unía los dos palacios. Les condujo al palacio de Darío donde estaba el cuerpo de Alejandro. En el último momento se les unió Pérdicas, saltó desde el muelle e hizo zozobrar la barca, a duras penas mantuvo el equilibrio, el general se negaba a soltar el mapa del Imperio. Al verlo, Ptolomeo pensó: es una pena que ese rollo de cabra no se haya hundido para siempre en las mugrientas aguas de los canales de Babilonia. Se reclinó en su asiento de la barca y cerró los ojos. Sabía que la vida estaba repleta de pequeños accidentes capaces de cambiar el destino, pero aquella no fue la ocasión.
Sobre la frágil cubierta, como si fuese un trierarca dando instrucciones antes de la batalla, el eunuco le habló a cada uno del lugar que les había destinado en el desfile. Mientras, los esclavos hacían avanzar la embarcación con grandes pértigas que hundían en las aguas hasta llegar a su destino. Al ver maniobrar a los barqueros, Ptolomeo pensó en la barca de Caronte.
Se trajo de un templo babilónico un carro procesional donde antes se paseaba la estatua de la diosa Ishtar en los desfiles de Año Nuevo. Era sin duda muy apropiado, podía resistir el peso del ataúd y de la caja salía un enganche para seis caballos. Se trataba de un carromato abierto que permitía contemplar el sarcófago de oro por todas sus caras. Dentro del sarcófago, Alejandro flotaba en miel y aromas balsámicos que conservaban su cuerpo. Bagoas había ordenado construir un techo de madera cubierto de láminas de oro para que lo protegiese de la intemperie, sostenido por cuatro columnas chapadas de electro repujado. No se pudo engalanar todavía más, no porque no hubiese oro en el tesoro real, sino por falta de tiempo.
El resultado fue magnífico. El carro brillaba bajo el sol del mediodía. Nunca estuvieron tan cerca los babilonios de quedar cegados, esa noche, los más exagerados, dijeron haber hecho emplastos para dar reposo a sus doloridos ojos.
El carro fúnebre necesitó toda la tarde para recorrer las vías principales de Babilonia donde desde las terrazas y aceras lloraban al rey. A los babilonios, que han sido gobernados por tantos imperios, les da lo mismo si el muerto es asirio, hitita, medo o macedonio, sus lamentos son igual de exagerados. Es un pueblo de lágrima fácil si se les está mirando y, con la misma facilidad arroja piedras certeras cuando la noche es oscura.
Bagoas tenía ya previsto un programa variado de juegos que se iniciarían a continuación de los sacrificios de los caballos. Los animales se degollarían en una gran zanja que se había excavado a las afueras de la ciudad. Para ello se tuvo que despejar la ribera oeste de Babilonia donde acampaban los soldados persas, a los que Pérdicas licenció de forma urgente porque se negaban a dejar la orilla del Éufrates. El agua para ellos era un bien preciado. Protestaron, pero terminaron por coger el dinero de Pérdicas y con los bolsillos llenos se fueron gustosos y nunca más se les volvió a ver.
Si hubiese sido un verdadero funeral macedonio, a continuación de los sacrificios se habría erigido una pira al anochecer, e incinerado el cuerpo de Alejandro mientras las mujeres de su familia hubiesen llorado frente a su cadáver.
Al oír el relinchar de los caballos degollados y al ver su sangre regar la fértil ribera del Éufrates, Ptolomeo se dijo que aquel era un funeral extraño. No habría pira funeraria, ni esposas, ni hijos. Las lágrimas de un hijo tenían para Ptolomeo más valía que las de todo un imperio.
¿Pero cuántos hijos había dejado Alejandro? Un nonato de una mujer bárbara de las montañas de Bactria. ¿Y qué iba a dejar él?, se preguntó Ptolomeo. Dos varones de una prostituta de lujo. Se juró poner remedio al asunto, lo primero deshacerse de Artakama, luego engendrar hijos de una esposa de raza griega.
Recordó las palabras del nigromante: si desobedecía a Alejandro él también moriría sin descendencia. Por alguna extraña razón el espíritu del malogrado rey macedonio había averiguado el profundo anhelo de Ptolomeo: una numerosa prole. Nunca se lo había confesado a nadie, ni siquiera a Thais. Tal vez aquella voz que le hablaba pudiese ser la del rey, tal vez estaba trastornado por tantos días sin dormir.