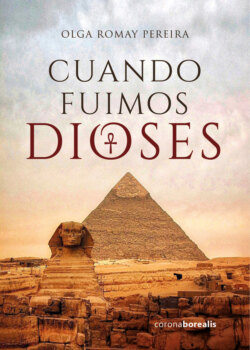Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 15
Capítulo 9:
El bastardo Heracles llega a Babilonia.
ОглавлениеBarsine hizo su aparición en Babilonia como si ya fuese reina: vestía de púrpura y llevaba encima las joyas que en su día le regaló Alejandro tras su breve encuentro en Damasco. Viajaba en un barco reformado para la ocasión, los carpinteros habían colocado en popa un trono para su hijo y otro para ella. Dos esclavos con enormes abanicos armados en varas de mimbre y rematados por plumas de avestruz le daban aire.
El deslumbrante sol de Babilonia se encontraba en su cénit cuando pasó navegando bajo el puente del Eúfrates. Le sorprendió que se hubiese congregado una expectante multitud en los muelles y riberas para verla atracar en el embarcadero real.
Después de tomar tierra, rechazó una litera y subió hasta la avenida procesional a pie. La mujer miraba los edificios con curiosidad, nunca había estado en la gran urbe, pero sus hermanas se la habían descrito en misivas como la ciudad más lujosa del mundo.
Le agradó ver a grupos de gentes de todas razas que la aclamaban a su paso porque de su mano llevaba al heredero: Heracles.
El niño sonreía y se mostraba encantado por generar tanta expectación. Su padre le había enviado, poco antes de morir, una espada de hierro en cuya empuñadura estaba la estrella Argéada incrustada en oro y plata. La espada era demasiado larga para el tamaño de Heracles, que tenía tan sólo diez años y no pasaba por un niño espigado. A ratos el metal del arma arañaba el suelo de ladrillo del pavimento, chirriando de forma desagradable.
Heracles vestía una túnica de efebo hasta la rodilla, dejando ver unas musculosas piernas, precoces en un niño de su edad, las cuáles eran el orgullo de su madre junto a los brazos torneados y vigorosos del muchacho, que Barsine había ungido de aceite. Sí, aquel hijo suyo era un perfecto macedonio, se dijo la madre luciendo su creación, según ella montaba a caballo como los mejores jinetes, sabía arrojar la lanza y podía cazar con su arco las aves del cielo. Sin embargo, según los que lo conocían en Pérgamo, Heracles sólo era un muchacho más con buena apariencia y una madre ambiciosa.
Al verle andar erguido y sin vacilaciones, nadie dudaba de que por sus venas corría sangre real. Sin embargo, si uno lo observaba de cerca podía darse cuenta de su mirada completamente sumisa, atento a todo lo que su madre le indicaba, buscando la aprobación constante en los ojos de su progenitora. Podía ser lo más preocupante de él, pero también le daba cierto aire pueril, un halo de ternura que le redimía de aquel desfile fatuo y en parte ridículo. No se podía odiar al muchacho, al verlo todos le amaban. Barsine, sin embargo, no era simpática, exhibía la mirada de un águila, acechante, buscando peligros y presas a su paso. Los babilonios le asustaban, su piel oscura, su pequeño cuerpo y sus gritos le producían desagrado. Pensaba que su hijo parecía un dios andando entre las bestias. Barsine había rizado el cabello de Heracles con unas tenacillas, en realidad el pelo de su hijo era lacio y débil. Imitaba así los rizos enérgicos de Alejandro, hermosos e indómitos. Su madre además usaba camomila para aclararlo imitando los rayos de sol que iluminaban algunos mechones del cabello castaño del rey macedonio. Era una madre astuta intentando colocar a un intruso en el trono y no se detendría ante nada, ni nadie.
—Apreciado Bagoas —le dijo Barsine cuando el eunuco la recibió en el primer patio del palacio donde se hallaba la chancillería. El funcionario parecía un patrón recibiendo a sus huéspedes. Si alguien entrase en palacio sin conocer a sus habitantes, pensaría que tenía ante sí al verdadero rey de Persia—. Doce años han pasado ya desde la última vez que nos vimos, pero sigues reteniendo la frescura de la juventud. Tu amo entonces era el rey Darío. Pero veo que tu vida con Alejandro ha dejado en ti un aspecto marcial que favorece tu porte.
En efecto, Darío lo prefería más entrado en carnes y sin embargo a Alejandro le gustaban lo hombres musculoso. Bagoas, que se adaptaba a las exigencias de sus amos, sabía cómo complacer y por eso pasó sus últimos años con Alejandro ejercitando su cuerpo en un gimnasio que había construido el macedonio en una de las dependencias del palacio.
—Sigues igual de bella e ingeniosa —mintió Bagoas ordenando que les diesen sombra con un palio. Con un simple vistazo había contado todas sus arrugas. Al oír su voz supo que ella estaba muy asustada, aunque lo disimulase con aparente calma—. Siempre supe que serías madre de reyes. Has sabido insuflar a Heracles el espíritu de un gran guerrero. Veo en él grandes posibilidades para reinar —y añadió en griego acercándose al oído de Barsine para comenzar la intimidad propia de los intrigantes—. Roxana no puede moverse de Ecbatana, tiene vómitos y los médicos le han recetado reposo hasta el otoño. Tienes un mes para buscar aliados en la corte, te facilitaré una lista de influyentes a los que debes frecuentar. Pero ahora, te enseñaré tus habitaciones en el ala este, apartada del harén.
La condujo por los patios y corredores instruyéndola en aquellas estancias que para ella eran territorio ignoto. Todo parecía fascinar a Barsine, y a pesar de la incertidumbre, se obligó a comportarse como si el palacio fuese suyo.
—Tus hermanas, Artonis y Artakama, te esperan en el tercer patio junto a los esclavos que tendrás a tu disposición. Están deseando verte.
—¿Y sus maridos? —le preguntó Barsine extrañada.
—Eso te lo explicaré luego —respondió Bagoas a media voz. Sabía que Ptolomeo y Eumenes no querían aún tomar partido por Barsine, pero no deseaba preocupar a su anfitriona informándola, era demasiado prematuro.
Le enseñó lo más hermoso del palacio real y con la palma de su mano hizo un gesto elegante para indicarle que los grandes salones estaban a su disposición. Barsine, incapaz de contener la emoción ante muebles dorados y lámparas de bronce, emitía exclamaciones de entusiasmo. Bagoas la miró condescendiente con su sonrisa eterna, que atrapaba a los hombres con la misma facilidad que una tela de araña caza moscas, y la escoltó hasta donde la esperaban sus hermanas.
Se abrazaron y besaron entre ellas, Bagoas pensó que si hubiesen estado desnudas serían iguales que las estatuas de las Tres Gracias que los griegos habían puesto en uno de los salones. Eran la viva imagen de la fraternidad y el amor. Luego, como si estuviesen ya ante el rey de Persia, las hermanas de Barsine se arrodillaron en el suelo del patio ante Heracles, que sorprendido miró a su madre para saber qué significaba aquella postración.
—Ayúdalas a levantarse —dijo Barsine a su hijo al oído—, son tus tías.
El muchacho hizo lo que le decían con sumo cuidado, abrazando y besando a las dos mujeres con ternura. Artakama y Artonis lloraban emocionadas.
Los eunucos que espiaban la escena aprobaron con sus cabezas el hermoso gesto de magnanimidad del muchacho. Sí, se dijeron, nos conviene un rey generoso y bien educado. Heracles parecía carecer de vanidad y los funcionarios, expertos en el alma humana, lo juzgaron apropiado para la corona a la que aspiraba. Además, conocían a la irritable Roxana y creían que sólo podía engendrar monstruos déspotas. Si de ellos dependiese la elección, el hijo de Barsine sería mucho más adecuado para dirigir el imperio, que el hijo de aquella mujer bactria que Alejandro había tomado por esposa en un arrebato de lujuria.
Cuando las tres hermanas despidieron a Bagoas y se quedaron solas en la intimidad de las habitaciones del palacio, la mayor, Artakama, llevándose el índice a los labios para que callasen, les puso sobre aviso. Al verlo, Artonis y Barsine comprendieron al instante y pospusieron la conversación sobre la paternidad de Heracles.
—En mi casa —les dijo la mujer de Ptolomeo en tono confidencial—, esta noche en mi casa en la cena. Debéis esperar hasta entonces.