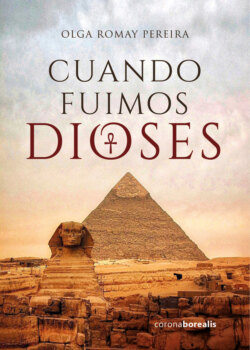Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 17
Capítulo 11:
Filipo Arrideo es coronado rey.
ОглавлениеEsa noche, mientras Ptolomeo y Eumenes cenaban, quinientos infantes irrumpieron en el palacio de Nabucodonosor buscando a Filipo Arrideo. Lo encontraron durmiendo en sus aposentos. Echaron al momento a los hombres de Pérdicas que se hallaban en la puerta de su alcoba para vigilarlo, y lo llevaron en volandas al salón del trono donde aguardaba la ropa de Alejandro.
Bagoas no les impidió el paso, es más, el eunuco les abrió todas las puertas e iluminó con grandes antorchas el salón. Sabía lo que iban a hacer. Incluso él mismo le indicó a Filipo Arrideo que se dejase vestir con el manto de Alejandro.
Trajo además la cídaris, la corona de los reyes persas con forma cónica y una banda azul moteada de blanco que a los griegos les recordaba un cielo estrellado. Bagoas se la entregó a Arrideo diciéndole que era necesario ceñirla para ser también rey de los persas. Arrideo no pareció en absoluto impresionado por sus palabras. Vivía el momento emitiendo pequeños suspiros, para otro hubiese sido un día glorioso, sin embargo, el hermanastro de Alejandro se sometió a su sino con resignación.
Cuando el eunuco le colocó la cídaris a Filipo, el ahora rey de reyes se volvió a Bagoas y le dijo al oído:
— ¿Es verdad lo que dicen?, que tú mataste a Artajerjes y le entregaste a Darío esta misma corona —Filipo le miraba asustado, siempre había tenido miedo del eunuco. En la corte persa había muchas habladurías sobre cómo Bagoas cometió el terrible regicidio, pero los macedonios se negaban a creer que aquel eunuco de hermosa faz hubiese podido cometer un acto tan vil más propio de un salvaje. Ignoraban que rostros bellos pueden cometer crímenes tremendos.
— ¿Rechazarías la corona si así fuese? —le respondió Bagoas suavemente al oído. Le acarició con los labios el lóbulo de la oreja, como si estuviese insinuándose. Filipo cerró los ojos y supo entonces que todos los rumores eran ciertos. Nunca más volvió a mirar a Bagoas con los mismos ojos.
Con la diligencia de los funcionarios persas, Bagoas llamó a los eunucos y ordenó que las mujeres del harén vistiesen las ropas de gala, y las instaló en uno de los patios, porque el salón del trono estaba a rebosar con los infantes. Se las vio azoradas, se habían cortado los largos mechones de cabello por el luto, y se tapaban como podían las cabezas con velos.
Entonces Bagoas les informó de la doble coronación de Filipo Arrideo: a la manera griega y a la persa. Las falanges, que habían irrumpido en el palacio con toda su panoplia, hicieron chocar sus lanzas con los escudos produciendo un gran estruendo sólo cuando reconocieron la diadema griega. Los eunucos y las mujeres se postraron al ver luego a Arrideo con la cídaris.
Pérdicas, que dormía a dos manzanas del palacio en un improvisado cuartel rodeado de sus jinetes más fieles, se despertó sobresaltado por el estruendo. Al informarle de lo acontecido, montó en su caballo y salió a reunirse con sus tropas a las afueras de Babilonia, estaba dispuesto a iniciar la guerra y para eso, lo primero que hizo fue condenar todas las salidas de la ciudad. Al amanecer, Babilonia ya estaba sitiada y no había forma de recibir avituallamientos.
Con seiscientos hombres a caballo, Pérdicas entró por la puerta de Istar. Toda Babilonia sintió su cabalgar estruendoso y cerró puertas y ventanas, sabían lo que significaba. Pérdicas se dirigió al palacio para apoderarse del cadáver momificado de Alejandro que estaba expuesto en el salón del trono sumergido dentro de su ataúd de oro. Los partidarios de Filipo Arrideo le expulsaron con violencia, convirtiendo el palacio en un campo de batalla donde las mujeres y los eunucos corrían y gritaban huyendo de las dos facciones.
Perdida la contienda, Pérdicas y sus caballeros huyeron del palacio por una puerta falsa y se pusieron a salvo atravesando el puente del Éufrates.
Ya era de día cuando Ptolomeo creyó pasado el peligro. Corrió al palacio y llegó justo para presenciar cómo los partidarios de Filipo Arrideo le rogaban que les permitiesen matar a Pérdicas.
El rey miró a Ptolomeo buscando una respuesta, y este último se atrevió a decirle:
—No tengo ninguna simpatía por Pérdicas, pero como consejero que fui de tu hermano Alejandro, tengo que decirte lo que va a acontecer: si ordenas matarlo, será la guerra civil.
— ¿Es que acaso esto no es la guerra civil? —preguntó Filipo desolado señalando con una mano inerte el suelo. El rey se hallaba completamente solo, le iluminaba un pebetero que se extinguiría en breve, su luz era casi tan débil como aquella que se colaba por las celosías. Cuando Ptolomeo se acostumbró a aquella inquietante penumbra pudo ver cómo en el salón del trono se amontonaban varios soldados muertos; los eunucos y los esclavos habían desaparecido en las profundidades del palacio, nadie quería tocar los cadáveres.
—No, todavía no. Aún estás a tiempo de impedirlo —respondió Ptolomeo.
—He de hablar con las falanges, convócalas.
Los infantes todavía se hallaban en el palacio, y los que no estaban entraron, inundando los cinco patios, esperando las palabras que les dirigiría el nuevo rey. Filipo estaba tan débil que se deshizo del pesado manto de Alejandro, y pidió ser sostenido por dos eunucos para poderse dirigir de pie a los soldados. Como su voz era frágil, las palabras eran repetidas por varios voceros repartidos por el palacio.
—Si yo soy vuestro rey y vosotros mis infantes, oíd cual es mi voluntad sin que nadie ponga en mi boca palabras que inciten el odio —les dijo callando luego unos instantes para que su mensaje llegase en cadena hasta los cinco patios—. No debéis matar a Pérdicas ni a sus hombres, ni mucho menos salir de aquí enfadados con aquellos que ayer llamabais hetairos. ¿Veis esta diadema? —se desató la banda de la frente y se la mostró a los soldados con las dos manos—. Se la ofrezco a aquel que se juzgue más digno de ella.
Se hizo el silencio. Bagoas miró a Ptolomeo conteniendo la respiración, pero el general estaba paralizado por los acontecimientos.
Se oyó a lo lejos, en el parque donde se guardaban los elefantes, y que estaba a diez estadios del palacio, el barritar de las bestias. Ptolomeo supo entonces que muchos de aquellos hombres llenarían las salas del inframundo, las bestias lo anunciaban con estruendo. Se llevó las manos a sus ojos, y huyó de allí, tenía que hablar con Pérdicas y mediar para evitar una guerra civil entre ellos.
Al día siguiente Ptolomeo se reunió con Pérdicas en la tienda militar que ahora usaba como cuartel general y que antes había sido de Alejandro. Su osadía por imitar al difunto rey era tal, que se rodeaba de pajes aspirantes a generales, como lo hizo un día el rey macedonio; incluso contaba con un joven copero, un cargo con el que Alejandro acostumbraba a distinguir a sus favoritos.
—Bien —le dijo Pérdicas después de escuchar a Ptolomeo rogándole que no iniciase una guerra entre macedonios—. ¿Filipo Arrideo quiere la paz? Pues será cara. Purificaremos al ejército al modo macedonio.
Ptolomeo tembló. Sabía lo que significaba: la vieja purificación con sacrificios humanos. Todos los soldados la conocían, pero no se aplicaba en Macedonia desde hacía muchos años. Cada vez estaba más convencido de que los partidarios de Filipo Arrideo morirían. Alejandro así se lo había comunicado, era un dios con el don profético.