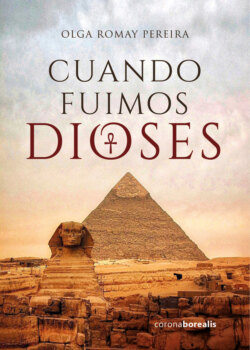Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 7
Capítulo 1:
Alejandro agoniza
ОглавлениеBabilonia, 323 a.C.
-¿Dónde está Alejandro? —preguntó Thais levantando un brazo hacia el cielo estival de Babilonia—. ¿Vive aún el rey de Macedonia?
Su voz inundó el cuarto patio del palacio de Nabucodonosor. Los eunucos se le quedaron mirando sin atreverse a responder. Se replegaron con rapidez, formando un pasillo que dejó ver una puerta de bronce en un extremo del recinto. Se cubrían con mantos oscuros, semejaban murciélagos encogiendo sus alas asustados ante un enemigo. Sus movimientos escondían cierto temor.
Thais había salido esa tarde desde su lujosa casa en el barrio de Tuba recostada en una litera, los porteadores atravesaron el puente de madera del Éufrates y la llevaron hasta la puerta monumental donde se iniciaba la fortificación que rodeaba Babilonia. Luego, en vez de recorrer en litera la avenida procesional de ladrillos hasta el palacio de Nabucodonosor, la mujer se había subido a una barca ligera. Sus esclavos remaron con largas pértigas para recorrer los canales que atravesaban Babilonia hasta la misma puerta de la residencia real.
Un pavo real cruzó el patio persiguiendo a una hembra, y desplegó sus plumas para iniciar el cortejo. Nadie le hizo caso, los eunucos no apartaban la vista de Thais.
—He dicho que he venido a ver a Alejandro —la voz de Thais deseaba ser firme, pero, sonó aguda, demasiado femenina. No tenía costumbre de repetir las frases, los hombres siempre la obedecían complacientes y los esclavos temerosos. La mujer se frotó con nerviosismo las manos y se apartó del sol que quemaba el ladrillo vidriado del pavimento. Vahos de calor flotaban en el ambiente distorsionando su visión, parecía que los eunucos y los pavos reales formasen parte de un espejismo.
La griega temía no llegar a tiempo, sabía de la agonía del rey y era vital despedirse de él antes del óbito. Mientras caminaba iba ensayando cuidadosamente las palabras que le diría, pero luego lo olvidó todo, la muerte desbarata incluso los planes elaborados. Debía estar allí, era un deber que se había impuesto, Alejandro era el segundo hombre más importante de su vida después de su amante Ptolomeo.
Vio un eunuco frente a la puerta de bronce haciéndole una señal con la mano. Avanzó hacia él con elegancia e indiferencia. Arrastraba una nube de moscas, que un esclavo se afanaba en apartar de su cabeza agitando una fusta de cuerdas de lana de un lado a otro, sin rozar lo más mínimo a su ama. El aroma de su piel engañaba a los insectos, la importunaban posándose sólo unos instantes para saber si Thais era en realidad comestible.
La ciudad apestaba, y por eso ella se perfumaba profusamente. Se suponía que, a aquellas alturas del año, la corte debía encontrarse en la fresca Ecbatana huyendo del calor de la llanura fluvial mesopotámica. Pero, quince días antes, Alejandro había obligado a los generales a regresar a Babilonia para un funeral. Era irónico, el entierro planeado para su amigo Hefestión, muerto de una borrachera en Ecbatana, parecía ahora olvidado y ya todos hablaban del sepelio del propio Alejandro.
Thais consideraba absurda la idea de llevarse las cenizas de Hefestión a aquella ciudad que ahora Alejandro consideraba la capital de su Imperio. Pero, cuando un gran hombre como Alejandro toma la decisión de recorrer media Persia para un sepelio fastuoso, nadie osa contradecirle. Tan sólo los eunucos le advirtieron tímidamente a su amo que Babilonia se tornaba insana en verano, hablándole de la infesta de mosquitos y ratas. Las aguas menguantes, además, ocasionaban un problema de suministro para una corte tan numerosa y exigente, en verano el Éufrates sólo permitía a los navíos de bajo calado remontar el río.
A los dos días de llegar a Babilonia, los planes del rey macedonio se desbarataron en parte por su enfermedad y se tuvieron que posponer los funerales de su amigo. Ahora ya nadie recordaba por qué extraña razón la corte se hallaba en la ciudad del Éufrates y las cenizas de Hefestión dormían en una urna olvidada en algún rincón del palacio.
Thais odiaba el calor de la ciudad. Combatía con armas eficaces el sudor: baños tibios y salidas después del ocaso. Se volvía invisible mientras el sol estaba en su cénit. Por dicha razón, era un acontecimiento extraño verla a la luz del día. Los eunucos sospecharon al instante que su presencia en el palacio de Nabucodonosor obedecía a razones poderosas: debía dejarse ver junto al lecho donde agonizaba Alejandro.
No se equivocaban, la griega iba a certificar con sus propios ojos la muerte inminente del gran rey. Aunque fingiese pesadumbre, en aquel rostro acostumbrado al disimulo nada era cierto, tras su máscara albergaba un gran temor al caos que les perseguiría tras la muerte de Alejandro. El miedo era un sentimiento extraño en Thais, sólo se manifestaba cuando el peligro era cierto.
Muchos de los eunucos se preguntaban cómo aquella griega conseguía moverse como si ella misma fuese la reina de las aguas y el palacio centenario un río en el que nadaba. El peplo de la mujer formaba ondas graciosas a su paso, aquel día vestía de seda azul, incluso los broches que sostenían su vestido en los hombros exhibían piedras de lapislázuli y las cintas de sus sandalias eran de piel de gamuza teñida de añil.
Dos eunucos, los que aguardaban junto a la puerta y que por sus vestiduras parecían de mayor rango, se miraron con complicidad y sonrieron levemente, reconocían la procedencia de los broches: del saqueo del palacio de Persépolis.
Diez años atrás uno de ellos, el más calvo, antes guardián del tesoro y más tarde defenestrado al invadirles los griegos, había catalogado las joyas y anotado su valor en una tablilla de barro. El otro eunuco, el más grueso, las había confinado en una cámara del ala norte del palacio de Persépolis. En aquellos tiempos todavía reinaba Darío III.
―Cada uno de esos broches vale mil daricos de oro ―cuchicheó el guardián del tesoro a su compañero―. Recuerdo el día que el sátrapa de la India se los regaló a Darío.
―Pues ahora los tiene ella, supongo que Alejandro se los regaló al general Ptolomeo y éste se los entregó a su amante. Llevo años preguntándome dónde han ido a parar y he aquí la respuesta ―añadió su compañero señalando los hombros de la griega.
Aunque la conversación de los dos funcionarios albergaba rencor hacia aquella advenediza tan odiada por la corte de Darío, se limitaban a ser serviles con ella. Thais pensaba que Alejandro había sometido a los eunucos a su voluntad, sin embargo, la realidad era bien distinta: los castrados eran imprescindibles para los invasores. El macedonio podría deshacerse de toda la corte formada por mujeres, esclavos y concubinas, pero nunca de aquellos funcionarios. Su valía era tan necesaria que nada en aquel inmenso imperio funcionaba sin su aprobación. Sin duda los eunucos se sabían tan imprescindibles como el agua de un molino, de ahí su porte arrogante al mirar a la mujer. Para ellos Thais no era más que otra de aquellas intrigantes griegas que se aprovechaban del ejército macedonio, con una buena posición por ser la concubina de Ptolomeo, uno de los generales más cercanos a Alejandro. Su fama era la de ser la más hermosa y su virtud consistía en una inteligencia aguda. Pero, los eunucos sabían que, en el harén de Darío, harén que ahora pertenecía a Alejandro, había mujeres mucho más bellas que Thais y más inteligentes. Si el macedonio no hubiese pasado tanto tiempo dedicado a conquistar el orbe, las persas ya habrían tomado posiciones y le hubiesen dado numerosos hijos como solían tener los reyes medos.
― ¿Dónde está? ―preguntó la griega al eunuco calvo que franqueaba el paso hacia las habitaciones privadas― ¿Se le puede ver? ¿Es verdad que no ingiere alimento desde hace dos días y que vomita bilis?
Le maravillaba que siempre se la respondiese en griego, parecía que todos los eunucos hubiesen nacido en Esmirna y hablasen el jónico con perfecto acento. Desconocía que dominaban a la perfección varios idiomas. Desde que entraban en el palacio, su educación se cuidaba de forma tan esmerada que podían recitar a Homero como el mejor de los aedos de Atenas.
―Duerme ―le respondió el eunuco calvo. Había pasado de ser guardián del tesoro a una especie de chambelán que examinaba a los aspirantes que deseaban acceder a Alejandro―. Ha recibido la visita de ese médico egipcio llegado desde Susa y al verlo le ha prescrito un baño de agua helada.
Un carro atravesó el patio en ese momento. El estruendo de las ruedas sobre el ladrillo obligó a todos a volverse, Thais dejó de ser la novedad por un instante.
El cargamento había entrado en Babilonia por la puerta de Istar y recorrido la vía procesional hasta el palacio de Darío, pero, allí informaron al cochero que Alejandro residía en el de Nabucodonosor. La ciudad albergaba varias residencias reales y el rey macedonio las utilizaba según su antojo.
La mercancía de su interior oculta bajo toldos blancos, procedía de un nevero del palacio de Ecbatana donde ese invierno se había guardado la nieve de los montes Zagros. Consistía en varias cajas de madera que vertían un reguero de agua sobre el suelo del patio. Dentro se encontraba la nieve compacta que había sobrevivido al viaje. Había seguido la ruta de posadas viajando de noche y, de los cuatro cargamentos de nieve que salieron de la montaña, sólo había resistido aquel. Al sol del verano no le interesaba lo más mínimo que Alejandro se consumiese de fiebre. Es más, parecía conjurarse con los persas para que su muerte llegase lo antes posible.
El destino del hielo era la bañera del monarca. Los médicos babilónicos salieron de las puertas de bronce, saludaron a Thais y recibieron con escepticismo el cargamento. Apartaron las telas tan sólo un instante, el brillo del hielo deslumbró a todos. Dos niños casi púberes salieron corriendo de una puerta lateral comunicada con el harén y se acercaron a ver el carro, sus ayos, unos orondos eunucos, no pudieron alcanzarles a tiempo. Los pequeños rebeldes arrebataron un pedazo de nieve y se sorprendieron de su tacto glacial, gritando en persa exclamaciones de júbilo al sentir en sus manos aquel nuevo elemento del cual habían oído hablar muchas veces. Sus niñeras los arrastraron por donde habían salido, los muchachos se negaban a abandonar su valioso botín que se derretía aprisionado entre sus puños.
Una vez desaparecidos los díscolos habitantes del harén, el resto de los funcionarios comenzaron a hablar nerviosos entre susurros. A ratos se frotaban las manos. Tal vez el frío no calmase el sufrimiento de Alejandro, sino que produjese un empeoramiento y algún general les mandase matar por ello. Todavía se acordaban de cuando el macedonio ordenó asesinar a su médico Glaucas al no poder salvar la vida de Hefestión.
El hielo había sido idea del egipcio recién llegado por orden de Ptolomeo, los babilónicos fracasaron con su magia desde el primer intento, y el único médico griego, Critodemo, ya no se atrevía a proponer nada. Los babilónicos habían dominado la voluntad del enfermo, formaban entre todos un consejo que atormentaba al rey combinando hechizos, encantamientos y pócimas que Alejandro ya no podía ingerir porque sólo vomitaba sangre y escupía bilis.
Los médicos y la nieve desaparecieron con rapidez. Luego Thais fue conducida a las habitaciones de Alejandro por el eunuco más grueso.
Había estado allí en numerosas ocasiones, pero no sabía orientarse, y sospechaba que se perdería si la dejaban sola. El eunuco abrió para ella las puertas de numerosas antesalas, descorriendo las cortinas de otras. Thais sabía que iban por el buen camino porque el hielo derretido había dejado un reguero sobre las alfombras, aquella agua era el hilo de Ariadna del palacio de Nabucodonosor. Pero, no estaban en Minos y ella no era Teseo atrapado en el laberinto. La concubina pensó en las alfombras y se dijo que eran el mejor invento de los persas, luego rectificó y reconoció que los jardines superaban con creces a las alfombras. Le complacía pasearse por aquellos vergeles que los persas llamaban paraísos llenos de hermosos animales y plantas exóticas. Siempre fue sensible a la naturaleza insólita. Se dijo que, si algún día se instalaba en una ciudad, compraría esclavos jardineros para recrear los vergeles que subían hacia el cielo.
Lejos parecían los días de fiesta cuando todo en la corte brillaba bajo el hechizo de lámparas de cristal. Ahora los corredores y salones semejaban una caverna tenebrosa y deshabitada. Nada más lejos de la realidad, escondidos en los rincones se ocultaban muchos de sus moradores, pero ya no brotaban palabras, y si se pronunciaban, sólo se emitían a media voz. Los movimientos de la corte se hallaban silenciados por el miedo.
En la primera sala esperaban los soldados, un pequeño grupo de infantes macedonios charlando con Filipo Arrideo, el oscuro y débil hermanastro de Alejandro que se recostaba en un diván.
En la misma estancia, acechando entre las sombras con sus brillantes pupilas se encontraban la élite de los soldados persas que formaban parte del ejército de Alejandro. El rey macedonio se había empeñado en que combatiesen junto a los suyos, un intento inútil, los persas odiaban a los macedonios y los macedonios a los persas. Sólo había una razón para justificar su presencia en la corte: los infantes persas deseaban saber qué sucedería tras la muerte de Alejandro. Y sólo había una forma de averiguarlo: no moverse del palacio hasta saber las intenciones de los soldados invasores. Thais vio el resplandor peligroso de espadas y puñales, supuso que en cuanto alguno atravesase la barrera invisible que dividía el salón, se matarían entre ellos.
Thais sólo saludó a los griegos, los persas la ignoraron. A ella no pareció importarle, avanzó por la tierra de nadie que formaba un pasillo en la sala.
—Thais —oyó que alguien la llamaba a sus espaldas.
De entre la masa de infantes macedonios se adelantó uno de sus generales, Menelao, el hermano de Ptolomeo. La mujer lo trató con deferencia, esperaba que, si algún día Ptolomeo la abandonaba, su hermano la contratase al instante como hetaira. El trabajo de Thais y de muchas otras hetairas, consistía en ser unas sofisticadas concubinas de lujo; vivir en Persia era disfrutar de una edad dorada aprovechándose de los vanidosos generales griegos deseosos de presumir por mantener en exclusiva los servicios de una belleza. El precio se desorbitaba si la prostituta sabía recitar versos, tocar el oboe y dar placer en el lecho.
—Sólo quiero que le digas a mi hermano una cosa —le dijo Menelao—: los infantes nunca apoyarán la regencia de Pérdicas. Si Alejandro muere, coronarán a Filipo Arrideo y si Pérdicas lo impide, las falanges iniciarán una guerra.
Thais le aseguró que se lo diría en persona. Comenzaba a comprender el caos que se avecinaba: los macedonios se hallaban divididos en dos bandos irreconciliables, caballeros e infantes. Cada uno tenía su preferido para la sucesión.
Menelao, algo más joven que Ptolomeo, nunca había gozado del favor de Alejandro, requisito principal para ser nombrado guardaespaldas. Aun así, ostentaba el cargo de general de infantería y bajo sus órdenes luchaban las terribles falanges macedónicas. Cuando en las batallas se compenetraban las falanges de Menelao y la caballería de Ptolomeo, los hermanos se convertían en invencibles.
En la segunda sala, como si perteneciesen a una categoría superior, se encontraban los caballeros. Dominaban un salón donde los leones vidriados de las paredes parecían rugir a la luz de las antorchas. Allí sólo moraban los macedonios. Al ver a Thais, detuvieron sus frases, y las palabras se quedaron congeladas en el caluroso verano.
No fue el único efecto que consiguió la presencia de la mujer, ocurrió algo sorprendente para unos hombres acostumbrados a gobernar el mundo: el decidido andar de la concubina los obligó a apartarse. Ella desfiló fríamente por aquel corredor improvisado, como un cuchillo parte en dos mitades una granada. Sintió que pronunciaban su nombre en bajo y luego oyó las palabras: muerte, guerra y conspiración. Su instinto le hizo apresurar el paso, sentía rugir bajo sus pies un volcán a punto de estallar. El eunuco que la guiaba parecía indiferente.
Luego la hicieron pasar a una gran sala. Por fin las veía, allí se encontraban las mujeres de cierta categoría del harén, rodeadas de sirvientas. Al ver a Thais se apartaron hacia los rincones, organizándose en pequeños corrillos para defenderse inútilmente de la griega, como si hubiesen visto una serpiente venenosa. Le recordaron a pequeñas alondras asustadas. Las mujeres también conspiró, se dijo, pero lo hacen con gracia y contempló cómo las persas al ser sorprendidas se llevaban las manos a la boca. Algunas usaron un extremo de sus mangas para tapar sus labios y otras ocultaron los collares con los velos para que su enemiga no pudiese ver las joyas. Las esclavas las protegieron rápidamente cubriéndolas con abanicos de plumas de aves exóticas.
Thais se quedó maravillada, Persia nunca terminaba de sorprenderla, se preguntó dónde podrían vivir aquellos pájaros tornasolados con alas azules y verdes. Prosiguió hacia la cuarta sala donde se encontraban los siete generales más próximos a Alejandro.
El eunuco le advirtió que tras la puerta no se permitía el paso a mujeres. Al oírlo dudó al entrar, luego decidió ser prudente y se limitó a decirle al funcionario:
―Avisa a Ptolomeo, dile que estoy aquí.
Esperó en la antesala donde varios divanes se distribuían a la usanza griega para que los invitados se recostasen. Le trajeron cerveza fresca y ella la rechazó con un gesto despreciativo. Una griega siempre bebe vino. Ptolomeo hizo acto de presencia en la pequeña antesala. Una ventana cubierta con una celosía iluminaba la estancia y los rayos del ocaso se posaron sobre Thais cuando él entraba:
―La hora más oscura se aproxima. El dios Hermes ronda ya el palacio para guiar a Alejandro al inframundo. Los médicos dicen que no puede vivir más de dos días. Lo acaban de sumergir en nieve, pero aún no ha vuelto en sí.
Thais le concedió un rápido vistazo. Ptolomeo no vestía su ropa militar, sólo una sencilla clámide marrón. Tampoco calzaba sus habituales botas de montar, sustituidas ahora por unas sandalias usadas sólo en tiempos de paz. La hetaira adivinaba que su amante se sentía incómodo vestido de civil. Alzó la vista y tropezó con sus ojos, sin duda lo más bello de su rostro. Le parecieron brumosos como la niebla que envuelve un barco y a pesar de que el general había sufrido una larga vigilia, esta no los había despojado de su brillo.
Thais se creía una gran conocedora de los estados de ánimo de Ptolomeo, la griega poseía una sabiduría innata parecida a la que tienen los expertos en el vuelo de los pájaros que predicen cuándo va a llover. Podía interpretar cada una de sus miradas. Eran unos ojos bellos, acariciadores, sensibles y duros a la vez. Combinaban todos los sentimientos del mundo.
Su voz solía ser pausada con ella, pero Thais sabía que su amante se transformaba cuando daba órdenes en el campamento, se volvía rudo y atronador. En los banquetes hablaba lo justo y sonreía por compromiso observándolo todo. Había heredado de su padre un cuerpo fuerte, se levantaba temprano para ejercitarse en el gimnasio y comía frugalmente. Sólo lo vio engordar después de atravesar el Kurdistán, al llegar a la India se dejó llevar por la gula y luego sintió repugnancia de sí mismo, de sus manos regordetas y su panzudo estómago. Pero, al regresar a Babilonia volvió a ser el hombre apuesto de siempre.
―Si no puede vivir más de dos días, debemos prepararnos ―le dijo Thais―. Pérdicas ya habrá hecho proyectos, no lo dudes. De todos los macedonios tú eres el más prudente, ¿ya has pensado algo? Te conozco, no quieres decírmelo, piensas que las mujeres no sabemos nada de cómo se gobierna un imperio, pero tú no puedes haber pasado todo este tiempo sin hacer planes ―añadió Thais levantándose de su diván. Consideraba a Pérdicas el más ambicioso y peligroso de los generales de Alejandro, sólo Ptolomeo podía evitar que se hiciese con el poder.
Existía el rumor de que dos días atrás Pérdicas aprovechó los últimos momentos de lucidez de Alejandro para preguntarle quién sería el heredero de su reino. Alejandro había respondido con el silencio.
―Pérdicas ha sondeado cuál es la opinión de cada uno ―le reveló Ptolomeo acercándose a su amante. Sospechaba que el palacio no ofrecía seguridad para confidencias. Las celosías, las cortinas y las paredes camuflaban delatores―. Yo le he dicho que Roxana está embarazada y si nace un varón, heredará el reino. Debemos esperar.
― ¿Y quién será el regente hasta que el niño crezca? ―preguntó Thais―. No me lo digas, supongo que Pérdicas se considera lo suficientemente poderoso para ejercer la regencia de ese niño. ¿Y si nace una hembra?, ¿Se desposará con ella cuando sea púber? Sea como sea, debemos impedirlo. Ese general sólo alberga dos sentimientos hacia ti: odio y envidia.
Pérdicas descorrió la cortina que separaba la pequeña sala donde se refugiaban Thais y Ptolomeo. Huesudo, musculoso, su carne se concentraba en unos labios carnosos y tras los labios unos dientes torcidos y grandes. Thais y Ptolomeo se quedaron mudos y se miraron de forma cómplice sin saber cuánto de su conversación había oído el recién llegado.
Sin embargo, Pérdicas no había escuchado a la pareja, se había personado de forma sorpresiva movido por otra razón: percatándose de la ausencia de Ptolomeo, dedujo que sólo Thais habría podido retenerle. Los demás generales se espiaban unos a otros, en una extraña vigilia donde nadie se atrevía a ver al moribundo, salvo para certificar su muerte, pero tampoco deseaban moverse de aquella sala de recepciones donde se iba a repartir el Imperio de Alejandro. Una pequeña ausencia, aunque sólo fuese unos instantes, podría suponer perderlo todo.
― ¡Vaya sorpresa! ―dijo al ver a la hetaira―, ¿vienes a quemar el palacio de Nabucodonosor o a tocar el oboe mientras Alejandro agoniza?
Pérdicas se situó bajo la luz de una pequeña ventana. Su rostro ardía con los rojizos rayos del atardecer. A su espalda, un dragón rojo pareció cobrar vida. Thais detestaba los dragones que formaban parte de la decoración de Babilonia, unos monstruos feos y desgarbados. Decían que eran la representación de Marduk, otro de aquellos viejos dioses persas, aun así, la griega no creía en su magia protectora.
―Como puedes ver por ti mismo, no porto antorchas, ni oirás de mí música alguna. Sólo deseo ver a mi rey. Alejandro es fuerte, todavía puede recuperarse. He hecho mis ofrendas a Apolo y sé que vivirá―le respondió Thais. El duro rostro de Pérdicas le producía terror, pero para combatirlo la mujer contraatacaba con voz firme, no le permitía vencerla—. Vengo de la sala de los infantes, Menelao me envía con un mensaje para Ptolomeo.
Thais cuchicheó a los oídos de su amante el recado de Menelao, mirando a Pérdicas con el rabillo del ojo. Luego entró decidida donde se reunían los siete generales.
― ¡Macedonios! ―exclamó la hetaira levantando los brazos con las palmas abiertas hacia el techo. Los labios de Thais derrochaban más elocuencia cuando se dirigía a hombres que a mujeres. Sabía que Alejandro moriría, pero como odiaba ser mala agorera, los animó: ―, alberguemos esperanzas, Alejandro volverá a empuñar su espada. Sois los amos del mundo, favoritos de los dioses. Nuestro rey es fuerte, otras veces temimos su muerte y los dioses no lo permitieron.
Como los generales conocían sobradamente a aquella mujer, no le prestaron atención y siguieron a lo suyo. Diez días atrás tal vez hubiesen escuchado sus palabras, ahora la opinión de una hetaira les traía sin cuidado. El mundo cambia en diez días y, en ocasiones en diez horas.
Ptolomeo la llevó hasta un umbral donde dos genios protegían las jambas de las estancias del rey. No eran leones como Thais había visto en Persépolis, sino varones alados con largas barbas rizadas. Portaban una cabra en una mano y una pluma en otra.
Ptolomeo señaló a las dos figuras pétreas y le susurró a Thais al oído:
―Me han dicho que se hallan aquí para proteger a los reyes persas de los demonios― miró despectivamente al eunuco que era hábil escuchando conversaciones y se tomó las palabras como una ofensa a sus dioses― pero, yo me he asegurado de que nadie entre ni salga en los dormitorios sin la autorización de mis hombres.
Dos soldados macedonios custodiaban la entrada con sus lanzas formando un aspa. No la habrían dejado pasar si Ptolomeo no la hubiese
introducido. Tras aquellas puertas todos los eunucos carecían de autoridad, salvo uno en especial que gozaba de la confianza de Alejandro: Bagoas.
―Thais desea ver al rey ―informó a media voz a los guardianes. Ptolomeo prefería siempre utilizar un tono suave con los soldados. Raras veces se le oía ordenar a viva voz. Pérdicas envidiaba el dominio de la voluntad de los hombres que tenía el general de Alejandro. No comprendía cómo con un simple susurro, conseguía obediencia y sumisión inmediata.
Los soldados apartaron sus lanzas. Uno de ellos descorrió la pesada cortina de lana roja y abrió la puerta oculta tras ésta. Thais inspiró, se preparó para encontrarse con el moribundo. Iba a entrar en el santuario.
Dominaba la estancia la serena presencia de una cama bajo un baldaquino del que colgaban sedas teñidas de púrpura. Se desesperó, con tan poca luz la mujer no podía distinguir al rey macedonio. Buscaba donde no debía, Alejandro no se hallaba en el lecho.
Entre dos esclavos lo izaban de una bañera. Entonces vio el cuerpo consumido del monarca. Alejandro había perdido toda su juventud. Sus carnes pálidas y acartonadas anunciaban la proximidad de la muerte. Los ojos desorbitados del rey macedonio se abrían aferrándose inútilmente a la vida y de sus labios se escapaba un gemido. El frío del hielo sólo había conseguido hacerle recobrar la consciencia, pero no la salud. Aun así, su agonizante dolor se consideraba un gran logro en un enfermo que llevaba desfallecido varios días por las altas fiebres.
Thais, que en los últimos tiempos lo evitaba, sintió lástima por él. Conocía a Alejandro desde hacía diez años, cuando Ptolomeo la había llevado ante su presencia en Atenas, exhibiéndola como un trofeo de caza. Aquel día el rey se limitó a asentir y saludarla con cortesía sin interesarse por ella lo más mínimo. Alejandro y Ptolomeo podrían haberse criado juntos, pero en cuestión de mujeres nunca coincidían. Rara vez pusieron sus ojos en la misma hembra y, por supuesto nunca en el mismo hombre porque Ptolomeo se había aficionado a los refinamientos de las hetairas desde su adolescencia en Macedonia.
Al ver la decrepitud de Alejandro, Thais se derrumbó como si la hubiesen apuñalado, cayendo sobre el suelo mojado con la teatralidad de una heroína de Eurípides. Luego, al sentir la humedad empapando su peplo, se arrepintió de su efusividad. Allí no había alfombras, la sala debía fregarse varias veces al día para limpiar las inmundicias que emanaban del cuerpo de Alejandro. La ropa de Thais ahora se encontraba mojada por miasmas, tendría que regalar su peplo a las esclavas.
― ¿Cómo ha podido suceder? ―se preguntó sin poder mirar hacia otra parte que no fuesen aquellas costillas marcadas. La carne había huido y los músculos del rey de Macedonia se reducían a unos frágiles tendones grisáceos.
Al oír la voz de Thais, Alejandro giró el rostro hacia ella, como si fuese un faro en la oscuridad. La hetaira supo que aquellos ojos miraban, pero no veían. Luego, como si el macedonio hubiese realizado un movimiento extenuante, su cabeza cayó hacia atrás, desmayándose. El cuerpo ingrávido del rey perdió toda voluntad y los esclavos lo sostuvieron.
Los médicos lo tumbaron en la cama. Con cojines incorporaron su torso componiendo brazos y piernas para conferirle cierta dignidad. La cabeza volvió a desplomarse y consiguieron erguirla con mucho cuidado. Los ojos permanecían abiertos, desorbitados. La mandíbula se desencajó en una mueca grotesca comenzando al momento a bailar, recordando a los presentes la de un anciano incapaz de controlar los movimientos espasmódicos.
―No está consciente ―dijo una voz en el dormitorio. Thais reconoció al que hablaba: Bagoas, el favorito de Alejandro.
El hombre emergió de la sombra que le ocultaba el rostro y se acercó a Thais. Eran viejos conocidos. Al verlo, se abrazó a él. Solía ser atenta con aquellos que Alejandro elegía como compañeros. Tal vez Bagoas, si no fuese un eunuco más, la hubiese rechazado, un abrazo implicaba demasiada intimidad en su rango de afectos. Pero, Thais supo ganarse con el tiempo su corazón solitario, lo sabía necesitado de amor, a cambio él permitía a la mujer ciertos privilegios.
― ¿Llegará a un nuevo día? ―susurró la hetaira al oído temiendo ser oída.
Ptolomeo la separó de Bagoas. Le parecía bochornoso que su concubina perdiese ante él la decencia. El general también sentía en sus carnes la desesperación de ver a Alejandro agonizando en forma tan miserable, pero se contenía, lloraba solo cuando estaba a solas y esperaba de Thais estar igualmente a la altura de las circunstancias.
Bagoas colaboró con él deshaciéndose del abrazo de la mujer. Se situó a la cabecera de la cama y comenzó a mesar el pelo de Alejandro. Lo peinó con suavidad, le extrajo con un lienzo las gotas de agua de la bañera y después, una vez que los esclavos secaron con cuidado el cuerpo de su amo, lo cubrió suavemente con un manto inmaculado.
Componían entre el enfermo y el eunuco una estampa hipnótica: Bagoas en el esplendor de su juventud y Alejandro en sus últimas horas.
Viendo los esfuerzos de Bagoas en aquellos cuidados, Ptolomeo sintió en cada gesto del eunuco la tierna huella del amor y la piedad. Siempre había juzgado a aquel persa como un adorno bello e impenetrable, poseedor de un corazón perverso. Todos en la corte de Babilonia parecían olvidar que antes de ser el favorito de Alejandro lo había sido de Darío III. Pero, Ptolomeo tenía una excelente memoria, recordaba cómo encontraron a Bagoas abandonado a su suerte cuando ganaron la batalla del Gránico. Vagaba entre las tiendas y, cuando le preguntaron por su condición, se presentó de forma pomposa como esclavo de Darío. Alejandro al verlo se lo llevó para su servicio personal.
Al principio a nadie extrañó el capricho del macedonio, el eunuco destacaba por su refinamiento y belleza, podía incluso recitar a Homero. Más tarde Bagoas escaló posiciones. Ptolomeo comenzó a odiarlo cuando un año antes de su agonía Alejandro obligó a los macedonios a hacerle regalos.
Como si Bagoas supiese que Ptolomeo lo observaba, levantó sus ojos unos instantes. Eso bastó al general para saber que, el eunuco haría cualquier cosa por su amo Alejandro. Había descubierto en aquel rostro la misma mirada que se repite una y otra vez en las batallas cuando un soldado agoniza y su compañero de armas le sostiene la mano desesperadamente. Le habían dicho a Ptolomeo que Bagoas no consentía a nadie limpiar las miasmas de Alejandro, él se ocupaba en persona de las tareas más humildes, propias de los sirvientes del palacio.
El eunuco ayudó a los esclavos a levantar el cuerpo del enfermo, ahora ligero como una pluma. Los labios de Bagoas se contrajeron en una mueca de dolor, como si la agonía de Alejandro se hubiese contagiado a su cuerpo a través del contacto con su piel. Si era cierto que algunos hombres sufren al ver el dolor ajeno como si hiriese su propia carne, Bagoas se encontraba entre ellos.
Thais rompió a llorar, ahora apoyada en el hombro de Ptolomeo. Este le acarició la cabeza y apartó uno de los rizos que le ocultaban la cara.
―El médico egipcio lo ha conseguido, es la primera vez que veo a Alejandro abrir los ojos en cinco días. Recuérdame que, aunque agonice nunca llame ni a un médico babilónico ni a uno griego. Mátame antes de que intenten darme una pócima ―dijo con rencor Ptolomeo. Luego se apartó de Thais y se acercó donde se encontraba el médico. El egipcio ordenó a Bagoas que no cubriese el cuerpo de Alejandro, debía permanecer frío durante la mayor parte del tiempo.
Los otros médicos se rindieron ante la evidencia de la superioridad del egipcio. El griego había fracasado con sus medicinas y brebajes. Se había limitado a sedar al enfermo con vahos de adormidera del Peloponeso, siendo nulos sus intentos de desterrar la fiebre.
― ¿Cuánto tiempo puede mantenerse consciente? ―preguntó Ptolomeo al egipcio.
En vez de una respuesta, el médico, sospechando que Alejandro comprendía en cierta medida lo que se decía a su alrededor, se alejó de la cabecera de la cama y condujo a Ptolomeo y Thais a la sala donde los generales formaban un contubernio. Al intentar en vano responder a Ptolomeo, los demás generales demandaron su presencia. Sus opiniones eran respetadas, ya sabían que había conseguido despertar a Alejandro.
Orquestando las preguntas de los generales, confusas e insistentes, Pérdicas tomó la palabra:
― ¿Ha mejorado?
―Me temo que no ―sentenció el médico sin inmutarse. Su acento era extraño, el de los colonos griegos que habitan en Naucratis, en el Delta del Nilo. Pero, en aquella corte mestiza era uno más. No sentía ninguna simpatía por Pérdicas. Cuando lo había conocido en Menfis, leyó en sus pupilas dos enfermedades: una provocada por los mosquitos y otra por la ambición. Ambas eran igual de peligrosas.
―Mi faraón sólo ha abierto los ojos ―respondió apesadumbrado―. Morirá, ya no puede ingerir alimento, su debilidad es tal que sólo le queda un día. Llegó el momento de la despedida.
Si para los macedonios su rey era su hegemenon, para aquel egipcio sin embargo Alejandro era su faraón. El médico había estado en Abydos cuando los sacerdotes escribieron el nombre de Alejandro en la lista de faraones, tras la proclamación se unió al macedonio en calidad de médico. Su misión durante años fue encargarse de la salud de la segunda esposa de Alejandro, Estateira, la hija de Darío que vivía en el palacio de Susa y desde allí había llegado cuatro días atrás por orden de Ptolomeo.
Se hizo el silencio. Los hombres abrieron las bocas, pero no pudieron emitir palabra alguna, sus gargantas parecían paralizadas, las manos de los generales, antes tan expresivas y brabuconas, quedaron inertes al oír la palabra despedida.
No dudaron de las palabras del egipcio. Días atrás, cuando la fiebre comenzó, pidió nieve ante las burlas de todos. Ahora sabían que su sabiduría había sido efectiva. Sin embargo, los médicos babilónicos, despreciando al egipcio y orquestados por Bagoas, se empeñaron en practicarle a Alejandro un exorcismo el cuarto día.
El médico egipcio asistió horrorizado al ritual e hizo un amago de abandonar el lecho de muerte de Alejandro. Los demás se lo impidieron, si Alejandro no sobrevivía la responsabilidad debía caer sobre todos.
Empeoró y Ptolomeo al ver su sufrimiento los echó llamándoles a gritos matasanos, salvo al egipcio que fue el único autorizado para tratar a Alejandro.
Los generales esperaron las palabras del médico. El egipcio levantó la mano para ser escuchado:
―Si el hielo hubiese llegado antes, habría esperanza. Pero un hombre que lleva diez días con fiebre alta, los pulmones encharcados y ha sufrido la tortura de un exorcismo, ha de prepararse para morir. Su cuerpo ya es ligero como una pluma, su alma debe también serlo.
― ¿Puede hablar? ―preguntó Pérdicas. Sólo le interesaba que Alejandro eligiese un sucesor, el general se consideraba el mejor candidato, pero necesitaba una frase del moribundo confirmándolo.
―Balbucea ―respondió el médico―, hay hombres que en su estado todavía razonan y otros que no dicen nada coherente. Alejandro es de los últimos. La muerte nunca es digna, ni siquiera para un rey.
Las palabras del médico parecieron bastar a Pérdicas. Seguido de los demás generales, se dispuso a entrar en la alcoba. El egipcio no se opuso, nada de lo que hiciesen podría salvar a Alejandro, ni tampoco empeorar su estado. Había llegado el tiempo de las despedidas.
Bagoas les recibió a todos como si fuese un consorte la víspera de enviudar. Si hubo un momento en su vida para mostrarse respetable, fue en aquellas últimas horas. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, no emitió sollozo alguno.
Pérdicas le saludó, tomó sus manos con respeto y después, abandonando al eunuco, acercó su rostro al de Alejandro. Iba a formular la pregunta.