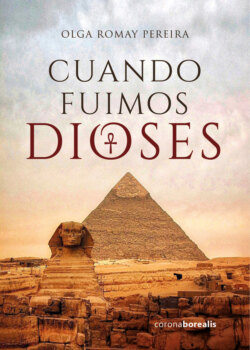Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6:
Absalón, el judío
de Alejandría
ОглавлениеUn muchacho gritaba en el puerto de Alejandría que el rey macedonio agonizaba en Babilonia sin dejar heredero, el resto de los macedonios se arremolinó en corrillos buscando noticias.
―Después de Alejandro llegará el caos ―se dijo Absalón. Se sentó en el tambor de una columna de mármol que acababan de desembarcar usando una grúa. A lo lejos, en el templo de Apolo, se oía un himno. Los griegos cantaban con cualquier excusa, eran fanáticos de sus coros.
Pensó en Alejandro y en Tiro. En cierto modo la isla de Faros, que podía verse desde a Alejandría, se parecía a Tiro si se la miraba desde lejos. En la ciudad fenicia vio por primera vez al rey macedonio diez años atrás cuando residía en la próspera isla en condición de comerciante. Un judío no sabe hacer otra cosa: son banqueros o tenderos. Son malos agricultores, pésimos pescadores y el ganado nunca les engorda como a otros pueblos. Si su padre hubiese oído lo que ahora pensaba de su raza, le habría echado por segunda vez de Jerusalén.
Diez años atrás, él no era un comerciante cualquiera, vendía a los joyeros de Fenicia el oro procedente de Nubia. Tiro tampoco era cualquier ciudad de Levante, sino la más próspera y rica de los puertos del Egeo. Sólo Damasco rivalizaba con ella, pero Damasco carecía de los dos puertos de Tiro donde fondeaban más trirremes que en el Pireo. La ciudad fenicia superaba a las grandes urbes del momento: se negociaban más mercancías que en Éfeso, albergaba más almas que en Mileto y se vendían más esclavos que en Quíos. Si hubiese un ombligo del mundo naval, sin duda Tiro sería no sólo el ombligo sino el vientre y el útero.
Absalón consideraba sus estancias en Tiro como una placentera obligación que repetía dos veces al año. Ante sus padres debía fingir pesadumbre por alejarse de Jerusalén, pero en el fondo esperaba esos viajes con ansiedad. Siempre le gustó contemplar el mal con sus propios ojos, era fascinante pernoctar en aquella ciudad fenicia.
Desde que tuvo uso de razón, Absalón partía dos veces al año desde Jerusalén para dirigirse a Gaza donde llegaba la caravana con el oro Nubio que había atravesado el Sinaí. Primero acompañaba a su padre, y luego, cuando cumplió veinte años, comenzó a realizar su periplo en solitario.
Cuando llegaba a Gaza atravesando Judea, comenzaba su viaje por la costa hasta Tiro, la ciudad más grande de Levante. Los fenicios le recibían con los brazos abiertos, aunque fuese hebreo; cuando se trata de negocios, poca importancia tienen los dioses. Uno de sus clientes más opulentos necesitaba el oro para forjar sus joyas, se trataba de Melkart, el viudo, que le alojaba en su casa de la isla durante dos días, hasta que se ponían de acuerdo en el precio del metal.
Tiro era una ciudad dividida en dos por el mar: la ciudad continental, donde vivían los más pobres, y la insular, una fortaleza inexpugnable que ni siquiera Nabucodonosor logró conquistar. El joyero, por supuesto, residía en la isla como los artesanos más ricos. Tenía un taller donde trabajaban diez esclavos especializados.
La hospitalidad unía a Absalón y Melkart desde muchos años atrás, siguiendo los vínculos creados por sus padres y abuelos. El judío se alojaba en la casa del fenicio, comía en su mesa y se le consideraba parte de la familia. Los tirios son espléndidos cuando se trata de agasajar a sus invitados, una costumbre admirable que Absalón valoraba en gran medida.
El joyero de Tiro tenía una hija llamada Dido, cinco años más joven que Absalón. El judío la había conocido años atrás cuando contaba sólo con ocho años. La recordaba con la túnica de las niñas cananeas, similar en su forma a la de las niñas hebreas salvo por sus vivos colores.
Los dos jóvenes se gustaban a pesar de la diferencia de edad y costumbres. El idioma nunca fue un problema para ellos puesto que en Tiro no sólo hablaban fenicio, sino también arameo, griego y persa.
La familia de Melkart vivía en una casa porticada construida alrededor de un patio central de columnas retorcidas ascendiendo hacia el primer piso, con capiteles coronados por cabezas de león rugiente que intimidaban a los invitados. Un toldo protegía el patio de los rayos del sol en verano. El suelo de mosaico de la casa era una borrachera de formas geométricas formando ondas que se cruzaban imitando al mar. Los dormitorios se encontraban en la primera planta y los criados ofrecían en bandejas de cobre comidas y vino a todas horas, como si el amo y su hija sufriesen de una sed infinita y un hambre insaciable. Era la abundancia y el ornato de una casa rica de Tiro con artesonados de cedro en el techo, lámparas de cristal rebosantes de aceite perfumado y celosías en las ventanas de la planta alta.
Deleitándose en el lujo, todos los años Absalón atravesaba la puerta de cedro y bronce y entregaba sus alforjas a un esclavo. Mientras avisaban al amo, se lavaba las manos en la jofaina que le ofrecían. Su anfitrión no tardaba en aparecer, le abrazaba ofreciéndole luego una copa de vino. Después llegaba el gran momento: Dido irrumpía canturreando, Absalón la besaba en la frente en señal de respeto y le entregaba un baúl con juguetes como regalo.
Siguiendo el orden natural, la niña se espigó cuando cumplió los trece años y abandonó el recato de la túnica infantil. Absalón siguió besándola dos años más en la frente al entrar en la casa del joyero, pero la frente de Dido bullía con locas transformaciones: perfumaba ya el aire con su olor a hembra, había adquirido la suavidad de la seda y la peligrosa sensualidad de una mujer joven. Dido comenzó a aparecer en los sueños de Absalón, incluso cuando regresaba a la aburrida y asfixiante Jerusalén, donde todo, absolutamente todo parecía ser pecado, lo único placentero eran los sueños impuros en los que Dido le ofrecía su cuerpo de muchacha al joven comerciante.
El año que Tiro sufrió el asedio de Alejandro, Dido se encontraba espléndida, con la frescura de una mujer que acababa de cumplir quince años. Desde luego que no se parecía a ninguna mujer que Absalón hubiese visto jamás. En Jerusalén las muchachas de su edad se hallaban confinadas en las casas paternas, prisioneras del recato y las costumbres, vestían atuendos sobrios, parecidos a sayos de colores oscuros, ocultando sus cabellos con bastas telas.
Pero ante él, Dido parecía de otra raza, de otro mundo. Una deliciosa visión para un hombre ya hecho y derecho al que su padre había buscado una aburrida, tímida y virtuosa mujer para casarlo en breve.
Al padre de Dido no parecía molestarle que Absalón admirase a su hija, le fascinaba contemplar cómo claudicaba el judío ante la belleza, la vida placentera y las tentaciones. Hizo un gesto para que la muchacha se retirase, y luego, tumbándose en un diván y ofreciéndole a su huésped otro, le dijo:
―Este año se ofrecerá a la diosa ―sus palabras sonaron con una mezcla de orgullo y preocupación.
Absalón se dio cuenta de qué tipo de ofrenda era de la que estaba hablando su anfitrión: la virginidad de Dido se entregaría a la diosa Astarté. Como todas las fenicias, la muchacha iba a realizar un acto que a los ojos de los hebreos era abominable: una hierogamia. Primero un hombre pagaría por ella a las sacerdotisas del templo y luego fornicarían ante la estatua de la diosa del amor. El desconocido la trataría como si Dido fuese la encarnación de la diosa Astarté. Se consideraba un honor para la familia, cuanto más pagasen por la muchacha, más satisfecha estaría la diosa.
Luego llegaron las noticias: Alejandro había enviado una avanzadilla a sitiar la ciudad. La vida de Tiro se vio trastornada. Los habitantes de tierra se embarcaron a media noche hacia la protección de la isla. Hubo un momento que los continentales poblaban tantas calles y plazas de Tiro, que se impidieron nuevos desembarcos salvo aquellos que portaban armas o dinero.
El asedio había comenzado.
Los templos se convirtieron en lugar de refugio y las sacerdotisas de Astarté decidieron que las hierogamias se aplazarían hasta que el templo pudiese ser abastecido con mirra, incienso y sándalo. Astarté era una diosa exigente con los rituales.
Al principio poco le importaron a Absalón los preparativos de Alejandro. Los tirios se asomaban por las murallas y se reían de la absurda idea del macedonio: construir un dique que uniese la isla con el continente. Le vieron demoler la ciudad vieja y con los escombros comenzar las obras del espigón.
Tampoco le molestó encontrarse encerrado en Tiro. Pensó que, incluso si la ciudad fuese tomada, en su condición de judío le perdonarían la vida y podría volver a Judea.
Por otra parte, la idea de pernoctar unas semanas más en la casa de su anfitrión le resultaba tentadora ahora que Dido y él pasaban largos ratos juntos.
Cada vez menos barcos pudieron esquivar el bloqueo del Puerto del sur, aquel que llaman el puerto egipcio. Los víveres comenzaron a escasear en la ciudad. Llegado el tercer mes del sitio, las sacerdotisas comenzaron a pasar hambre. El hambre no hace cambiar a los dioses, pero sí a sus exegetas.
Alejandro se había empecinado en tomar Tiro y el sitio se tornó más asfixiante. La ciudad sólo había conocido un asedio como aquel en tiempos de Nabucodonosor. Pronto comenzaron los rumores de que el Consejo de Tiro estaba buscando la forma de romper el bloqueo y evacuar a las mujeres, niños y ancianos. Hicieron una lista, Dido se hallaba en ella. Las sacerdotisas se negaron a abandonar a su diosa, si la ciudad iba a ser tomada ya fuese por la fuerza o por inanición, ellas no podían abandonar el templo.
Dido comenzó a hablarle a Absalón del templo de Astarté. Le explicó a media voz cómo era el ritual de una hierogamia. El judío pareció desconcertado, en Jerusalén ni siquiera una mujer pública hablaba de negocios carnales. Luego Dido le confesó con los párpados entornados que se rumoreaba que el templo volvería a abrirse para recibir a las jóvenes vacantes. Por último, reveló, acariciando las mejillas, que se hallaba impaciente, debía cumplir el ritual para casarse en el futuro. Melkart se encontraba ausente, como el resto de los hombres, se dedicaba a la defensa de la República, cada vez pasaban más tiempo a solas.
La víspera de la hierogamia, Melkart abrió la mejor de sus ánforas de vino y se la ofreció a Absalón para la cena. Esperó a que el caldo hiciese sus efectos y luego le preguntó si estaría dispuesto a acostarse con su hija en el templo.
―Sabes bien que amo a Dido como el mejor de los padres. Muchos son los hombres que desean cumplir con el honor, pero no cuentan con dinero suficiente, o son inapropiados para ella, ya me entiendes, demasiado viejos. Pero tú eres un hombre joven y apuesto, le tienes afecto y seguramente que pagarás lo justo.
―Y yo te respondo que bien sabes la costumbre judía de circuncidar a los varones, me han dicho que un hombre que ya ofrecido su prepucio a otro dios no puede entrar en el templo de Astarté ―le dijo apenado. Era el mejor negocio que le habían ofrecido en su vida y desgraciadamente era incapaz de consumarlo.
Entonces Melkart le explicó que nadie repararía en él siempre y cuando pareciese un comerciante griego. Las ropas de Absalón le delataban, si llegaba al templo con su áspera y austera túnica, sería como anunciar su condición de judío a gritos. También debería cortarse el pelo y deshacerse de los dos mechones que dejaba crecer formando tirabuzones. Y lo más importante para mantener en secreto su condición de circuncidado: cuando las sacerdotisas le preguntasen si tenía tara o defecto, negarlo con firmeza.
Absalón cerró los ojos, respiró profundamente, cruzó sus brazos sobre el pecho y le dijo a su anfitrión:
―Pon el precio que consideres, siempre y cuando Dido acepte que sea yo y no otro.
―Será un talento de plata―le dijo Melkart mirándole a los ojos. Nunca se había pagado semejante cantidad en el templo de Astarté. Pero cuanto más se pagase por una muchacha, mayor era el honor para ella y su familia, asegurándole un magnífico matrimonio con algún rico comerciante de la ciudad. Melkart sabía ya qué hombres podrían aspirar a ser sus futuros yernos.
Un talento de plata era mucho dinero por yacer con una mujer. Pero se lo estaba pidiendo Melkart, la mujer era Dido y llevaba meses encerrado en la isla de Tiro compartiendo casa con la muchacha.
― ¿Crees que Tiro caerá? ―le preguntó a su anfitrión. Absalón siempre había pensado que se salvaría de una u otra forma, su optimismo albergaba la idea de que, aunque Tiro fuese tomada, su familia pagaría el rescate. Es extraño cómo un hombre enamorado no piensa en la muerte inminente, la guerra se convierte en un asunto lejano e irreal.
―Sí. Sin duda estamos perdidos. Las sacerdotisas de Astarté serán las primeras en morir, las violarán los hombres de Alejandro. Luego irán casa por casa buscando a nuestras mujeres y cuando se hayan divertido, crucificarán a los varones. Alejandro planea matarnos a todos, seguramente que a ti, que eres joven y puedes trabajar, te venderá como esclavo.
El vaso que sostenía Absalón cayó de sus manos. Melkart hablaba con el don de la profecía. Lo supo entonces y lo comprobó cuando las murallas de Tiro fueron vencidas.
―Todavía no me has respondido, ¿pagarás un talento de plata?
Absalón se cubrió el rostro con las manos manchadas de vino. Iba a responder que le sería imposible abjurar de su fe, pero afirmó:
―No consentiré que ningún hombre la tome. Mañana pelearé con cualquiera que se acerque a ella en el patio del templo. Seré yo quien le pague ese talento de plata, la cubriré de monedas y luego, sin esperar a que las recoja del suelo, llevaré a tu hija hasta el sanctasanctórum y, tras los velos sagrados, bajo la mirada de la diosa, la haré mía sobre el ara del templo. Astarté será honrada: prometo que consumaré el acto como si fuese mi esposa en la noche de bodas. Mañana volverá a casa con la cabeza bien alta y las mejillas encarnadas.
Cumplió su promesa. Vestido como un griego, con andares de comerciante fenicio, el pelo corto como un macedonio y hablando en arameo, acudió al atrio del templo donde se exponían las hieródulas. Dido no dijo nada, sólo le miró y le sonrió de forma enigmática.
Cuando cayeron las murallas de Tiro, cuando Alejandro permitió a sus hombres el saqueo y la venta de los habitantes de la ciudad como esclavos, comenzó a odiar al rey macedonio.
Alejandro no pudo encontrar ni a una sola mujer, niño o anciano: todos habían huido en varios trirremes burlando el bloqueo. Su destino: Cartago. Dido se hallaba entre ellos, embarazada de un mes, Absalón había yacido con ella según su promesa y sin derramar en el suelo la semilla de su raza, tal y como le obligaban los mandatos de su Ley hebrea. Dido concibió un hijo ese mismo día.
El vientre de Dido era la prueba de que Astarté había sido complacida; la condición de circuncidado de Absalón no le había enojado, al contrario, el judío había honrado los ritos del amor como el mejor de los hombres. La muchacha gimió de placer entre sus brazos; el templo escuchó en silencio cómo la muchacha se reencarnaba en diosa sobre el ara, oculta por una cortina, bajo la atenta mirada de la estatua. Una hierogamia pagada con un talento de plata no se veía todos los días.
Melkart murió crucificado frente a la ciudad y Absalón fue vendido como esclavo.
Como él pensaba, la familia de Absalón logró comprarle en una subasta de esclavos y se lo llevó de vuelta a Jerusalén. Y allí comenzó el largo periplo que le llevó a Cartago a buscar a Dido. El judío se trasformó en un arameo errante, sin dios, sin amor, sin hijos.
Un oficial macedonio llegó corriendo desde el espigón del puerto, le dio un manotazo al muchacho que anunciaba la muerte de Alejandro, el chico calló y el soldado disolvió a los mirones. Era inútil, se dijo Absalón, toda Alejandría ya hablaba del asunto.
¿Quién pagaría ahora a los constructores?, murmuraban los capataces. Absalón montó en su mula y volvió por donde había venido. La muerte de Alejandro en Babilonia no le satisfizo, sólo matarle con sus manos le hubiese producido alguna redención.