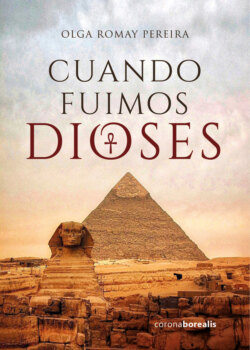Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 13
Capítulo 7:
Bagoas, el eunuco
del palacio.
ОглавлениеDesbordados por la muchedumbre, los eunucos intentaban poner orden a la interminable fila de soldados que se acumularon a las puertas del palacio. Primero entrarían los caballeros y luego los infantes. Acostumbrados a calcular aglomeraciones a simple vista, los funcionarios contaron más de cinco mil hombres en toda la avenida procesional que recorría Babilonia de este a oeste atravesando el Éufrates. Sólo la fiesta de Año Nuevo congregaba a tantas almas.
Temieron el momento de abrir la puerta que conducía al primer patio del palacio de Nabucodonosor. Aquel se trataba del momento más peligroso, los soldados podrían provocar una avalancha, sería como abrir la compuerta de una acequia, el agua podía desbordarse e inundarlo todo.
Bagoas puso orden, para ello contaba con más de cien soldados armados como si fuesen a la batalla, con escudos unidos como una falange macedónica. Intimidaron a la masa cuando se procedió a abrir la puerta oeste. Aquella guardia formó un estrecho pasillo, un embudo por donde todos los hombres debían penetrar de forma ordenada en el primer patio del palacio. El favorito de Alejandro observaba a la muchedumbre sobre una torre que dominaba el patio. Desde la altura suspiró aliviado. Lo que iba a ser un caos cobró de pronto orden y solemnidad, los hombres fueron pasando uno a uno a despedirse de su rey, serios, sin provocar disturbios. Nunca habría pensado que, aquellos que días atrás desfilaban borrachos por las calles celebrando una fiesta en honor a Dionisio, se hubiesen transformado en las mejores plañideras soñadas jamás por un rey.
Bagoas bajó de la almena y entró en el segundo patio que se había adornado con banderas con la estrella de doce puntas, el símbolo de la realeza macedonia, confeccionadas en Damasco con lino de Caria. Colgaban como pendones de los mástiles de cedro del Líbano traídos desde la ciudad de Tiro después de su caída diez años atrás, antes formaban parte del artesonado de la Asamblea Púnica.
En el segundo patio no había novedades, se repetía el mismo orden, un ejército comportándose como una fila de hormigas. Le sorprendió cuan limpios estaban los yelmos, qué elegancia la de los penachos de plumas y crines teñidos de diversos colores, unos rojos, otros blancos, la mayoría negros. Los soldados, ansiosos por rendir su último homenaje a Alejandro, habían bruñido sus grebas, pintado los escudos de lino y remachado sus sandalias. Se diría que su panoplia hubiese sido adquirida la víspera, todo parecía ser nuevo.
Es una pena que Alejandro no pueda verlo, se dijo. El macedonio tenía abiertos los ojos, pero se encontraba medio inconsciente, en un estado catatónico, postrado por la fiebre.
La fila de peregrinos atravesó el segundo patio por las puertas de cedro que conducían a una nueva ala del palacio, la destinada a las audiencias. Como era la primera vez que veían el complejo palaciego, los soldados se movían temerosos, abrumados por el lujo hecho para avasallar. Bagoas lo dispuso todo para subyugar a la masa y aleccionarles sobre la grandeza del Imperio persa: estancias profusamente iluminadas, pebeteros donde ardían aceites perfumados, alfombras provenientes de Ecbatana, de Bactria y de Persépolis. Exhibía, ante los que él consideraba patanes, un mundo inalcanzable que ningún griego osó soñar jamás.
Bagoas había ordenado que se dispusiesen banderas y pendones por donde pasarían los macedonios. Los debía recibir un ejército de esclavos y eunucos, sacó además a los sacerdotes de los templos de Babilonia y les ordenó bendecir a los soldados mientras oraban por el alma de Alejandro. Todas las religiones del mundo se concentraban en aquel palacio para despedir al moribundo: monjes adoradores de Zoroastro, santones de la India, sacerdotes griegos, cananeos, fenicios y judíos. Unos portaban máscaras, otros amuletos que dejaron a los pies de Alejandro, muchos oraban en lenguas desconocidas. Un rey merecía entrar en el infierno siguiendo todos los ritos. No pudieron encontrar ningún sacerdote egipcio y el único habitante del país del Nilo en la corte, el médico que prestaba sus últimos cuidados al rey, se negó a ponerse la máscara del dios Anubis usada en los entierros egipcios, con la excusa de atender a su paciente hasta el último momento.
Alejandro, que los últimos días de su vida había adoptado ropajes persas, vestía una simple túnica de lino blanco. Su corona de oro, medio caída sobre la cabeza, puesto que la voluntad le había abandonado, estaba formada por hojas de olivo doradas como un triunfador de los Juegos de Olimpia, tal vez el único triunfo que se le resistió, siempre hay algún asunto pendiente en la vida de un hombre.
Los generales, aquellos que él había nombrado con el pomposo título de guardaespaldas, habían colocado las armas de Alejandro a los pies del lecho donde reposaba. Un gran escudo dorado con la estrella de doce puntas destacaba entre el resto de la panoplia. Rodeándolo, como si el escudo fuese el centro del universo, se encontraban el resto de sus armas ceremoniales bañadas en oro, destinadas a ser vestidas tan sólo en grandes ocasiones. Las otras armas, las verdaderas, también se encontraban junto a él en la cabecera de aquel tálamo lúgubre. No había ningún otro lujo rodeando el lecho.
Ptolomeo miró a diestra y siniestra, encontró mil caras temerosas, pero sólo una triste, el hermanastro de Alejandro, Filipo Arrideo, sentado en un escabel a diez pasos detrás del rey de Macedonia. Le rodeaba el silencio y la invisibilidad, dos cualidades extrañas en la familia real. Filipo se retorcía las manos. Nadie parecía tenerlo en cuenta, ni allí ni en Grecia.
Roxana, Estateira y Parisatis, las tres esposas de Alejandro se hallaban ausentes. Alejandro no las mandó llamar cuando todavía se hallaba consciente. La primera, su amada Roxana, ya se encontraba de camino desde Ecbatana. Sin embargo, las dos últimas, que vivían en el palacio de la ciudad de Susa, al conocer la agonía de Alejandro ni se inmutaron ni hicieron planes de viaje. Barsine, la cuñada de Ptolomeo todavía estaba a tres días de camino y tal vez llegase a tiempo para los funerales, pero no para la muerte del que fue su amante. Traía el niño con ella, un precoz infante de diez años, pavoneándose como si fuese en realidad el hijo de Alejandro.
Ptolomeo se acercó a Filipo y le tocó el hombro en silencio, parecía carecer de materia, sólo había en él huesos y espíritu. El hermanastro de Alejandro alzo su vista y asintió agradecido. Nadie se acordaba de él.
La procesión silenciosa contempló sobrecogida la agonía de su rey. En ocasiones Alejandro abandonaba la cama para tomar un baño helado que detuviese la fiebre unos instantes. Pero en cuanto se le depositaba en el lecho mortuorio de nuevo, el sudor y los temblores volvían a aparecer. El médico egipcio anunció que al atardecer moriría, el macedonio llevaba dos días sin poder beber, y si se le obligaba, el agua encharcaba los pulmones del rey ahogándole. Se equivocaba, Alejandro iba a sobrevivir hasta la noche.
Los ojos de los guardaespaldas se perdían hundidos en sus cuencas, llevaban un día y una noche sin dormir, Ptolomeo aguantaba la vigilia gracias a un brebaje preparado por un eunuco en las cocinas. La pócima impedía que los ojos del general se cerrasen, pero pronto aparecieron telarañas de sangre en la mácula. Sólo Bagoas posaba inalterable, maestro del disfraz, se había maquillado cuidadosamente esa mañana. Sus coloridos ropajes persas destacaban entre la marcialidad del ambiente.
Silencio. Ni siquiera Alejandro emitía lamentos. Contemplar el sufrimiento del rostro agónico del macedonio encogía el corazón de los guardaespaldas. Nunca un ejército lloró tanto por la suerte de su general, lágrimas mudas surcaban las mejillas de sus compañeros de armas. Ninguno olvidó nunca su rostro.
La ausencia de las mujeres era extraña en aquel desfile mezcla de homenaje y despedida. El harén permanecía oculto y, las hetairas griegas, presentes en todas las fiestas, habían sido excluidas.
― ¡Dejadme morir! ―dijo Alejandro a media tarde. El desfile era largo como el río Indo, cuando lo navegó pasaron semanas hasta llegar al mar, allí descubrieron por primera vez las mareas. Se trataba de un ruego desesperado― no más baños helados, deseo reposo. He vivido ya la vida de muchos hombres. Ptolomeo, ¿por qué no les dices a todos que mi voluntad es morir en la intimidad? Soy el rey del mundo, lo que no he conquistado no vale la pena, debes obedecedme.
Ptolomeo cayó de rodillas al oír de nuevo la voz de Alejandro. Nadie más se había percatado. Intentó hablarle construyendo una frase con su mente. Pero obtuvo el silencio como respuesta. Luego probó a acercarse a la cama y decirle unas palabras al oído:
―Cuando llegue la noche ordenaré cerrar las puertas del dormitorio y morirás tal y como deseas.
Los demás generales le apartaron con violencia. Creían que Ptolomeo deseaba sacar provecho de la muerte de Alejandro, fingiendo hablarle y recibir respuesta del moribundo. Cualquiera que se acercase al rostro del rey macedonio podría mentir afirmando que Alejandro le había comunicado su última voluntad.
― ¿Qué le has dicho? ―preguntó Pérdicas a Ptolomeo asiendo la coraza del general por la espalda. Los diádocos se habían vestido con ropa militar de gala, placas de oro y plata adornaban el pecho de Ptolomeo y las plumas de ibis en el penacho de su yelmo le conferían una apariencia de ave exótica. Hacía calor en Babilonia, pero él era inmune a la calima, un extraño frío asaltaba su cuerpo. Podía además soportar el peso de las armas como si se hubiese convertido en una piedra.
―No debes preocuparte por lo que yo diga ―respondió Ptolomeo a Pérdicas sin mirarle―. Le hablaba de cuando fuimos jóvenes y nos hallábamos desterrados en Iliria por culpa de la ira de Filipo. Su padre pensaba que yo ejercía una mala influencia sobre él.
Pérdicas aceptó como buena la excusa y le dejó tranquilo.
Ptolomeo se sentía mareado, pidió agua, apuró el vaso buscando alivio, pero aquella sed no mitigaba ni con agua, ni con vino. La idea de que Alejandro confiase sólo en él le parecía todavía una mala jugada de su mente. No había olvidado la advertencia de Alejandro del día anterior: le había prevenido sobre la posibilidad de que Pérdicas le matase si intentaba desafiar su autoridad.
La víspera, al salir de la casa de Thais, a la que fue a ver después del incidente con su esposa, Ptolomeo visitó a un conocido nigromante de Babilonia. Aporreó su puerta hasta que le abrió, deseaba desahogarse con alguien y le relató lo sucedido. El adivino le dijo que conocía casos como el suyo, muchos muertos se aparecen en sueños a los hombres.
―Pero Alejandro todavía vive y yo estaba despierto cuando me habló― explicó Ptolomeo al nigromante.
―Alejandro es un dios. Un dios elige cómo manifestarse ― obtuvo como respuesta el macedonio. El babilonio bebió acto seguido una pócima ante un desolado Ptolomeo; sus ojos se quedaron en blanco, le asaltaron convulsiones y farfulló en una lengua desconocida para él. Después volvió a la conciencia y respirando agitadamente clavó sus pupilas en Ptolomeo. Su mirada era la de un loco. El macedonio sabía por Thais que aquel hombre cobraba grandes sumas por comunicarse con los familiares difuntos de los babilonios. El general nunca hubiese acudido a él, consideraba charlatanes a todos los magos, adivinos y profetas. Pero se hallaba trastornado por lo que le había sucedido.
―El dios Alejandro dice que tú también morirás sin herederos si no le obedeces. Tus hijos se matarán entre ellos, sólo él puede ayudarte ―le dijo el nigromante. Las palabras se quedaron grabadas en un lugar oscuro de la mente de Ptolomeo. Todos los días de su vida saldrían a flote en los momentos más imprevistos, por mucho que luchase contra ellas.
―No, los dioses no existen. No has hablado con Alejandro, te lo estás inventando ―respondió Ptolomeo. Ya había visto bastante, aquel hombre le parecía un fraude. Arrojó unas monedas al suelo y se dispuso a volver a palacio.
—Espera —añadió el nigromante agarrándolo de la túnica—. El espíritu de Alejandro también me ha dicho que no me creerías. Por eso ha añadido lo siguiente: quien se oponga a Pérdicas morirá aplastado por los elefantes.
—Mentira, es absurdo —Ptolomeo se volvió furioso hacia él, deshaciéndose de aquella mano que le detenía.
—Cuando así suceda sabrás que Alejandro es un dios y todo lo conoce.
Ptolomeo se quedó perplejo. Sabía que, en ocasiones, cuando se acude al oráculo de Delfos, la pitonisa en vez de responder al suplicante, dicta un oráculo sobre un asunto que atañe a otra persona y no tiene relación con la consulta inicial.
Volvió al palacio donde había terminado el desfile. Alejandro acababa de ser llevado en parihuelas desde el baño a su lecho. Se ahogaba, su respiración jadeante acortaba su vida.
―No más baños helados―ordenó Ptolomeo. El hielo comenzó a derretirse en la bañera como si fuese una cuenta atrás anunciando la inminente muerte del rey.
Los médicos abandonaron el dormitorio y se retiraron al salón de los generales, estos últimos entraron a la alcoba. Bagoas tomó la mano de Alejandro.
―Está fría― les dijo a los diádocos. La fiebre también había abandonado a Alejandro. La muerte recorría su cuerpo. Los temblores y espasmos se apoderaron del macedonio.
Su hermanastro Filipo Arrideo entró discretamente y se puso a la cabecera del tálamo. Su presencia era tan insignificante que parecía tener el don de la invisibilidad. Acarició la frente del rey y entonces Alejandro expiró, como si estuviese aguardando la presencia de su hermanastro para morir.
El silencio infinito que dominaba el dormitorio magnificó su último suspiro, convirtiéndolo en un eco que recorrió todas las estancias. Parecía que el aire hubiese desaparecido y ninguno de los presentes se atrevió a respirar.
En la bañera ya no había hielo, solo agua.