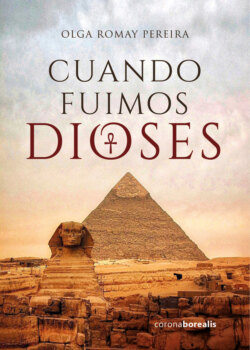Читать книгу Cuando fuimos dioses - Olga Romay - Страница 16
Capítulo 10:
La conspiración de las cuñadas de Ptolomeo.
ОглавлениеMientras duraron los funerales, Ptolomeo frecuentó la casa que compartía con Artakama lo menos posible. Prefería la calidez del hogar de Thais, la hetaira siempre parecía acertar en cumplir sus más mínimos caprichos. Pero algo nuevo había sucedido que le reclamaba volver con su esposa persa: había aparecido en Babilonia Barsine con su hijo Heracles. Esa noche Artakama organizó una cena en honor de los recién llegados, donde sin él saberlo, Ptolomeo era el anfitrión y en su nombre ella había invitado a varios generales macedonios con sus esposas.
Hecho una furia, se presentó en la casa al atardecer preguntándose cómo él, el dueño de la casa, había sido el último en ser informado de aquel banquete.
Cuando los esclavos persas abrieron la puerta de bronce de su hogar, se encontró el patio iluminado y lleno de divanes, alfombras, mesas con viandas y músicos. Todavía llevaba encima la ceniza que se había arrojado como señal de duelo sobre su cabeza, y no se había aseado en días. Parecía más un mendigo que el dueño de la casa.
Los huéspedes le miraron con curiosidad. Sabían lo suficiente de Ptolomeo para comprender que su mirada no era de buenos amigos y para corroborar sus sospechas, le oyeron decir:
—¿Dónde estás Artakama?, ¿Qué has hecho, mujer insensata? —la buscó con la mirada hecho una furia. Los invitados cuchichearon y rieron, obviamente llevaban ya varias copas encima y lo que en circunstancias normales es una tragedia, gracias al vino se había transformado en una comedia. Nunca habían visto a Ptolomeo sin afeitar y con aspecto de lunático, les pareció singular y divertido. Supusieron acertadamente que la esposa no había informado al marido del banquete y expectantes contemplaron las nubes de tormenta cerniéndose sobre el matrimonio.
Artakama le respondió:
—¡Cuánto me alegro de verte querido esposo! Si tienes a bien sentarte junto a mí, lo he dispuesto para que todo se parezca a un banquete macedonio —le enseñó un juego de cotable con el cual se divertían los griegos en sus fiestas. Para demostrar que era ducha en el juego, bebió un poco de su copa y con los restos de vino los arrojó sobre la plataforma donde flotaban varios platillos. Uno de ellos zozobró y se hundió. Los invitados alabaron su buena puntería y Artakama sonrió ruborizada agradeciendo los cumplidos. Ella supuso que había ganado y palmoteó emocionada, en realidad aquel juego le parecía estúpido, pero la velada exigía hacerse todo al modo griego y, si debía jugar, ella jugaba.
Los esclavos descalzaron a Ptolomeo, rasparon la tierra de sus pies con unos stiliges y luego los lavaron con esponjas. Sin dejar de parecer encantadora, Artakama le sacudió graciosamente la ceniza de su cabello con una pluma, como si fuesen un viejo matrimonio que todavía tenía atenciones uno con el otro.
—¡Heracles, sobrino mío! —exclamó Artakama dirigiéndose a un diván a su derecha—. Aquí tienes a tu tío Ptolomeo, el guardaespaldas de tu padre el rey Alejandro.
Ptolomeo miró a un lado y a otro, pasmado por la sorpresa. Recordó entonces que su esposa era hermana de Barsine, la madre del niño bastardo. Nunca lo había visto, además ¿cuándo había llegado a Babilonia su sobrino? Movió la cabeza aquí y allá, se convirtió en una veleta en medio de una tormenta, había que descubrir al intruso. Los nervios le traicionaron, no conseguía ver al niño, buscó entre los divanes donde se recostaban los macedonios y sus esposas, pero los esclavos no hacían más que generar confusión al moverse por el patio atendiendo a los invitados. No reconocía su casa, Artakama había conseguido una gran vela de seda azul para cubrir el patio y había colocado pebeteros donde ardía un fuego con perfumes. Había en el aire cierto aroma desconocido que invitaba a la relajación de los músculos.
El general miró su copa, tal vez habían vertido opio o silfio en ella porque sus sentidos se alteraron: los sonidos llegaban a él lejanos como si ya no estuviese en el patio sino al otro lado de un muro invisible, sus ojos se cubrieron de bruma, las cabezas de los presentes le parecieron coronadas por aureolas lechosas y los músculos del general se volvieron perezosos obligándole a realizar sus movimientos con lentitud. Entonces, como una ensoñación, los esclavos se quedaron paralizados como estatuas, los invitados callaron y de las sombras apareció un niño tremendamente parecido a otro que había conocido muchos años atrás en Pella, la capital de Macedonia.
—Alejandro —dijo. Los efectos de la droga desaparecieron al instante. Su copa cayó al suelo y se levantó del diván extendiendo una mano hacia él. Aquel niño era la viva imagen de Alejandro de Macedonia cuando tenía doce años—. Eres tú Alejandro.
Lo llevó hacia la luz de una antorcha. Heracles, sumiso, no se quejó de la brusquedad de sus actos a pesar de que Ptolomeo lo abrazaba y lo obligaba a girarse y elevar la cabeza. El general palpó sus brazos y su espalda como si fuese un amo valorando a un esclavo. Lo que más le sorprendió fueron los ojos del niño, eran color azabache.
—Nació con ellos azules como el ojo izquierdo de Alejandro, y al año se volvieron negros, como el ojo diestro de su padre —afirmó Barsine adelantándose a sus pensamientos.
Las tres hermanas cruzaron sus miradas cómplices. Si Ptolomeo se sentía tan fascinado por el hijo de Barsine, no había duda de que toda la corte lo aceptaría. Pero pronto comenzaron las dudas, el general volvió a mirarlo, se arrodilló para verlo mejor, nació la desconfianza y mordiéndose los labios lo apartó finalmente de él. Había recobrado la cordura.
—Sabía que no podía ser —se dijo para sí tapándose los ojos con las manos como si le doliese la vista mientras se levantaba. Pero Artakama, que había acudido a su lado, tomó al niño y se lo llevó a su madre. Luego desapareció de la vista, escoltado por esclavos y eunucos que Bagoas había ya contratado para la educación del infante.
—Ya ves, Ptolomeo —le dijo una voz—, yo también quise creer. Pero quién sabe lo que ocurrirá.
Se volvió hacia donde procedían aquellas palabras y se encontró los ojos de Eumenes, que desde hacía dos años era cuñado de Ptolomeo.
Acompañando a Eumenes en su triclinio, se encontraba Artonis ofreciendo al mundo la juventud que su marido había perdido; compensaba la pasividad de éste con una incesante actividad, concentrada en ese momento en buscar alianzas para entronizar a Heracles.
Ptolomeo se acercó a Eumenes, saludó a Artonis y le pidió educadamente a la mujer que se apartase, deseaba compartir el triclinio con aquel hombre y discutir qué partido tomar.
—Si apoyamos a Heracles, Pérdicas se enemistará con nosotros, ¿qué dirán los infantes? —le preguntó a Eumenes.
—Los infantes sólo quieren que gobierne el hermano de Alejandro, Filipo Arrideo —le respondió—. Pero todos los que le conocemos, tú incluido, sabemos que está incapacitado para reinar, hay días que su cansancio le impide salir de la cama, y otros pasa las horas recostado en un diván. Será una locura, no puede montar a caballo y le cuesta empuñar un arma. Es sensato y hasta podría decir que es más inteligente que Alejandro, pero Arrideo no es un rey válido.
—¿Y los caballeros? ¿Apoyarían a Heracles? —volvió a preguntar Ptolomeo, descartando a Filipo Arrideo.
—Es bastante improbable, a sus ojos es un bastardo, Alejandro nunca se casó con Barsine. Prefieren al hijo de Roxana, ella es princesa. Dé a luz un varón o una hembra, tenemos el mismo problema, habrá que nombrar un regente. Dime Ptolomeo —le dijo Eumenes confidencialmente al oído evitando ser escuchado por los demás invitados—, tú estuviste en Damasco lo mismo que yo, y sabemos que Alejandro tal vez no se acostó con todas las mujeres que se le acercaban. En mis años de secretario nunca me indicó que enviase dinero al niño, sino a la madre, pero hace seis meses me dijo que quería regalarle al muchacho una espada con la estrella de doce puntas grabada en la empuñadura. Sólo la familia real macedonia puede usarla en sus armas y posesiones. ¿Sabes tú algo que yo no sepa?
—Si pudiese ayudarte —le respondió Ptolomeo— podría dormir esta noche tranquilo. Sólo sé que nuestras esposas piensan que el niño reinará y nosotros seremos los tíos del rey. Pérdicas nunca lo consentirá, antes es capaz de matar a Heracles y arrojarlo al Éufrates.
Eumenes no respondió. Se limitó a beber un poco más y cuando ordenó sus pensamientos añadió:
—Soy tu aliado, lo sabes. No es sólo que seamos cuñados, ser cuñados si las esposas son persas no significa nada. Soy aliado tuyo porque te respeto, eso lo es todo para un griego y no es necesario decir más —le confesó Eumenes—. No te guardo ningún rencor si no obtengo un pedazo del Imperio, aunque reconozco que siempre me hubiese gustado ser sátrapa de Macedonia. No te culpo, sé que Pérdicas lo organiza todo.
Ptolomeo le dio una palmadita en la espalda, no le quedaba más remedio que aceptar como aliado a aquel hombre. Compartieron el diván y el vino a partir de aquel momento. Si fuese necesario besarlo, le besaría, se dijo, ya tenía demasiados enemigos.