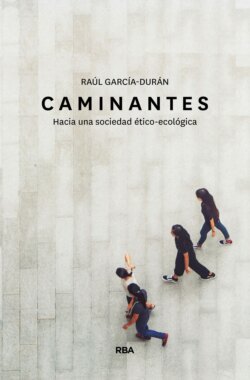Читать книгу Caminantes - Raúl García-Durán - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DON-CONTRADÓN: LA RECIPROCIDAD
ОглавлениеLa marginación de la mujer es, pues, una constante en nuestra historia y volveremos al tema sucesivas veces; pero ahora sigamos abordando la actividad económica, que no está aislada, pero existe. ¿Cómo? A través de lo que la antropología conoce como el don-contradón y la reciprocidad. Lo que uno tiene no es suyo, es de todos, y debe obligatoriamente dárselo a todos (don), aunque sabe que a quien se lo ha dado le dará a su vez, también obligatoriamente, algo, el contradón, que la comunidad considere equivalente, aunque no a nivel económico, pues, insisto, no existe economía separada. No existe actividad comercial, ni tan siquiera trueque, y mucho menos dinero.
Polanyi (1989) muestra como el objetivo de la reciprocidad no es el crecimiento económico, sino satisfacer las necesidades no materiales, maximizar el placer de dar y recibir, minimizar los conflictos, fortalecer las relaciones sociales, garantizar la autosubsistencia (no el beneficio) y también la consideración social de cada uno de los individuos. Si alguien no cumple con la reciprocidad, será despreciado por el conjunto, pudiendo llegar a ser expulsado de la comunidad.9
Temple (1989) muestra, por otra parte, como la valoración de un hombre no se da entonces por su acopio de bienes materiales, sino por su comportamiento, su cumplimiento de las normas de la comunidad y su generosidad, lo que es importante tener en cuenta para nuestro presente y futuro.10
Para Lefort (1978), el objetivo fundamental del don es el reconocimiento de la individualidad en una comunidad en que predomina el componente social. Se da el don para demostrar la propia valía personal, la generosidad, y no para recibir el contradón, sino para que el otro lo dé a su vez y muestre su valía. El don es la «solución que los hombres elaboran para situarse los unos en relación con los otros, establecer o restablecer su estatus haciéndolo reconocer».
El teórico más citado del tema es Mauss (1985). Así explica el don a Mauss un informante maorí:
Voy a hablaros del «hau»... El «hau» no es el viento que sopla. Nada de esto. Suponga que posee un artículo determinado (taonga) y que me da este artículo; me lo da sin fijar un precio. No hacemos pues mercado. Entonces yo doy este artículo a una tercera persona que después de un cierto tiempo decide darme algo en pago (uta), me regala alguna cosa (taonga). Entonces este taonga que me da es el espíritu (hau) del taonga que yo he recibido de usted y que le he dado a él. El taonga que yo he recibido por este taonga (venido de usted) es preciso que se lo devuelva. No sería justo por mi parte (tika) guardarme estos taongas para mí tanto si son agradables (rane) como desagradables (kino). Tengo que darlos, pues son un hau del taonga que me habéis dado. Si yo conservase este segundo taonga para mí, podría venirme algún mal, en serio, incluso la muerte. Tal es el hau, el hau de la propiedad personal, el hau de los taonga, el hau de la selva.
Mauss aclara:
Se comprende clara y lógicamente, en este sistema de ideas, que es necesario dar al otro lo que es en realidad parcela de su naturaleza y sustancia; pues, aceptar alguna cosa de alguien, es aceptar alguna cosa de su esencia espiritual, de su alma; el conservar esta cosa sería peligroso y mortal y ello no solo porque sería ilícito, sino también porque este cosa que viene de la persona, no solo moralmente, sino también física y espiritualmente, esta esencia, este alimento, estos bienes, muebles e inmuebles, estas mujeres o descendientes, estos ritos o comuniones, toman fuerza mágica y religiosa sobre nosotros. En fin, esta cosa dada, no es una cosa inerte.
Shalins (1970) señala como Mauss está excesivamente influenciado por la espiritualidad de los maoríes, pero quizás sea esta la mejor forma de explicar el concepto porque así lo veían ellos y su reciprocidad estricta se debía precisamente a cómo lo veían. De forma religiosa, porque la religión era su ética.
La aclaración de Mauss ya nos hace pensar que, aunque a nosotros nos lo parezca, el don no es un regalo.
Service (1983) nos lo aclara aún más:
Debido a la índole de nuestra economía estamos acostumbrados a creer que los seres humanos tienen «una tendencia natural al trueque y la permuta» y que las relaciones económicas entre individuos o grupos se caracterizan por el «economizar», el «aprovechar al máximo» el resultado de nuestro esfuerzo, el «vender caro y comprar barato». Los pueblos primitivos empero no hacían nada de esto, y de hecho, muchas veces parece que hicieran lo contrario. «Tiran cosas», admiran la generosidad, cuentan con la hospitalidad y castigan la tacañería por egoísta [...]. Una vez entregó a Peter Freuchen un poco de carne un cazador esquimal y él respondió agradeciéndoselo sentidamente. El cazador se manifestó deprimido y un viejo corrigió pronto a Freuchen: «No tienes que darle las gracias por tu carne; es derecho tuyo recibir una parte. En este país, nadie desea depender de los demás. Por eso, nadie da ni recibe regalos, porque con eso uno se hace dependiente».
El don no es un regalo, sino dar alguna cosa que es también del otro. Es parte indisociable de la comunidad, aún no sociedad. Comunidad que funcionaba, económicamente, a través de la reciprocidad. Reciprocidad que es, de hecho, la unión del nosotros. Que a veces es hostilidad respecto al ellos, pero también muchas veces «tratado de paz» con ellos: hay «comercio» recíproco incluso entre comunidades enemigas, que así dejan de serlo.
Demi dijo: «Lo peor es no dar regalos. Si las personas no simpatizan entre sí, pero una ofrece un regalo y la otra ha de aceptarlo, el acto hace nacer la paz entre ellas. Damos siempre unos a otros. Damos lo que tenemos. Es la forma de convivir». (Marshall, 1961).