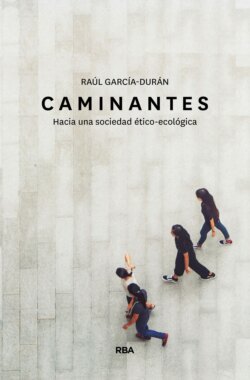Читать книгу Caminantes - Raúl García-Durán - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS GRANDES IMPERIOS
ОглавлениеIniciaré el epígrafe con dos leyendas, habida cuenta de que las leyendas son también una fuente de información histórica:
La primera la cuentan los indios de Chiapas (México) y se refiere a lo que tenía que hacer alguien que aspirara a ser jefe cuando este puesto estaba vacante. Encendían una buena hoguera que hiciera buena brasa, y el aspirante a jefe tenía que bajarse los pantalones, sentarse sobre las brasas y permanecer allí, sin levantarse, mientras el resto de los miembros de la tribu le planteaban preguntas sobre lo que pensaba hacer si se convertía en jefe. Solo al acabarse las preguntas podía levantarse.
La segunda es también de México, de la época de la conquista española. Se narra que Hernán Cortés, tras conquistar una gran extensión de terreno sin librar ni una sola batalla, no encontró ni un solo gramo de oro, su objetivo principal. En cambio, sí que consiguió apresar al jefe azteca, quien, una vez en prisión, al darse cuenta del interés real de los españoles, pregunta a Cortés si le dejaría libre a cambio de llenar de oro la habitación en la que estaba recluido. Cortés dice que sí y le permite enviar a un mensajero para que pida a los indígenas que envíen todo el oro de que dispongan. ¡Y ellos lo hacen! Sin embargo, cuando el jefe azteca se da cuenta de que Cortés no cumplirá su promesa, vuelve a enviar al mensajero para que diga a sus súbditos que se entierren con todas sus posesiones. ¡Y también lo hacen! Así, pese a que Cortés avanza, lo hace sin encontrar ni a un solo enemigo ni la riqueza buscada.
Las dos leyendas son significativas en cuanto al origen, significado y evolución del poder de los jefes. En primer lugar, se trata de una entrega total al clan, a la tribu, hasta el sacrificio. En segundo lugar, como el poder logrado es encarnación, representación, del conjunto de la colectividad y, por tanto, sagrado, todos están dispuestos a entregarle sus riquezas e incluso su propia vida. Porque la entregan a la colectividad y, por tanto, a sí mismos. Evidentemente, este poder podrá luego (tras el neolítico, los aztecas eran ya un gran imperio) ser aprovechado para sí por los jefes (máxime cuando con la aparición de la monogamia el poder se hace hereditario) y en contra de las otras tribus cuando se van ampliando los imperios. Lo muestran los mismos aztecas, particularmente crueles con los pueblos conquistados.
Con la aparición del Estado, los hombres comunes que intentaban utilizar la generosidad de la naturaleza tuvieron que conseguir el permiso de otro y pagarlo con impuestos, tributos o trabajo extra. Fueron despojados de las armas y de las técnicas de la guerra y la agresión organizada y estas fueron entregadas a soldados-especialistas y policías controlados por burócratas militares, religiosos y civiles. Por primera vez aparecieron sobre la tierra reyes, dictadores, sumos sacerdotes, emperadores, primeros ministros, presidentes, gobernadores, alcaldes, generales, almirantes, jefes de policía, jueces, abogados y carceleros, junto con mazmorras, cárceles, penitenciarías y campos de concentración. Bajo la tutela del Estado, los seres humanos aprendieron por primera vez a hacer reverencias, a humillarse, a saludar humildemente. La aparición del Estado significó, en muchos sentidos, el descenso del mundo de la libertad a la esclavitud. (Harris, 1987).
Marx, como ya he dicho, habla, a partir del estudio de China, de modo de producción asiático y lo define como «esclavitud generalizada»: todos los súbditos son, de hecho, esclavos de la autoridad, pero porque lo son de lo que queda de comunidad. Se mantienen las comunidades, pero sometidas a una autoridad central, bien un clan que consolida su jefatura por herencia (los lazos de parentesco se mantienen largo tiempo), bien una determinada tribu por conquista, etc.; la dinámica es variada.
Perduran también los conflictos, las guerras, ya sea entre clanes o entre tribus, pero se trata de una formación social muy estable porque aúna dos características: a) la posibilidad de crecimiento económico, pues la autoridad central reúne el excedente y lo utiliza en gran parte para el bien de toda la comunidad —un ejemplo de ello sería la canalización del Nilo en el Egipcio faraónico—, y b) el escaso conflicto social derivado del mantenimiento de las comunidades, por lo que la población (salvo los esclavos de otras tribus) acepta totalmente la autoridad central porque es la representación de la comunidad, es en parte ella misma. De aquí que esta sea la tónica general de desarrollo de la humanidad en casi todas partes (Godelier, 1971). Sin duda, la aristocracia también dedica gran parte del excedente a mantener su poder, como muestra, de nuevo, el Egipto faraónico y la construcción de las pirámides como tumba de los faraones porque estos van a encontrarse con sus padres, los dioses: el poder ya no es solo representación de la comunidad, sino también mito de superioridad sobrenatural que justifica la entrega del excedente.
A nivel de sistema económico, de la reciprocidad se pasa a la redistribución: la autoridad central decide la producción, recoge la riqueza producida por todos y luego la redistribuye en función de las necesidades: las propias, las colectivas y las de cada individuo, posiblemente por este orden. Es el Estado, convertido en imperio, quien decide, aunque en nombre de todos, qué, cómo y para quién se produce. Por esto también se le ha llamado economía de palacio.
El sometimiento de la mujer continúa claramente pese a los cambios en la división del trabajo (surgió el trabajo obligatorio). No varió su utilización para la política matrimonial. Este sometimiento, malos tratos incluidos, fue una buena escuela de obediencia y acatamiento de la autoridad. La mujer trabaja, pero se mantiene su especialización en el ámbito doméstico:
Así pues, a medida que se desarrolla el intercambio y aparecen nuevas divisiones de trabajo y la especialización de individuos en torno a estas actividades económicas, se degrada el lugar que ocupa la mujer en la «producción social». Las nuevas divisiones del trabajo que se instauran se apoyan en la inicial del trabajo por sexos, para especializar poco a poco a la mujer en el trabajo doméstico, en ciertas labores que se convierten en trabajo doméstico. (Artois, 1982).
El primer gran imperio, la primera «civilización» se da, como ya he dicho, en Mesopotamia, el actual e invadido Irak, en el «creciente fértil», que, entre otras cosas, nos legó el primer código escrito, elaborado por el rey unificador de la zona: Hammurabi. En su inicio podemos leer cuál es el papel de la religión y de la política respecto al conocimiento, y el poder (apropiado) de la época:
Cuando el sublime Anum, rey de los Anunnaku [dioses de las fuentes, de los lugares subterráneos] y Enlil, señor de los cielos y de la tierra [...] determinaron para Marduk la divina soberanía sobre la totalidad del género humano [...], entonces Anum y Enlil me señalaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malo y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara e iluminara el país y para asegurar el bienestar de las gentes [...]. Soy el que conoce la sabiduría, el que extiende los cultivos, el que llena los silos.
Egipto mantuvo la misma concepción y despreció el conocimiento práctico, el cual, sin embargo, es capaz de crear obras como las pirámides. E igual sucedió con los imperios precolombinos en Latinoamérica.
En gran parte, como ya he esbozado, es la escritura la base de la apropiación del conocimiento, conocimiento que desarrollará la clase dominante de acuerdo con sus intereses: astronomía para el conocimiento de las lluvias, medicina a partir de los sacrificios de animales a los dioses (poder mágico-religioso), matemáticas para la contabilidad de los tributos. El conocimiento queda así dividido en saber intelectual, teórico y superior (propio de la clase dominante), y trabajo práctico (servil), aunque ello frena el propio desarrollo del conocimiento.
En el próximo capítulo veremos las formaciones sociales que más han influido en la historia posterior...