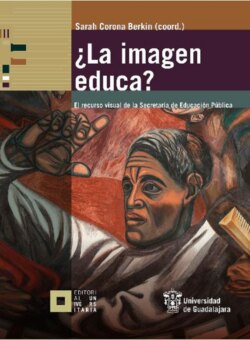Читать книгу ¿La imagen educa? - Sarah Corona Berkin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEste texto se desprende de un proyecto más amplio sobre museos comunitarios y sus relaciones con la cultura nacional del cual soy responsable.1 Desde hace algunos años analizo varias poéticas y políticas de construcción de comunidad a través de un dispositivo particular: los museos comunitarios de México.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) de México creó en 1993 el Programa Nacional de Museos Comunitarios (PNMC) como un acto peculiar (véase Rufer, 2014). Por un lado, era un esfuerzo político del Estado agonístico copado aún por el Partido Revolucionario Institucional, de “relevar” iniciativas particulares de “comportamiento local”, que a través del foco cultural entró en las dinámicas políticas particulares de cada región. Quiero decir: no era casual el gesto de apropiarse de un repertorio discursivo que pertenecía a las disidencias (las “memorias comunitarias” como aquello que en algún presunto locus originario se contrapone a la fagocitación de la cultura nacional) y transformarlo en un discurso patrimonial del Estado sin demasiada problematización.2
A partir de la invitación de las coordinadoras de este libro me propuse pensar en cuáles eran las relaciones entre museo comunitario y escuela pública, entre el uso de imágenes, figuraciones, recursos visuales y estereotipos. Primero pensé que sería un ejercicio difícil, quizás porque no había reparado hasta ahora en cómo la escuela pública es un lugar crucial para la celebración de la “comunidad” y hasta qué punto la mancuerna entre museo comunitario e institución educativa básica ha sido pilar del cumplimiento de los objetivos arriba mencionados para el PNMC. Sin embargo, no lo fue. De hecho, es pertinente recordar que el historiador Tony Bennett acuñó en 1988 el concepto de “complejo exhibitorio” (Bennet, 1988) para estudiar la importancia que las grandes exhibiciones y los museos adquirieron en la escena europea internacional desde el siglo XIX, con una clara estrategia pedagógica que iba de la mano con la visión de la escuela moderna. De algún modo lo que Bennet intentaba exponer es que las nociones científicas de orden, jerarquía, clasificación y pertenencia se volvieron un “problema de cultura”: esto es, se tornaron parte de una estrategia pedagógico-formativa fundamental de las nuevas esferas públicas y la construcción de civilidad (incluso para las clases trabajadoras). Una tecnología visual con procedimientos específicos se volvió parte de una rutina para crear ciudadanía que debía apoyarse en el “relato” escolar. 3
Lo cierto es que esa fe en la potencia cívica —y en el relato historicista, tan diferente del de los museos ambulantes o los gabinetes de curiosidades de los siglos xvii y sobre todo XVIII— parece haberse, también, agotado. O al menos desplazado. Se acusó al museo tradicional de colonial, unilateral y poco preocupado por la “lectura” y la significación (Castilla, 2010; García-Huidobro Budge, 2010); y desde los años setenta del siglo pasado, el énfasis de lo que se llamó “la nueva museología” puso en entredicho la función pedagógica y la constatación soberana e inalterable del enunciado museal. Es en esta configuración que podemos comprender la fuerza que tuvieron los museos comunitarios, ecomuseos y museos participativos.