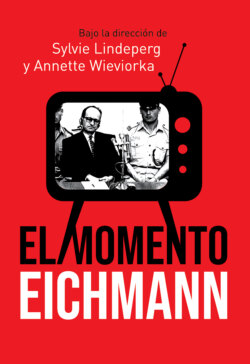Читать книгу El momento Eichmann - Sylvie Lindeperg - Страница 10
¿Qué juicio?
ОглавлениеEn el año 1950 (5710 del calendario judío), poco después de su creación, el Estado de Israel se reconoció a sí mismo el derecho de juzgar a los criminales nazis y aprobó la ley “para el juzgamiento de los nazis y sus colaboradores”18. El contenido de esa ley ya ha sido analizado extensamente por diversos juristas, entre los que se destacan Pierre A. Papados y Claude Klein19. En realidad, la ley no apuntaba a los antiguos nazis, sino, más bien, a sus “colaboradores” judíos: miembros de los consejos judíos (Judenrätte) o de la policía judía en los guetos o prisioneros de los campos que hubiesen sido “jerarquizados” por los nazis (los Kapos, los Blockälteste o ‘jefes de barraca’, etc.). El objetivo de esa ley era extender las facultades de los diversos “tribunales” que sesionaban en los campos de desplazados para que pudieran juzgar a los judíos que, según ellos, se habían deshonrado y convertido en criminales, al “colaborar” con los nazis20. Alrededor de cuarenta de esos juicios se llevaron a cabo antes del proceso a Eichmann y, en ellos, comparecieron judíos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crímenes contra el pueblo judío, sobre todo, en los campos y, secundariamente, en los guetos. En general, los acusados habían sido denunciados por otros detenidos de los campos, que, después de la guerra, se los habían cruzado casualmente en una calle de Tel Aviv o de Haifa.
La ley de 1950 empezaba definiendo los crímenes contra el pueblo judío, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. En el caso de estos dos últimos, retomaba las definiciones de la Carta de Londres del 8 de agosto de 1945, que había dejado establecido el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. El crimen contra el pueblo judío queda definido en el artículo 1.b de la ley y, básicamente, retoma los actos contemplados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, por más que, en ese caso, se tratara solamente del genocidio judío. O sea que la ley de 1950 no innova demasiado, pero incorpora a la legislación de Israel los principios ya reconocidos por el derecho penal internacional moderno. Desde su creación, el Estado de Israel se había negado a reconocer la pena de muerte (legalmente abolida en 1954), salvo en dos casos: los delitos definidos por la ley de 1950 y la traición en tiempos de guerra. Sin embargo, en toda la historia del Estado judío, el único condenado a muerte y ejecutado fue Adolf Eichmann.
Para Jerusalén, el juicio a Eichmann era un “Núremberg del pueblo judío”21, como lo declaró el primer ministro Ben-Gurión. De hecho, el juicio a Eichmann fue el que transformó el genocidio judío en un hecho aparte y lo distinguió de la Segunda Guerra Mundial al punto de borrar el contexto mismo en que ese genocidio se dio para inscribirlo exclusivamente en la historia del pueblo hebreo. Eso explica las decisiones tomadas por el fiscal general de Israel, Gideon Hausner. El proceso debía ir más allá de Adolf Eichmann como individuo para convertirse, según las palabras de Hausner, “en el relato de un desastre nacional escrito en letras de fuego”22. El procurador decidió, entonces, construir la escenografía del proceso sobre la base de documentos y testimonios, dándole un rol esencial a estos últimos. Y tenía un contraejemplo perfecto en los juicios de Núremberg. En aquel caso, el fiscal norteamericano Robert H. Jackson había rechazado la propuesta de su fiscal adjunto, William J. Donovan —gran propagandista y hombre de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), antecedente de la CIA—, que abogaba por un juicio más humano y más pedagógico, construido sobre la base de testimonios oculares23. Por supuesto que, por el banquillo de Núremberg, desfilaron testigos (sesenta y un testimonios por la defensa, treinta y tres por la acusación), pero no estaban ahí para “contar la historia”, sino, simplemente, para completarla, precisarla, documentarla.
En el plano testimonial, por lo tanto, el proceso a Eichmann marca una ruptura profunda, porque el relato al que aspiraba Hausner debía ser escuchado por la audiencia de boca de los propios sobrevivientes y en el mayor número posible que permitiera el marco del proceso, cada uno de los cuales contaría un fragmento de la historia. “En su conjunto y de principio a fin, los testimonios sucesivos de personas disímiles que hayan vivido experiencias diferentes terminarán armando una imagen tan elocuente que quedará grabada. De esa forma, yo esperaba darle al fantasma del pasado otra dimensión: la dimensión de lo real”24.
Había que encontrar, por lo tanto, “buenos testigos”. Gideon Hausner y su fiscal adjunto, Gabriel Bach, representante de la acusación en la Unidad 06, a cargo de las investigaciones, se abocaron a esa búsqueda25. Pasaron por el tamiz unos mil setecientos testimonios recogidos por la sección de testimonios orales de Yad Vashem, dirigida por una veterana del equipo de Emanuel Ringelblum y de la insurrección del gueto de Varsovia, Rachel Auerbach, que también daría testimonio durante el proceso. Además, compendiaron las obras escritas por los sobrevivientes, entre ellas, De Drancy à Auschwitz, de Georges Wellers, publicada en 1946. Algunos testigos se habían convertido en artistas conocidos, como el pintor Yehuda Bacon. Los investigadores también llamaron a personas que habían estado presentes en Núremberg, como el psicólogo Gustav Gilbert o Michael Musmanno, que había sido juez en el proceso a los Einsatzgruppen. Ambos eran norteamericanos. Otros, como Pinhas Freudiger o Hansi y Joel Brand, testificaron en el juicio por difamación contra el húngaro Rudolf Kastner, acusado de colaboracionismo. Los investigadores encontraron a muchos otros testigos a través de las diversas asociaciones de inmigrantes o en el Kibutz de los Combatientes de los Guetos. Porque, contrariamente a una idea extendida y de larga data, los sobrevivientes que testificaron en el proceso a Eichmann, en general, no lo hacían por primera vez, sino que fueron elegidos sobre la base de un primer relato, escrito y oral, que había sido transcripto en numerosos archivos. Otros, finalmente, se ofrecieron de manera espontánea a declarar. La dificultad de encontrar buenos testigos era doble. Por un lado, pocos de los que habían tenido contacto personal con Eichmann seguían vivos, ya que algunos de los episodios del genocidio habían sido tan drásticos que no habían dejado víctimas sobrevivientes, como era el caso de las ejecuciones en el campo de exterminio de Belzec. En cuanto al campo de Chelmno, quedaban apenas tres testigos, todos llamados a declarar. Por otro lado, presentarse a dar testimonio podía ser un riesgo: Rivka Yosselevska, que, después de que intentaran fusilarla junto con su hijita Martha y con toda su aldea, había logrado emerger de la masa de cadáveres y escapar, tuvo un ataque cardíaco mientras brindaba testimonio ante el tribunal y debió ser asistida. Cuando se repuso, pudo terminar su declaración. Yehiel Dinur, que, bajo el seudónimo de K-Zetnik 135633, publicó varios libros, entre ellos House of Dolls, una novela corta que fue best-seller en Estados Unidos, se convirtió post facto en un símbolo de los peligros que se corrían al testificar. Primero debía evocar “el planeta Auschwitz”, donde había pasado casi dos años y del que se sentía cronista. Su testimonio fue breve: el testigo se desmayó en el estrado, lo que provocó en la sala de audiencias fuertes reacciones emocionales que fueron registradas por las cámaras del cineasta Leo Hurwitz.
En paralelo a los preparativos del juicio, también se organiza su mediatización, operación en la que juega un rol crucial Teddy Kollek, jefe de gabinete de Ben-Gurión. El juicio tendría lugar en el Beit Ha’am, la Casa del Pueblo, en Jerusalén, un centro cultural que acababa de ser construido y que incluía una sala de espectáculos con capacidad para setecientas cincuenta personas. Hannah Arendt fustiga a quien “concibió un auditorio así, que debe haber tenido en mente un teatro, con su orquesta, sus palcos, su escenario y sus puertas laterales para la entrada de los actores”26. Tenía razón. Pero olvidó, sin embargo, que la sala donde se desarrollaría el proceso no estaba destinada a seguir siendo una sala de justicia, sino una verdadera sala de espectáculos.
A diferencia de la ciudad de Núremberg, ocupada en 1945 por los norteamericanos, Israel no tenía un palacio de justicia con capacidad para albergar al significativo número de personas que quería presenciar el juicio, y la sala de la Casa del Pueblo recuperaría su misión inicial no bien terminado el proceso. Actualmente, solo una placa conmemora que allí tuvo lugar aquel hecho judicial.
Se creó una comisión interministerial presidida por David Landor, director de la Oficina de Prensa del Gobierno, cuya función era mantener informado al ministro de Justicia de todo lo concerniente a eso que hoy llamaríamos “la comunicación”. Una segunda comisión, de la que también formaban parte David Landor y Teddy Kollek, tenía a su cargo la asignación de los lugares disponibles. Una pequeña cantidad se reservaba para los diplomáticos (cuarenta y cinco, en los palcos), para los representantes del Ministerio de Justicia, los sobrevivientes de cierta celebridad, como Simon Wiesenthal, los representantes de las asociaciones o centros de investigación, como la Biblioteca Wiener de Londres o el Centro de Documentación Judía Contemporánea de París, para diversas personalidades israelíes, juristas y para los delegados de países extranjeros, entre ellos, numerosos alemanes. En su gran mayoría (cuatrocientas cincuenta), las butacas situadas frente a la orquesta quedaron reservadas para los periodistas israelíes o extranjeros, a quienes se les asignaron veinticinco plazas más en los palcos. “Es la mayor concentración de periodistas que jamás se haya visto”, comentaba un asistente al primer día del proceso27; el doble que en Núremberg, estimaba Joseph Kessel: “Donde, sin embargo, pudimos ver en el banquillo de los criminales de guerra a Göring y Ribbentrop, al mariscal Keitel y a Kaltenbrunner, jefe de la Gestapo”28.
Es que el proceso a Eichmann es esa cita obligada a la que la flor y nata del periodismo y de los intelectuales quiere asistir. Hay algunos, como Joseph Kessel, que ya habían “cubierto Núremberg”, donde habían cumplido un rol, como el fiscal norteamericano Telford Taylor. Y otros que se habían perdido Núremberg: “Como comprenderá, tengo que cubrir este proceso, porque no pude asistir al juicio de Núremberg, nunca he visto en carne y hueso a esta gente y, probablemente, sea la última oportunidad que tenga”29, escribe Hannah Arendt. En el subsuelo, se instala una sala de prensa con teletipos, teléfonos y circuito cerrado de televisión. Todos los días, se reparte entre los periodistas una copia poligráfica en cuatro idiomas (hebreo, alemán, inglés y francés) con la minuta del proceso, así como un resumen de una docena de páginas en ídish30. La Voz de Israel, la radio nacional, tiene el beneficio de poder grabar íntegramente el proceso judicial. El proceso será filmado en su totalidad.
Todos esos elementos —una idea política fuerte, un relato narrado de manera potente y original por los propios testigos, una mediatización bien pensada— hicieron de ese proceso un hecho fundacional y lo convirtieron, como lo señala Susan Sontag en 1964, en una de las obras de arte más interesantes y emocionantes de los últimos diez años, ya que se trataba, ante todo, de un gran acto de compromiso a través de la memoria y de la reactualización del duelo, por más que se hubiera revestido de las formas del procedimiento jurídico y de la objetividad científica31. Algunos sentirán que esa afirmación, justamente, carece de objetividad. De hecho, durante y después del proceso, hubo muchas opiniones críticas, sobre todo, en cuanto al rol y la persona del fiscal Hausner.
Los preparativos duraron casi un año. Además de la recolección de documentos y selección de testigos, implicaron un largo interrogatorio a Eichmann a cargo de Avner Less: doscientas setenta y cinco horas íntegramente grabadas en magnetófono, seis volúmenes de transcripciones por un total de tres mil quinientas sesenta y cuatro páginas, cada una de ellas corregida y refrendada con su firma por el propio acusado. A eso hay que sumarle una memoria personal redactada por Eichmann a pedido de Less, que cuenta con ciento veintisiete páginas. El juicio debía iniciarse el 11 de abril de 1961 en la Casa del Pueblo de Jerusalén, que acababa de ser terminada y transformada en una ciudadela que los hierosolimitanos apodaron Eichmanngrad.