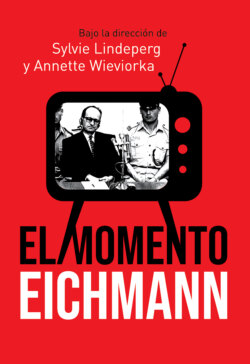Читать книгу El momento Eichmann - Sylvie Lindeperg - Страница 18
La crónica judicial como género filosófico
ОглавлениеHabría que meterse en el detalle de los textos y de las audiencias para afinar el análisis, precisar los registros, las elecciones de escritura, más o menos subjetiva o explicativa, elocuente o sobria, emotiva o imparcial, empática o irónica. Habría que seguir el recorrido de los cronistas y las variaciones de su mirada en función de sus pasados, ya sea en la resistencia, como en el caso de Kessel, de deportados, como Théolleyre, o también de su relación personal con el judaísmo y con Israel. Sin hacer plena justicia a su riqueza, podemos, sin embargo, subrayar que esas crónicas pertenecen a un mismo género, al que teorizan de manera más o menos explícita. Con su relato de las audiencias a lo largo de los días, la especificidad de esas crónicas es la de esclarecer la constitución de las apariencias judiciales. ¿Qué quiere decir?
Para empezar, las crónicas dan cuenta de la diversidad de perspectivas sobre el proceso, adoptando el registro (geo)político, sociológico, histórico o jurídico, a los que conjuga o enfrenta. Esas crónicas echan luz sobre la pluralidad de las partes, sobre la acusación y sus múltiples testigos, la defensa, los jueces y, aún más allá, sobre todos esos actores secundarios sin los que el proceso no habría tenido lugar, como los guardias y los traductores. Pluralidad de puntos de vista, pero no cacofonía: los fenómenos judiciales tienen sus reglas explícitas e implícitas. Las crónicas del fuero penal explican las categorías y procedimientos que delimitan y estructuran la presentación de los cargos, las pruebas y el desarrollo de las audiencias. Describen, por añadidura, las reglas implícitas de la puesta en escena judicial, con sus roles, sus suspensos, sus tensiones dramáticas y sus rituales. Tanto Hausner cumple con su papel cuando agiganta y ensombrece el retrato del acusado como lo hace Servatius cuando lo minimiza y adulzora, con ayuda de Eichmann.
Más específicamente, las crónicas expresan subjetividades perceptivas y emocionales: fechadas y firmadas, reemplazan al autor en un lugar, una platea, una atmósfera. A diferencia de los historiadores, de los juristas o de los investigadores, los cronistas expresan y descifran sus afectos y los del público presente. A veces, la emoción embarga a la platea por el relato de las víctimas. Las crónicas son también más indirectas, moldeadas por nuestras esperanzas y nuestras decepciones. Eichmann parece, entonces, más mediocre de lo que se esperaba de un Nerón o de un monstruo de Odilon Redon. Pero todas las pruebas lo demuestran: “Nunca se juzga a Satán” (Joffroy). Hay muchos Eichmann: el de los historiadores, el de la acusación, ese más complejo, el de la defensa. Y también están los efectos que tiene sobre el público: “insoportable”, “ridículo”. Esos calificativos hablan menos de Eichmann que de las emociones de una audiencia que, harta de tantas vueltas y tergiversaciones, espera en vano que Eichmann se arrepienta o se quiebre (Kessel, Gouri). La emoción también es tema del juicio, esa emoción anglosajona que prevalece en Jerusalén, “fría, objetiva (…), donde reinan los hechos (…) y siempre dispuesta a ignorar la elocuencia” y sus trampas (Théolleyre, Le Monde, 13 de abril de 1961).
De manera refleja, los cronistas también se interrogan sobre su propio rol en la percepción y presentación del juicio. Deontológicamente, se plantea la cuestión del respeto a la presunción de inocencia en el modo en que la prensa presenta al acusado (Le Monde, 9 de abril de 1961). Epistémicamente, al no poder determinar si uno de los Eichmann judiciales es el Eichmann histórico (eso sería función del historiador), convenía, al menos, dar cuenta de su pluralidad, de su evolución, y no confundir impresión con explicación (Le Monde, 13 de mayo; Témoignage Chrétien, 21 de julio).
Al hacerlo, las crónicas judiciales dan forma a un género filosófico sumamente moderno. Superan y desplazan el género clásico de las teodiceas metafísicas que se ocupan de la responsabilidad del mal en el mundo, mal que suelen concebir como una alternativa entre el ser y el no-ser que el filósofo debería revelar más allá de las apariencias del mundo. Las crónicas, por el contrario, toman gran distancia de esas esencializaciones del mal, cuya constitución develan por nuestras expectativas o a través de una dramaturgia judicial. Considerar esas crónicas desde el ángulo filosófico no implica ponerlas a la sombra de Eichmann en Jerusalén. La comparación, en ese caso, sería desfavorable para Arendt, ciega al surgimiento de “la era del testigo” (Annette Wieviorka) y a sus propias emociones, crédula frente a la defensa de Eichmann e inconscientemente tributaria, con la banalidad del mal, de una concepción del mal como un no-ser heredado de las teodiceas73. Las crónicas no son tampoco una recuperación, más consciente y dominada, de ese legado; los filósofos se ponían solamente en el rol de abogados o de jueces, desdeñando la pluralidad de los roles judiciales, como los oficiales de justicia, los peritos expertos, los testigos víctimas o hasta el traductor. Por el contrario, atentas a la fenomenología del proceso, a sus reglas, a sus múltiples dimensiones y a su temporalidad, las crónicas exploran otras vías filosóficas: un recorrido escéptico de distinción entre apariencia y realidad o una fenomenología en la que el proceso no tiene otro ser que su desarrollo, vale decir, un subjetivismo de nuestras emociones. De ese modo, las crónicas ponen en práctica un lenguaje cuya profundidad filosófica aún debe ser explorada.
59 Isabelle Delpla es profesora de Filosofía de la Universidad Jean Moulin-Lyon 3 y miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Lyon.
60 Durante el transcurso del proceso, Théolleyre sería reemplazado por André Scemama, corresponsal permanente de Le Monde en Jerusalén.
61 Sobre la historia de la crónica judicial, véase Sylvie Humbert y Denis Salas (dir.), La Chronique judiciaire. Mille ans d’histoire, AFHJ, La Documentation française, 2010.
62 Haïm Gouri, Face à la cage de verre. Le procès Eichmann, Jérusalem, 1961, Paris, Éditions Tirésias, 1995; Hannah Arendt, op. cit. Para una comparación entre ambos abordajes, véase Anita Shapira, “Hannah Arendt et Haïm Gouri : deux perceptions du procès Eichmann”, Revue d’histoire de la Shoah, no. 182, 2005, p. 301-323.
63 Véase el artículo de Michelle-Irène Brudny, en la p. 251 del presente volumen.
64 Para una comparación entre los abordajes de Arendt, Poliakov, Gouri, Kessel y Joffroy, véase Isabelle Delpla, Le Mal en procès, Eichmann et les théodicées modernes, París, Hermann, 2011, en especial, el capítulo tres.
65 Frédéric Pottecher, Grands procès, Powers, Adams, Eichmann, París, Arthaud, 1964.
66 Las crónicas de Kessel aparecieron primero en el volumen titulado Terre d’amour et de feu (Israël 1925-1961), Paris, Plon, 1965. Luego fueron incorporadas a Joseph Kessel, Jugements derniers. Les Procès Pétain, de Nuremberg et Eichmann, París, Tallandier, colección Texto, 2008.
67 He utilizado las recopilaciones antes citadas y el archivo de la Biblioteca de Ciencias Políticas de París. Véase Voir Annette Wieviorka, Eichmann : de la traque au procès, Paris, André Versaille, 2011; Francis Zamponi, “Les grands correspondants de presse du procès de Nuremberg à celui d’Eichmann”, que puede consultarse en http://www.franciszamponi.fr/oeuvres/Nuremberg-medias.pdf. Para Alemania, véase Peter Krause, Der Eichmann-Prozess in der deutschen Presse, Francfort-sur-le-Main y New York, Campus, 2002.
68 Para una visión más matizada, véase Gilbert Achcar, Eichmann au Caire et autres essais, Arles, Actes Sud, 2012.
69 Sobre Jean-Marc Théolleyre y su derrotero, véase Jean-Paul Jean, “Jean-Marc Théolleyre, l’observateur engagé (1945-1965)”, en La Chronique judiciaire. Mille ans d’histoire, op. cit.
70 Op. cit.
71 Harry Mulisch, L’Affaire, París, Gallimard, col. Arcades, 2003.
72 Junto con otros detenidos, a Léon Wells le ordenaron cavar fosas comunes, apilar los cuerpos, quemarlos, moler los huesos… Un “contador” verificaba en una lista si todos habían sido bien quemados: “Un día, participé de la apertura de una fosa de la que desenterramos ciento ochenta y un cuerpos, y teníamos que buscar el último cuerpo, el ciento ochenta y dos, que faltaba en el conteo. Y ese cuerpo que faltaba, al parecer, era mi cuerpo”.
73 Véase mi libro Le Mal en procès, op cit.