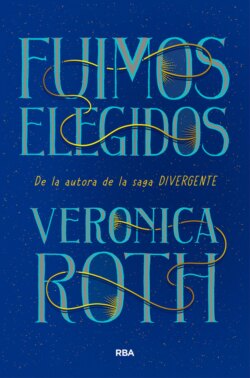Читать книгу Fuimos elegidos - Veronica Roth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAl día siguiente, en cuanto sonó la alarma, Sloane se tomó otra benzodiacepina. La iba a necesitar para el día que le esperaba; esa mañana tenía que asistir a la inauguración del Monumento de los Diez Años, erigido en honor de las vidas que habían costado los ataques del Oscuro, y por la noche a la gala de los Diez Años de Paz para celebrar el tiempo transcurrido desde su derrota.
La ciudad de Chicago le había encargado el monumento a un artista que se llamaba Gerald Frye. A juzgar por su portafolio, debía de haberse inspirado en gran medida en la obra del minimalista Donald Judd, puesto que el monumento en sí consistía en una simple caja metálica rodeada por una franja de tierra vacía allí donde antes se alzaba aquella torre tan fea, en pleno centro del Loop, junto al río. Parecía pequeña en comparación con los rascacielos que la rodeaban, aunque brillaba al sol cuando el coche de Sloane se detuvo en las proximidades.
Matt había contratado un chófer para no tener que aparcar, lo que resultó ser una idea excelente porque la ciudad entera estaba atestada. La muchedumbre era tan numerosa que el conductor había tenido que tocar el claxon en varias ocasiones para poder pasar con su Lincoln negro. Incluso así, la mayoría de los transeúntes hacían oídos sordos hasta que notaban el calor del radiador en las piernas.
Cuando ya estaban cerca, un agente de policía les permitió cruzar la barrera que custodiaba y circularon por un tramo de calzada despejado hasta llegar al monumento propiamente dicho. Sloane notaba una palpitación detrás de los ojos, como si tuviera jaqueca. En cuanto Matt abriese la puerta y saliera a la luz, todo el mundo los reconocería. La gente sacaría los móviles para grabarlos en vídeo. Estirarían los brazos por encima del cordón de seguridad para que les firmasen fotos, agendas e incluso la piel. Gritarían sus nombres, llorarían y pugnarían por acercarse a ellos y contarles historias acerca de todas las cosas y todas las personas que habían perdido.
Sloane deseó poder irse a casa. En vez de eso, se secó las palmas de las manos en la falda del vestido, respiró hondo y apoyó una mano en el hombro de su acompañante. El vehículo aminoró la marcha hasta detenerse. Matt abrió la puerta.
La recibió una muralla de sonido cuando se apeó detrás de él. Matt se giró hacia ella con una sonrisa de oreja a oreja y le susurró al oído:
—No te olvides de sonreír.
Muchos hombres le habían pedido a Sloane que sonriera, pero lo único que querían era ejercer algún tipo de poder sobre ella. Matt, sin embargo, tan solo intentaba protegerla. Su propia sonrisa era un escudo contra una forma de racismo más sutil e insidiosa, la clase de prejuicio que hacía que la gente lo siguiera por los pasillos de los comercios antes de darse cuenta de quién era, o que diese por sentado que se había criado en un barrio pobre y no en el Upper East Side, o que se concentrara en Sloane y Albie como salvadores del mundo, como si Matt, Esther e Ines no hubieran tenido nada que ver con eso. Un racismo que se manifestaba en forma de silencios y tartamudeos, de torpeza en los gestos y chistes sin gracia.
Había otras formas más directas también, más violentas, pero contra ellas las sonrisas no servían de escudo.
Matt se acercó a la multitud que se agolpaba contra la barrera y le tendía fotografías suyas, artículos de revistas, libros. Sacó un rotulador negro del bolsillo y empezó a garabatear su firma MW, donde cada letra era la otra invertida. Sloane se quedó observándolo a cierta distancia, distraída por un momento del caos. Cuando una pelirroja de mediana edad que no sabía cómo funcionaba su propio teléfono le pidió una foto, Matt se acercó, lo cogió y le enseñó a activar la cámara frontal. Allí adonde iba la gente le daba un trozo de sí misma, a veces en forma de gratitud, a veces de historias sobre las personas que habían perdido por culpa del Oscuro. Él lo aceptaba todo.
Transcurridos unos minutos, Sloane se acercó y le puso la mano en el hombro.
—Lo siento, Matt, pero tendríamos que irnos.
La gente también intentaba llegar hasta ella, por supuesto, agitando copias del artículo de la revista Trilby con su cara impresa a un lado y las gilipolleces machistas de Rick Lane al otro. Algunos gritaban su nombre y ella fingía no oírlos, como hacía siempre. Las armas de Matt eran la generosidad, la bondad y la delicadeza social. Las de Sloane eran el distanciamiento, su altura y una despiadada falta de afecto.
Matt recorrió la cola con la mirada y se fijó en un grupo de adolescentes negras que iban vestidas con el mismo uniforme escolar. Una de las muchachas llevaba el pelo recogido en trenzas diminutas, con cuentas en los extremos que tintineaban cada vez que la chica saltaba de emoción. Llevaba una carpeta con sujetapapeles en la mano. Parecía otra petición.
—Un momento —le dijo a su acompañante, y se acercó al grupo de chicas uniformadas. Sloane se molestó un poco por el plantón, pero se le pasó enseguida al fijarse en el sutil cambio que se había operado en el porte de Matt, cuyos hombros se veían ahora mucho más relajados—. Hola —saludó sonriente a la chica de las trencitas.
Sloane notó una ligera opresión en el pecho. Había partes de él a las que nunca sería capaz de acceder, un idioma que jamás le oiría pronunciar porque, cuando ella estaba presente, las palabras se desvanecían.
Decidió seguir adelante sin él. En realidad daba igual que llegase puntual o no a la ceremonia. Nadie empezaría sin él.
Recorrió el estrecho pasillo que la policía había abierto entre la multitud y subió los escalones que conducían al escenario, orientado hacia el monumento. La caja metálica, plantada en mitad de la nada, tenía el tamaño aproximado de una habitación convencional.
—¡Slo!
Esther, con unos tacones de doce centímetros y pantalones negros de cuero, agitaba los brazos en su dirección. La blusa blanca que había elegido era lo suficientemente holgada como para resultar elegante y, de lejos, daba la impresión de que sus rasgos no habían cambiado nada desde que derrotaran al Oscuro. Al aproximarse, sin embargo, Sloane comprobó que el resplandor uniforme de sus facciones era obra de una mezcla de base de maquillaje, iluminador, polvos bronceadores, polvos fijadores y Dios sabía qué más.
Sintió alivio al verla. Las cosas no habían vuelto a ser lo mismo para los cinco desde que Esther había regresado a casa para cuidar de su madre. Sloane sacudió la cabeza, rechazando así el brazo que le ofrecía un guardia de seguridad, subió sin ayuda los escalones que la separaban del escenario y se abrazó a Esther.
—¡Qué vestido tan bonito! —exclamó Esther cuando se separaron—. ¿Lo ha elegido Matt?
—Soy bastante capaz de elegir mi ropa —replicó Sloane—. ¿Cómo...?
Lo que se disponía a preguntar era cómo estaba la madre de Esther, pero su amiga ya había sacado el móvil y lo sostenía ante ellas para hacer un selfi.
—No —dijo Sloane.
—Slo... ¡Venga ya, me apetece tener una foto de las dos juntas!
—No, lo que quieres es colgarla para tu millón de seguidores en Insta! Son dos cosas distintas.
—Pienso hacerla tanto si sonríes como si no, así que más te vale dejar de alimentar esos rumores sobre lo superamargada que te has vuelto —señaló Esther.
Sloane hizo un gesto de impaciencia, dobló ligeramente las rodillas y se agachó para posar. Incluso consiguió sonreír un poquito.
—Pero solo esa, ¿entendido? Tengo mis motivos para no estar en las redes sociales.
—Claro que sí, como eres tan «auténtica», «alternativa» y mil cosas más... —Esther la ahuyentó con la mano mientras inclinaba la cabeza sobre el teléfono—. Te pienso pintar un bigote.
—No se me ocurre nada más apropiado para el décimo aniversario de una batalla espantosa.
—Vaaale, pues la subo tal cual. Qué sosa eres.
Ya habían tenido antes esa discusión. Esther y ella se giraron hacia Ines y Albie, sentados junto al podio con sendos trajes de color negro, casi idénticos. Las solapas de Ines eran un poco más anchas y la corbata de Albie era azul, pero por lo que Sloane pudo ver, ahí terminaban las diferencias.
—¿Dónde se ha metido Matt? —quiso saber Ines.
—Codeándose con sus súbditos —replicó Esther.
Sloane miró atrás. Matt, que continuaba hablando con la adolescente, tenía el ceño fruncido y asentía con la cabeza a lo que fuera que ella le estaba diciendo.
—Enseguida viene —les aseguró a los demás.
Albie lucía unas ojeras llamativas, aunque eso podía deberse a que eran las ocho de la mañana y él no solía levantarse antes de las diez. Cuando la miró, al menos, no parecía preocupado, sino tan solo cansado. La llamó con la mano.
—Te he reservado un asiento, Slo —dijo, y dio unas palmaditas en la silla que había a su lado.
Sloane se sentó junto a él con los tobillos cruzados y las piernas ligeramente recogidas bajo la silla, tal y como le había enseñado su abuela. «¿Qué pasa, es que quieres que cualquier desconocido te vea las bragas? Bueno, pues entonces cruza las dichosas piernas, chiquilla».
—¿Va todo bien? —preguntó.
—Nah —dijo él esbozando una sonrisita torcida—. Pero ¿qué novedad hay en eso?
Sloane le devolvió la sonrisa.
—Hola, niños.
Un hombre estaba cruzando el escenario. Vestía unos pantalones de color gris oscuro y una americana a juego con su camisa azul celeste, y llevaba el pelo entrecano meticulosamente peinado hacia atrás. No se trataba de un hombre cualquiera, sino de John Clayton, alcalde de Chicago, elegido tras una campaña sustentada sobre el mismo lema de «probablemente menos corrupto que mi contrincante» que caracterizaba la vida política de la ciudad desde hacía años. También era, casi con toda seguridad, la persona más insulsa que hubiese caminado nunca sobre la faz de la tierra.
—Gracias por venir —dijo Clayton, que procedió a estrecharles la mano a Sloane, Albie, Ines y Esther, por ese orden. Matt subió al escenario justo a tiempo de darle también la mano al alcalde—. La idea es que yo pronuncie unas palabras antes de que vosotros os acerquéis juntos al monumento. Como si fuerais a bendecirlo o algo así, ¿eh? Después os sacaré de aquí. Quieren sacarnos una foto de grupo... ¿Ahora? Ahora, sí.
Le hizo una seña al fotógrafo, que los colocó de tal modo que el monumento resultara visible tras ellos: Matt estaba en el centro con la mano bien apoyada en la cintura de Sloane, que no estaba segura de si debía sonreír en el décimo aniversario de la derrota del Oscuro. El mundo entero quería festejar aquel día. Incluso la ciudad de Chicago, que tenía tantas pérdidas que lamentar: el río se teñiría de azul, la cerveza correría a raudales por el barrio de Wrigleyville y el metro se convertiría en un vagón de ganado. Las celebraciones estaban bien, Sloane lo sabía, incluso había llegado a participar en ellas durante los primeros años después del suceso, pero le resultaba cada vez más difícil. Le habían asegurado que las cosas se volverían más fáciles con el tiempo, pero esa profecía, de momento, no se estaba cumpliendo. El estallido de alegría triunfal que siguió a la caída del Oscuro se había desvanecido, y lo que quedaba era una molesta sensación de insatisfacción y el vacío dejado por todo cuanto se había quedado por el camino antes de alcanzar la victoria.
No salió sonriendo en la foto. Mientras Esther le explicaba lo que era un vídeo bumerán al alcalde, Sloane se volvió a sentar junto a Albie. Matt, mientras tanto, había entablado conversación con la mujer de Clayton, que quería saber si pensaba asistir a la inauguración de una biblioteca nueva en el Uptown. Ines, por su parte, se dedicaba a menear la pierna sin parar, tan nerviosa como siempre. Albie apoyó una mano sobre la de ella y le dio un apretón.
—Feliz aniversario, supongo —suspiró Sloane.
—Eso —dijo él—. Feliz aniversario.