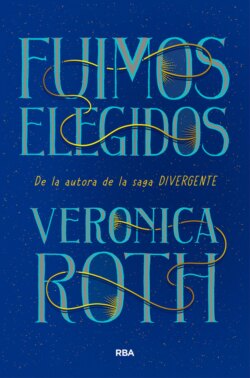Читать книгу Fuimos elegidos - Veronica Roth - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSloane se metió otro trozo de spanakopita en la boca. Estaba con Esther en una de las mesas altas que había junto al bufé del salón donde se celebraba la gala de los Diez Años de Paz. Tenían la cabeza inclinada y muy cerca la una de la otra, como si estuvieran enfrascadas en la conversación más seria del mundo. Era la única manera de que las dejasen tranquilas para poder probar la comida. Ser una de los Elegidos en la gala de la Paz era como ser la novia en una boda.
Se encontraban en la majestuosa sala de celebraciones del hotel Drake. Todo era blanco y dorado: sobre el suelo de mármol blanco, jalonado de columnas decoradas con filigranas doradas, colgaban grandes arañas de luces que proyectaban su luz blanca y dorada por toda la estancia. En una de las paredes, las ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo enmarcaban las curvas de Lake Shore Drive, las luces de los edificios que se alzaban junto a la carretera y la franja de oscuridad en la que se convertía el lago Michigan por la noche.
Las rodeaban varios corrillos formados por hombres de esmoquin y mujeres con elegantes vestidos, todos ellos con estilizadas copas de champán en la mano. Sloane cruzó sin querer la mirada con uno de los invitados y se apresuró a girar la cabeza; no le apetecía entablar ninguna conversación.
—No dejas de poner caras raras —comentó Esther.
—Me he cortado en la axila al pasarme la cuchilla esta mañana y, con lo que estoy sudando, es como si me estuvieran restregando sal por la herida —replicó Sloane. Una gotita acababa de deslizarse por la zona irritada y le escocía la herida.
Esther hizo una mueca.
—Es lo peor.
Había elegido algo que solo podía quedarle bien a ella: un vestido drapeado, con multitud de capas, de un color menta apagado. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. Se había puesto una gruesa capa de maquillaje, como de costumbre, aunque esa noche encajaba con la ocasión: con la sombra gris que le enmarcaba los ojos parecía que se le hubiera posado en los párpados una nubecita de humo.
—Echo esto de menos —dijo mientras picoteaba con el tenedor las aceitunas de una ensalada de pasta, intentando ensartarlas todas a la vez. Su hiperconcentración en el plato completaba su disfraz: cuando la gente veía a alguien mirando hacia abajo, pensaba que tal vez estaba llorando y lo evitaba. Eso, sumado a la natural mirada fulminante de Sloane, las mantendría a salvo al menos durante unos minutos.
—¿Cómo está tu madre?
—No muy bien. —Esther se encogió de hombros—. Su oncólogo dice que ya no pueden hacer gran cosa llegado este punto, salvo... retrasar lo inevitable.
—Cuánto lo siento, Essy —dijo Sloane—. Ojalá se me ocurriera algo más profundo, pero es que es... una mierda.
Se le antojaba injusto que hubieran podido salvar al mundo eliminando a un ente de malevolencia suprema mediante la magia, y a la vez siguieran sin poder mantener a sus familias a salvo de las amenazas más mundanas. Para la humanidad eran los Elegidos, salvadores, héroes; pero el cáncer ponía a todo el mundo al mismo nivel.
—Mejor sincera que profunda —replicó Esther, distraída.
Por encima del hombro de su amiga Sloane divisó a un joven espigado, vestido con esmoquin y pajarita azul, que observaba a Esther con interés. Sloane entornó los párpados en su dirección y sacudió la cabeza cuando él la miró de soslayo. Se alejó.
—Te echamos de menos —dijo Sloane—. Aunque estemos un poco gruñones.
—Conque «gruñones», ¿eh? —Esther arqueó una ceja—. Slo, se puede ver desde California que estás perdiendo los nervios. ¿Qué pasa contigo últimamente?
Sloane la observó de reojo. Pensó en llamar al tipo de la pajarita azul para que se acercase, distrajera a Esther y pudieran cambiar el rumbo que estaba tomando la conversación.
—Ni se te ocurra intentar silenciarme echándome miraditas asesinas —dijo Esther—. Te he hecho una pregunta.
Sus conversaciones con Esther siempre eran así. Las dos se comunicaban como dos arietes, para bien o para mal, lo que significaba que a menudo colisionaban con catastróficos resultados. Pero al menos no se hacían perder el tiempo la una a la otra. Si a Esther se le pasaba algo por la cabeza, lo expresaba en voz alta, y al diablo con las sutilezas.
—Le he pedido al Gobierno que me envíe unos documentos. Leerlos ha sido muy... esclarecedor.
—¿Sabes? —dijo Esther—, a veces es mejor tener los ojos cerrados. —Probó un traguito de champán—. Vale, quítate ese trocito de espinaca de los dientes, porque estoy segura de que Matt está a punto de convertirte en el centro de atención.
En efecto, los músicos de la esquina habían dejado de tocar sus chelos, sus violines y... ¿eso era un contrabajo? Todas las miradas estaban puestas en el lado opuesto del salón, donde Matt se hallaba de pie con su esmoquin inmaculado y su pajarita dorada, sonriendo de oreja a oreja. Dio unos golpecitos en su copa de champán con un cuchillo para untar, en un intento por conseguir que todo el mundo guardara silencio.
—¡Si me prestan atención, por favor!
Su voz atronó por toda la estancia. Cuando hablaba así durante su lucha contra el Oscuro, lo llamaban comandante Matt. Estaba claro que nadie más podría haberlos liderado, solo él; ninguno de los otros cuatro poseía una voz capaz de imponerse al estruendo de las Sangrías.
Sloane se apresuró a deslizar una uña entre los incisivos para eliminar cualquier posible resto de espinacas.
Por fin se hizo el silencio en la sala. Todos los presentes posaron la mirada en Matt, como si fueran obedientes alumnos en clase.
—Gracias, perdón por la interrupción —dijo Matt, rebajando su timbre de Matt el comandante al de Matt el político—. Esperaba que pudieran prestarme atención un momento. ¿Dónde está Sloane?
Sloane se sacó el dedo de la boca y enderezó la espalda. Matt la llamó por señas, y ella se reunió con él en el centro de la sala de baile, bajo una de las arañas de luces. Notaba un nudo tan tirante en el pecho que le dolía. Matt la tomó de la mano. Sloane se quedó mirándolo, expectante, consciente de que se le habían quedado dormidos los dedos. Debería haberse tomado esa tercera copa de champán, lo sabía.
—Supe que estaba enamorado de Sloane hace aproximadamente once años —comenzó Matt—. Había un niño cerca del escenario de una Sangría, hasta donde nos habíamos acercado para investigar al Oscuro. Se había perdido y no encontraba a sus padres. Sloane lo cogió en brazos y preguntó a todas las personas que había a la vista.
Sloane se acordaba del chico. Lo había levantado en volandas porque él se negaba a dar ni un paso y ella no tenía ganas de discutir. Le sorprendió la facilidad con la que se amoldaba a sus brazos, habida cuenta de que nunca en su vida había cogido así a un niño.
—Empezó a interrumpir todas las conversaciones para preguntar si alguien lo conocía, de esa forma tan suya... Si la conocéis, sabéis a qué me refiero.
Entre los asistentes se elevó un coro de risitas disimuladas. Hasta los que no la conocían en persona podían imaginárselo si habían leído cualquiera de las docenas de perfiles sobre ella que se habían publicado en los últimos diez años, donde la tildaban de inestable, taciturna, huraña, gruñona, intratable. La antiheroína perfecta. Le ardían las mejillas. ¿Por qué había tenido que elegir ese momento para bromear a su costa?
Matt continuó.
—Sloane es como uno de esos bombones de Pascua: dura por fuera, pero cuando rompes esa capa, por dentro es dulce y blandita.
Sonrió y le brillaron los ojos. Se suponía que era un halago. Sloane, sin embargo, se sentía como una niña pequeña disfrazada de adulta.
Matt sacó el estuche de un bolsillo, lo abrió e hincó una rodilla en el suelo. Unas cuantas personas contuvieron el aliento a su alrededor.
—Sloane, te quiero —dijo mirándola a los ojos—. Te quiero desde hace mucho.
Todos los invitados habían sacado sus móviles y los apuntaban en dirección a Sloane y Matt. Esas imágenes, como casi todos los vídeos de ella grabados por desconocidos, aparecerían en programas de televisión, en los periódicos y en blogs de cotilleos, y se analizarían hasta la extenuación. El gesto de Sloane, su porte, su atuendo, su puñetero lápiz de labios.
—Y me gustaría pasar el resto de mi vida partiendo el exterior duro de ese bombón —continuó Matt—. ¿Quieres casarte conmigo?
La multitud suspiró al unísono, como una bestia gigante.
«Que no te vean», se dijo Sloane, el mismo consejo que se repetía una y otra vez cuando los esbirros del Oscuro (ya desaparecidos, pues todos habían muerto con él) acechaban entre las sombras de la noche a su alrededor. Pero, en este caso, no significaba que huyera: significaba que debía ocultarse a la vista de todos.
Conjuró todos los conocimientos sobre subterfugio adquiridos durante las entrevistas que le habían hecho después de cada batalla que había librado y ensanchó su sonrisa, confiando en que también a ella le brillaran los ojos.
—Sí.
La palabra sonó casi como un jadeo entrecortado. Perfecto, porque acto seguido Matt se incorporó de un salto, la abrazó y empezó a dar vueltas con ella. Así nadie podría seguir analizando su expresión.
La gente prorrumpió en gritos de celebración, los móviles entonaron un coro de clics digitales y las cámaras de los periodistas giraron a su alrededor, capturándolos desde todos los ángulos: Matt con su esmoquin, Sloane con su vestido de cuentas. El Elegido y su radiante futura esposa.
La cual, al parecer, era como una puta chocolatina de Pascua.
Allí estaba Sloane, deseando que existiese alguna manera socialmente aceptable de secarse el sudor de las axilas para que dejaran de escocerle como condenadas, y al mismo tiempo no era allí donde estaba.
Estaba en la orilla del río: el aire helado le abrasaba los pulmones y ella tenía la mirada clavada en el extremo opuesto del puente, en el Oscuro, momentos antes de su última batalla. Una parte de ella jamás saldría de allí.