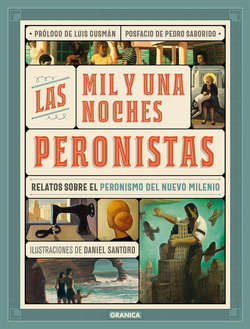Читать книгу Las mil y una noches personistas - VV. AA - Страница 11
Relojito,
Оглавлениеpor Ezequiel Bajadish
Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París – y no me corro –
tal vez un jueves, como es hoy de otoño.
César Vallejo
Ya deje de mirarme torcido hombre, que no estoy aquí para causarle molestias. Que este ojo ciego y estas pilchas no lo intimiden, que soy un buen cristiano. Simplemente no pude dejar de escuchar a usted y a sus amigos hablar hace unos momentos y se me ocurrió ¿por qué no? acercarme a charlar unos instantes. Los vi llegar hace una hora o quizás un poco más y los noté extraños. Somos pocos y aunque no nos hablemos, nos conocemos bien en este tugurio. Algunos parroquianos vienen solos y beben toda la noche sin mediar palabra con nadie, se desmayan sobre las mesas hasta la hora de cierre o agitan el vaso por los aires y, como si se tratara de un lenguaje cifrado que los mozos interpretan a la perfección, les llenan el vaso. Otros cuantos, en cambio, se la pasan deambulando de mesa en mesa en busca de alguien para conversar. No es mi caso particular, naturalmente ocupo el primero de los ejemplos que le mencioné.
¿Esta libreta? No se me apure que va a haber tiempo para eso. Le decía que hace un poco más de una hora lo vi llegar con sus colegas, sus amigos. ¡Salud por ellos! Que vinieron y se sentaron, todos menos usted. Lo vi caminar de una punta a la otra de la barra, estaba nervioso, y apuesto que todavía lo está. Miraba la puerta de calle, miraba la hora en el aparato aquel, volvía a mirar y se preocupaba.
Después de que se hubieran sentado a su mesa, los escuché hablar prestándoles una atención casi violadora. Me disculpo por eso, pero ya está hecho. “¿Y si no viene?”, preguntó su amigo, mientras una duda le recorría la cara y usted le respondía, más que para él para usted mismo, que Relojito Torres iba a llegar. El muchacho grandulón de allá preguntó, como sacándose un abrigo al llegar, si no se habría enganchado con alguna mina en el camino o quizás se le complicó, pero usted lo cortó en seco aludiendo a la puntualidad de su amigo, y que jamás el tal Relojito llegaría tarde al truco de los jueves. Una bosta el truco gallo, ¿eh? Pero claro que no estoy acá para juzgar los métodos de juego que emplean, sino, por el contrario, para contarles una historia. Porque resulta, muy a pesar de todo, que el tal Relojito que ustedes esperan y nombran, me recuerda a un viejo amigo que, al igual que él, no llegaba tarde a ningún lado. Y era tal su puntualidad que se volvía absurda esa clase de comportamiento. Pongamos por caso que me tenía que encontrar con el aquí mismo a las diez en punto, y al llegar yo a las diez menos cuarto, él ya hubiera estado aquí desde antes de lo que, en un principio, yo podría adivinar.
Soy un hombre viejo y cansado. En cuanto a lo material se refiere, estoy quebrado. No tengo nada para ofrecer ni ganas de que me lo ofrezcan. Pero lo que sí tengo, y eso amigo mío vale más que cualquier oro del mundo, son historias. Historias que marcan el tiempo como un compás eterno, uno que dibuja un vaivén pendular e hilvana los momentos con los lapsos más increíbles que cualquiera de ustedes pueda imaginar.
Mi Relojito era un judío que se hacía llamar Taurelle. Lo conocí en la década del cuarenta, cuando trabajaba en la metalúrgica Tiberi de La Plata. Nos hicimos muy amigos por las cosas que teníamos en común: el peronismo y el fútbol. Era 1943 y se terminaba la década infame, pero las aguas estaban tibias. Eran tiempos difíciles y era complicado amoldarse para sobrevivir. Pero por suerte siempre había una buena razón para yirar un poco, para que la realidad no fuera tan áspera.
Al poco tiempo de conocernos ya éramos amigos. Él era un peronista que vino del anarquismo y yo un peronista de Perón. Sin embargo congeniamos. Era Taurelle quizás la persona con la que más relación tuve durante esa docena de años que duró nuestra amistad. Cada cierta cantidad de tiempo, nos encontrábamos fuera del trabajo en distintos lugares: Plaza de Mayo, Parque Rivadavia, o aún más allá de la General Paz. Cualquier excusa nos venía bien para olvidar la rutina y pasar un buen rato entre amigos.
La primera vez que nos vimos fuera de la fábrica me sembró una sensación extraña. No sé exactamente qué era, pero de sentido tan inexplicable como atractivo. Aquella tarde Taurelle y yo habíamos quedado en encontrarnos en el barrio de Boedo de donde él era oriundo, para ver salir campeón a Boca, en el café Margot. Yo llegué temprano pero cuando lo encontré, el hombre ya estaba ahí desde hacía más de una hora. Taurelle fumaba lento, como quien espera demasiado que las cosas sucedan. Y así nos pasábamos la vida. Él tomando cerveza negra y yo, vino con soda.
En un principio, esta historia no parecería tener nada fuera de lo corriente: dos amigos que solían visitarse para charlar sobre los pormenores de la vida, el trabajo, la familia, quizás un poco de fútbol y política de por medio, pero nada más.
Con el pasar del tiempo la idea de que Taurelle llegara temprano a todos lados me comenzaba a inquietar, y ya no estamos hablando de media hora o una hora de anticipación, dentro de los parámetros medianamente normales para las personas pragmáticas. Sospechaba que el tipo estaba esperándome mucho más tiempo del que yo podría calcular, así que una tarde lo aceché. Habíamos pactado en la planta encontrarnos más tarde en el Luna Park para ver la pelea de Kid Azteca y Sebastián Romanos. Tomé la iniciativa yo. La pelea comenzaría a las 20:00, por lo que lo cité a las 19:00. Tenía la idea de que Taurelle llegaría antes de la hora pactada, por lo que me anticipé en llegar no una, ni dos, sino cuatro horas antes, para ver el momento exacto en el que él llegase.
A las 15:00 horas del 2 de enero de 1943 llegué al Luna Park por la calle Madero frente al parque. Fue tal mi sorpresa que me quedé petrificado. Taurelle estaba sentado en un banco fumando un lento cigarro y dándome la espalda. En ese preciso instante traté de pensar en frío, no iba a lanzarme sobre él para interrogarlo porque habría sido muy obvio. Entonces me metí en un café, me aseguré de que no pudiera flanquearme y lo observé las siguientes horas por la ventana.
Encendí un cigarrillo y después de ese otro más. Taurelle seguía en la exacta misma posición, sentado frente al Luna Park esperándome. Pasaron las horas y no se le movió ni un solo músculo, petrificado con la vista puesta en un irreconocible punto fijo. Cuando faltaban exactamente cinco minutos para las 19:00, Taurelle se movió. Levantó un brazo para mirar su reloj y volvió a tomar su posición habitual. Me acerqué a él con total naturalidad, lo saludé como de costumbre, cruzamos algunas palabras y nos metimos a ver la pelea.
Pasaron extraños años. Pero los momentos de idas y vueltas frecuentando a Taurelle se habían terminado. Para 1954 la fábrica cerró dejándonos a todos en la calle. El mundo vivía alterado: aquí el peronismo ganaba las elecciones legislativas, en Rusia la URSS practicaba un ensayo nuclear que nos dejó perplejos, Alemania salía campeón del mundo, y yo trabajaba como peón en una estancia. Sin embargo, un día caminando por el centro, con un dolor físico que me atormentaba, en un instante que podría haber sido al menos eso, lo volví a ver después de por lo menos un año de no haberme telefoneado ni haberlo visto ni por casualidad. Apareció en mi vida para cambiarlo todo.
En Corrientes y Montevideo lo vi tomando una cerveza en el café La Paz. Estaba solo y fumaba, lento como siempre, estaba escribiendo en una libreta velozmente, como si el tiempo se le acabara. Crucé la calle sin mirar y por poco me atropellan. Al llegar a la vidriera le hice señas desde afuera y, apenas me vio, dejó lo que estaba haciendo, cerró rápidamente la libreta y me invitó a tomar un café.
Hablamos durante horas y nos pusimos al día. Me dijo que había conocido a una mujer hermosa y que había tenido un hijo precipitadamente, que era apenas un bebé de pecho, pero que un día sería un hombre libre. Me dijo que iba a irse de viaje durante un año, pero que a su regreso le gustaría que nos encontráramos para revivir esos momentos antiguos. Fumamos un cigarrillo en la vereda, él paró un taxi y se fue. Me volvió a dejar solo y con preguntas tan tempranas como filosas.
Durante un año me obsesioné con la idea de Taurelle y su regreso. No tanto por recobrar una vieja amistad, sino más bien por el misterio que se escondía en su puntualidad, en sus extrañas apariciones y desapariciones, y durante ese año todo me lo recordaba a él.
El año pasó velozmente a pesar de la ansiedad. A principios de junio recibí una carta de Taurelle diciendo que nos encontraríamos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo cerca del mediodía de la semana entrante. Llegué temprano pero como de costumbre él ya estaba ahí hacía bastante tiempo. Nos dimos un abrazo y eso fue lo único que pudimos hacer. El 16 de junio de 1955 nos abrazó a nosotros.
Antes del estruendo nos invadió el silencio que antecede a la tempestad, las sombras aéreas pasaron velozmente sobre nuestras cabezas, levanté la vista un segundo y vi un avión, el primero de muchos. En una de sus alas una insignia rezaba: “Cristo Vence”, lo demás es difuso. Una bomba cayó a metros de nosotros y voló en pedazos la fuente cerca de donde estábamos parados, caí al suelo con violencia, mientras oía desgarradores sonidos por todos lados. A mi izquierda una mujer se desangraba y un hombre pedía clemencia. Estaba aturdido, confundido, pero Taurelle no. Solo se quedó ahí parado viendo cómo sucedía todo. Me miró a los ojos fijamente y con un lento y certero movimiento se quitó el bolso y me lo arrojó. Luego un centenar de escombros cayeron sobre él.
Corrí cuanto pude. No sé exactamente hasta dónde llegué, pero me faltaba el aire, me sofocaba todo. El cielo se tornaba rojo, los sonidos, las explosiones, la gente que soltaba su último suspiro. Recuerdo que me metí en las entrañas del subte. A pesar del frío de la superficie de aquel junio, los antiguos túneles del subterráneo que desemboca en Plaza de Mayo eran un infierno conocido. El aire comenzaba a faltar y permanecer ahí era una sentencia constante. Si a esta situación le sumáramos explosiones en la superficie, incendios, gente aterrada corriendo por los rieles y los andenes, heridos por todas partes, humos que bajaban a grandes velocidades, el resultado inequívocamente desembocaría en asfixia.
Habían intentado matar a Perón, pero en ese momento lo único que me importaba era Taurelle. Lo primero que hice fue buscar el bolso que me había arrojado mi amigo para recordarlo de alguna manera.
Me senté en la camilla del hospital, aún con mucho dolor en el cuerpo, metí la mano en el bolso y lo único que había ahí era su libreta. La abrí con un nerviosismo nuevo que no experimentaba desde que espiaba a Taurelle. La primera página me dejó helado. Nada de lo que hubiera imaginado en el mundo habría sido lo que estaba viendo en ese instante.
Era una lista de incontables páginas con acciones que parecían indicar lo que debía hacer Taurelle en cada momento. Claramente no reconocí muchas de las cosas, pero sí encontré algunas que estaban relacionadas directamente conmigo.
En agosto de 1943 escribió que durante un tiempo iba a hablar todos los días con un compañero de la fábrica. A partir de esa fecha fui nombrado con regularidad en aquellas páginas. Sabía que el 2 de enero de ese año iba a encontrarse conmigo en las afueras del Luna Park, también sabía que yo estaría observándolo durante horas.
La libreta decía el momento exacto en el que se iba a enfermar, el punto cronológico correcto en el que la fábrica iba a cerrar, y el instante preciso en el que se iba a encontrar conmigo en el café La Paz después de un largo tiempo de ausencia.
Seguí leyendo y vi con claridad, con ese pulso abrumadoramente lento que tenía, cómo escribiría detalladamente cada suceso de su vida, cada acción, cada decisión que hubiera tomado, cómo sería la mujer con la que tendría su hijo, cómo y a dónde sería el viaje del que tardó un año en regresar y, lo más sorprendente y macabro de todo, sabía con exactitud la fecha, la hora y el lugar del bombardeo donde morirían más de trescientas personas. Y claro que en la libreta también estaba su propia muerte.
Creo que me dormí o me desmayé por las sensaciones que me atravesaban como un rayo. No lo sé. Al despertar traté de tomarme las cosas con calma, esperé que los médicos me dieran el alta, y una vez en mi casa, comprendí que ya nada tenía sentido.
Los años me sucedieron parcos e intolerables, me volví un ser solitario con la carga de esta libreta y un Taurelle que me persigue desde los más absolutos silencios para que haga su voluntad de una forma u otra.
Le pido que no gire la cabeza en busca de una mirada cómplice para certificar la locura que no tengo, que no me falte el respeto con su incrédula mirada. Vengo aquí por razones no del todo agradables y bajo cuestionables voluntades.
Los años no me permitían continuar con esta búsqueda, esta insoportable razón de seguir esta travesía, porque ya no puedo. Pero cuando los encontré, hace un tiempo en este lugar, todo se resolvió en un instante.
Debo confesarle, con miedo y con absoluta tristeza, que el Relojito que usted conoció ya no existe. Y que esta libreta que tengo en mi mano será, después de todo, la única responsable y la única guía que tendrá usted para continuar con lo que hace mucho tiempo comenzó Taurelle.
Le transmito estas palabras a usted porque sé que, después de tantos años de búsqueda, al fin lo encontré y sé que en este momento no me va tomar seriamente, pero cuando sepa que su Relojito ha desaparecido de la faz de la tierra y cuando las dudas le carcoman la mente, tomará esta libreta y entenderá que después de todo este montículo de hojas asediado de ilegibles manchones de tinta será lo único verdadero en el mundo, y solo así entenderá que todos los hechos de la historia se repiten una y otra vez hasta el hartazgo. Y entonces sabrá a ciencia cierta que lo que usted no buscó, es acaso la única razón que mantiene girando al mundo.