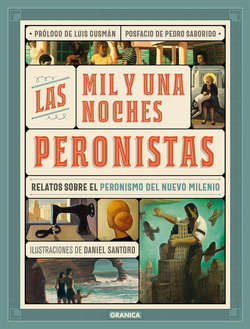Читать книгу Las mil y una noches personistas - VV. AA - Страница 16
Aquella visita,
Оглавлениеpor Carlos Dámaso Martínez
Vivo la muerte. A los cinco años
me acechaba; por la noche andaba
por el balcón, pegaba el hocico a
los vidrios, yo la veía, pero no me
atrevía a decir nada.
Jean Paul Sartre
Desde muy temprano, como un fantasma, como una sombra ha caminado por la pieza. Se ha visto en el espejo del baño reventándose un granito, o lavándose los dientes para sacarse el gusto desagradable de la boca. Y su cara cada vez más ajena, más mortecina que iluminada por algún gesto elocuente.
Después del último comprimido se ha puesto resignado y se ha metido en la cama. En la mesita de luz, en el cajón, ahí, tan al alcance de la mano, lo que guarda desde hace algunos días envuelto en un pañuelo sucio, gris.
“Debo aprender a vivir así”, se repite y no puede, no puede dormirse, entonces hurga en el cajón de la mesita y lo toca, lo acaricia suavemente y lo saca. Palmo a palmo va sintiendo esas líneas inconfundibles, va penetrando en los pliegues de una ceremonia inevitable.
El juego de levantar las manos aferradas al envoltorio gris es ya un juego sin emoción, y eso lo hace sentirse peor, porque es consciente de que no va a animarse a desenvolverlo y hacer de una vez por todas lo que tiene pensado, lo que quisiera hacer. Es más fuerte el deseo de postergarlo, de dejarse estar un rato más.
Después, nuevamente ese bulto humedecido por el sudor de sus manos dentro del cajón de la mesita, y sus ojos clavados en la foto de Dardo, de Dardo con el traje de la primera comunión.
Te habían comprado una torta inmensa con un rancho encima todo de chocolate. Me acuerdo que comimos durante tres días, hasta que quedó solo una porción para el tío, que estaba trabajando en el Observatorio Astronómico, a unas pocas cuadras de casa, y no podía venir porque afuera retumbaban las balas. Al principio tan lejos y después cada vez más cerca. Era la guerra. Una guerra que empezamos a mirar desde la puerta del pasillo y que recién comenzaba. Habíamos visto asombrados esos camiones con la cruz roja pasando a todo lo que da, uno detrás del otro, como una caravana enloquecida. El solo hecho de saber que iban soldados heridos o muertos nos ponía la piel de gallina; y pensar que algunos vecinos miraban como si estuvieran contentos, como si la guerra fuese una cosa divertida. Para colmo todo empezó justo el día de tu cumpleaños, ese dieciséis de septiembre nublado y tormentoso, y lo tuvimos que festejar solos, metidos adentro todo el día, corriendo a escondernos bajo las camas cada vez que pasaban los aviones y sentíamos ese bramido que parecía que se nos caía el techo; y nosotros que nos tapábamos los oídos para vencerlo. Después, la noche y todos a la pieza de mamá; la oscuridad y papá siempre despierto, sobresaltado, con la radio sobre la mesita de luz.
***
Alguien sube ahora por la escalera o es solo una impresión, un ruido confuso que hay que esperar nuevamente para ver si alguien sube de verdad. De ser así, muy pronto abrirá la puerta y después, desde su cama, esperará ver la figura que avanza, los pasos resonando sobre el parqué. Ahora es una mano la que aprieta el picaporte, la que empuja y entra. Quizás una mano blanca y muy larga. Esteban intuye que esta vez no se equivoca, y sus párpados cerrados contra la almohada no pueden ser ningún obstáculo.
Una mano... por culpa del silencio esas pisadas se escuchan más nítidas, tan cerca. Entran y atraviesan el living, se detienen en la cocina y encienden y apagan luces. Luego alguien avanza, se para en el primer dormitorio: viene un ruido contenido de cajones que se abren y se cierran. Pero los pasos salen nuevamente al pasillo y finalmente están cerca, muy cerca. Entonces Esteban piensa que no tiene ninguna posibilidad de escapar, que es mejor esperar con los ojos cerrados, metido adentro de la cama cubierto hasta la cabeza con las mantas. Mejor así, se dice, algo agitado, como si su voz le viniera desde una zona muy profunda.
***
Y todo había empezado de repente, un comunicado en la radio, un primer bando, y otro y otro. El toque de queda. El to-que-de-que-da, palabras nuevas, cosas nuevas que veíamos con asombro, con temor. La oscuridad. Todos en casa. Papá contando que se había salvado por milagro. Salvado de qué. Papá estaba con los leales porque se había salvado de que lo balearan los rebeldes. “Cargué nafta y a las dos cuadras escuché las ametralladoras: para colmo yo andaba todavía en el Chevrolet del Ministerio...”. Papá estaba a medias con los leales, era más del otro bando. Eso lo entendimos mucho después. Y vos, Dardo, cumplías años. Estabas tan muerto de miedo como yo y no comprendíamos qué estaba pasando: le-a-les y re-bel-des. Aunque a mí me parecía que tenían que ganar los leales. Sonaba lindo: le-a-les.
***
Y alguien ha entrado. Esteban cree verlo sentado en una silla, de espaldas a la cómoda, reflejando su reverso en el espejo. Está ahí y siente que puede estar también en muchos cuartos a la vez. Sin embargo, le cuesta vencer esa oscuridad que se abre detrás de sus párpados: es tan difícil romper esa quietud. Y la duda lo gana prontamente: ¿De qué manera hacer algo? Se da vuelta, se acurruca como si pudiera protegerse a sí mismo. Mamá entonces está por ahí, anda limpiando los muebles en el living; y en la cocina, en la radio: Tarzán. El rey-de-la-sel-va. Tarzán.
***
Había que tomar Toddy para ser fuertes como él... Y yo que creía en esas cosas y tal vez por eso le gané una vez boxeando al pelirrojo grandote de la mercería de la vuelta, aunque nunca fui bueno para pelear; tenía miedo, mucho miedo, ¿sabés? Y después siempre tuve miedo; no sé por qué me acuerdo de que al fin el tío pudo venir del Observatorio y estuvimos todos juntos en el comedor mientras él comía lentamente su pedazo de rancho, esa torta maravillosa, y afuera comenzaba el toque de queda. Qué ocurrencia, la de la panadería de barrio, haber hecho una torta con un rancho criollo todo de chocolate arriba, qué adorno. Le faltaba el gaucho y un caballo, llegó a decir mi tío cuando la vio.
Al otro día la guerra continuaba, pero allá donde estaba ese general Lucero que tanto nombraban por la radio. Era una mañana tranquila, el cielo estaba limpio y el sol empezaba a calentar. Después vino todo eso. No recuerdo bien para qué mi madre me había mandado a la calle; creo que fue porque en esos días se había juntado mucha ropa sucia y como la lavandera no había aparecido, yo debía ir a buscarla. Y en la calle, arriba, bien en el cielo, surgió de pronto el Gloster, un avión chiquito, brincador; y después, por el otro costado, lento, pesado, un Avro Lincoln, hasta que en el medio de ese cielo claro y profundo se rozaron en un tronar de motores y metrallas. Y yo ahí, parado, duro, muerto de miedo por un instante, hasta que empecé a correr por el medio de la vereda y me metí en un almacén que no había alcanzado a cerrar la puerta. Y luego, Dardo, esa penumbra donde nadie hablaba, donde solo se sentía un lloriqueo y alguien rezaba un padrenuestro. Poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era con nosotros; era entre ellos, allá arriba; y no nos tirarían bombas, como había gritado una mujer en la calle. Entonces me sentí seguro, y envalentonado salí, justo para ver cómo el Gloster disparaba y en el cielo se dibujaba como líneas de puntos su metralla. No sé cuál de los dos venció, pero sé que mucho después todos decían que había sido una batalla inolvidable. Y yo que había ido a buscar a la lavandera. Te das cuenta.
Recuerdo que otra mañana llena de sol comenzaron los festejos. La guerra concluía. Casi todos estaban en las puertas de sus casas y cuchicheaban. Las estudiantes de la pensión de al lado iban y venían con ametralladoras y máuseres. Linda palabra máu-ser. Al frente unas vecinas se besaban con dos militares que repartían chocolates, largos paquetes de chocolates. Alguien decía que los soldados comen chocolate durante la guerra porque les da fuerza. Y nosotros que tomábamos Toddy para ser fuertes como Tarzán.
***
Y el intruso ahora ahí. Por qué de una vez por todas no levanta las colchas y lo enfrenta. Intenta hacerlo, pero se queda mirando a través de las sábanas. Apenas si alcanza a vislumbrar la luz del velador. Hay un sopor que lo detiene. Sin embargo, hace un esfuerzo y se destapa y se queda sentado sobre la cama. Mira hacia la cómoda, pero no ve, no puede ver más allá de su imagen en el espejo. Es consciente de que solo está fingiendo no ver: deliberadamente ha esquivado detenerse sobre la silla que está entre la cama y el espejo: se refugia entonces en las paredes de la pieza, en los objetos que lo rodean. Dardo con el traje de primera comunión. La fiesta en la casa nueva. Dardo elegante. Dardo de pantalón largo. La manta de vicuña. La manta de papá. Papá diciendo que al Pocho le llegó la hora y que si no fuera porque tiene dos hijos ya estaría en la calle con un máuser en la mano. Y la radio en su sitio nuevamente, en el comedor; cada uno en su pieza; y la radio con marchas triunfantes. Y lejos, muy lejos, en una cañonera un General entumecido, derrotado. Y la noche, la noche y sus constelaciones entrando por la ventana.
Vuelve al espejo sin aliento y esta vez le sale al cruce una sombra. No hay miedo, todo se disipa. Hay un rostro blanco, una mirada escrutándolo. Esteban comprende que es el momento de llevar a cabo una decisión tantas veces postergada. Es el momento, se repite y estira la mano hacia la mesita de luz; saca el pañuelo y lo abre sobre sus piernas. Permanece sentado mirando fijamente hacia la silla y descubre, en el espejo, al costado de aquella visita, su propia cara con una mueca tal vez burlona, tal vez de rabia; y más abajo, todo lo que se ve de su cuerpo sobre la cama; y también, su mano derecha que se eleva despaciosamente empuñando un revólver que apunta y dispara. Las balas de las armas de los otros que han entrado resuenan macabramente y una humareda hiriente le cierra los ojos.