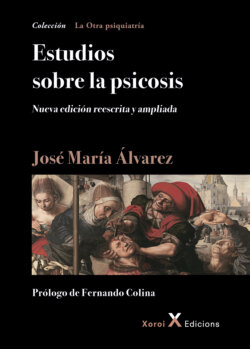Читать книгу Estudios sobre la psicosis - José María Álvarez - Страница 13
El pathos, la ética y el lenguaje
ОглавлениеEn lo que atañe al estudio del dolor del alma —el pathos de los griegos, la animi perturbatio ciceroniana, el affectus según Séneca— nos precede una amplísima tradición que se remonta, cuando menos, a la Antigüedad clásica. Durante siglos la filosofía y la medicina permanecieron hermanadas a la hora de tratar las enfermedades que afligían a los hombres. Esta vinculación está presente tanto en Platón como en Hipócrates, para quienes la curación de las enfermedades requería del conocimiento del hombre, cosa que no podía darse sin el auxilio de la filosofía8. Fue en la confluencia de estos ámbitos del saber donde surgieron los primeros psicoterapeutas, como Antifonte9, y las primeras prácticas que actualmente llamaríamos ‘psicoterapéuticas’, cuyos antecedentes ha situado Pedro Laín Entralgo10 en ciertos pasajes del Cármides de Platón, en especial el que dice: «[…] has oído de los buenos médicos cuando se les acerca alguien que padece de los ojos, que no dicen algo así como que no es posible ponerse a curar sólo los ojos, sino que sería necesario, a la par, cuidarse de la cabeza, si se quiere que vaya bien lo de los ojos. Y, a su vez, creer que se llegue a curar jamás la cabeza en sí misma sin todo el cuerpo, es una soberana insensatez»11.
Bien conocida es también la concepción de la catarsis —purgación de las pasiones mediante la contemplación de la puesta en escena del drama— difundida por Aristóteles en un pasaje del capítulo VI de la Poética, dedicado a la tragedia, cuando el Estagirita dejó dicho: «la cual [la tragedia], moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la purificación [kátharsis] propia de tales estados emotivos»12. De manera que cuando Freud y Breuer retomaron el término kátharsis en Estudios sobre la histeria (1895), bien puede decirse que éste tenía ya una larga historia tras de sí13.
Seguramente más que los filósofos presocráticos, que Sócrates y Platón y que Aristóteles, fueron los filósofos del período helenístico —a menudo enmarcado entre la muerte de Alejandro Magno y la batalla de Accio— quienes contribuyeron en Occidente al desarrollo del pensamiento ético y concibieron la filosofía como una forma de vida14. Todas las escuelas filosóficas helenísticas de Grecia y Roma —en especial los epicúreos, los escépticos y los estoicos— se ocuparon de aportar diversas soluciones éticas para combatir el sufrimiento y la desdicha que de siempre acompañan al hombre como su propia sombra15.
A diferencia de la filosofía desarrollada en los últimos tres siglos como actividad teórica, esta orientación de la filosofía prefería la fortaleza de la práctica a la de la teoría. Aunque sorprenda hoy día, este hecho resultaba incuestionable para los antiguos, como expresa el comentario de Cicerón en el primer preámbulo de Sobre la República, cuando propone que podría tenerse la teoría de una ciencia aunque no se practique, pero «[…] la virtud radica por completo en el ejercicio de sí misma»16. Quien se acercaba a la filosofía lo hacía, en definitiva, para tener una experiencia17. Este modo de vivir conforme a unos preceptos éticos, parece ser el punto de convergencia de escépticos, epicúreos y estoicos, de una manera tal que no puede considerarse a los seguidores de estas doctrinas como meros pensadores o sabios, sino como sujetos que optaban por vivir, tratar sus desdichas y buscar la felicidad de acuerdo con los principios que regían sus discursos. Tal es la tesis defendida en numerosos estudios actuales, como los de Pierre Hadot, autor que escribió: «En efecto, la filosofía antigua admite, de una u otra manera, desde el Banquete de Platón, que el filósofo no es sabio, pero no se considera un simple discurso que se detendría en el momento en que apareciera la sabiduría; es al mismo tiempo e indisolublemente discurso y modo de vida, discurso y modo de vida que tienden hacia la sabiduría sin jamás alcanzarla»18.
De muchas y muy hermosas maneras reflejaron los filósofos morales de las escuelas helenísticas su orientación práctica, como lo hiciera el neoplatónico Simplicio en su comentario al Manual de Epicteto: «¿Qué lugar tendrá el filósofo en la ciudad? Será el de un escultor de hombres»19; o, de forma más enfática, en las palabras que Séneca escribió a su amigo Lucilio: «La filosofía no es una actividad agradable al público, ni se presta a la ostentación. No se funda en las palabras, sino en las obras. Ni se emplea para que transcurra el día con algún entretenimiento, para eliminar del ocio el fastidio: configura y modela el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe omitir, se sienta en el timón y a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan»20. La finalidad de la filosofía práctica y de los remedios que proporciona apuntan hacia la búsqueda activa de la eudaimonía, esto es, de la felicidad o florecimiento humano21.
Como enseguida se indicará, básicamente las diferencias entre estas escuelas radican en la forma particular de conectar la ética con las otras partes de la filosofía, es decir, con la lógica y la física. Tales discrepancias se ponen de relieve en propuestas terapéuticas concretas destinadas a ocuparse del deseo, los placeres, los gozos y las emociones. Grosso modo el mundo antiguo se caracteriza por la promoción de estrategias tendentes a frenar el empuje de las pasiones, principio que Estobeo expresa con suma precisión en las siguientes palabras: «Interrogado para saber cómo se podría llegar a ser rico, Cleantes respondió: “si se es pobre de deseos”»22. Téngase presente que para los antiguos se trataba de disminuir el umbral de las pretensiones más que de elevar las expectativas y exigencias. Si bien todas las escuelas proponen la reducción de las pasiones, discrepan entre ellas en cuanto a si conviene suavizarlas o arrancarlas de raíz. Partidarios de la moderación eran, desde luego, los peripatéticos. En cambio, tanto los epicúreos como los estoicos se mostraban más proclives a su exterminación; la ataraxia a la que aspira el sabio epicúreo se asemeja mucho a la apatheía (imperturbabilidad del ánimo) de los estoicos. En lo tocante a las pasiones, con estos últimos coincidió Cicerón, tan circunspecto y templado en otras opiniones: «¿Puede acaso la pasión admitir límite? Es preciso destruirla y extirparla de raíz. Pues ¿quién tendría una pasión que se pueda decir que la tiene con justa medida?»23. Aunque suene retórica, la pregunta ciceroniana atañe directamente al tipo de terapéutica a elegir, enérgica o dulce, un asunto que reaparecerá con el alienismo y determinará los estilos del tratamiento moral.
Mas los matices que se observan respecto a la reducción, ya sea mediante la moderación o la supresión, desaparecen cuando se trata de juzgar la responsabilidad de quien se deja arrastrar por las pasiones. Aquí las disonancias dejan de existir, incluso en aquellos autores que, como Aristóteles, vieron en el término medio la acertada elección del hombre prudente: «Y no sólo los vicios del alma son voluntarios, sino en algunas personas también los del cuerpo, y, por eso, los censuramos. En efecto, nadie censura a los que son feos por naturaleza, pero sí a los que los son por falta de ejercicio y negligencia»24.
Como sucede con la responsabilidad, donde las opiniones se conjugan y entrelazan, estoicos, escépticos y epicúreos tenían a gala el valor terapéutico de la filosofía, es decir, la confluencia del saber, la acertada posición ética y el buen uso de la palabra. De manera que un estoico como Séneca escribió: «El que acude a la escuela de un filósofo, es necesario que todos los días obtenga algún provecho: que regrese a casa más o menos sano o más sanable. Y regresará sin duda: tal es la fuerza de la filosofía que no sólo ayuda a los que se consagran a ella, sino también a los que con ella se van familiarizando»25. En la misma línea, el escéptico Sexto Empírico dejó dicho: «El escéptico, por ser amante de la humanidad, quiere curar en lo posible la arrogancia y el atrevimiento de los dogmáticos, sirviéndose de la razón»26. Y otro tanto leemos en los textos de Epicuro: «Vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre. Porque así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, así tampoco la filosofía si no suprime las enfermedades del alma»27.
Aunque estas corrientes coinciden en el valor terapéutico de la filosofía y del buen uso de la palabra, sus diferencias se acrecientan a la hora de elegir la buena dirección que encamine al doliente hacia la felicidad, suprema aspiración del hombre, al menos en apariencia. De esta encrucijada parten las diversas soluciones éticas, que para los epicúreos y los estoicos jamás podrían darse fuera del marco de la relación (transferencial) con el maestro.
Evitar el dolor mediante una ascesis y aspirar al verdadero placer, el placer de existir, puesto que el placer (hedoné) es principio (arché) y fin (télos) de una vida feliz; tales serían, de forma sintética, los fundamentos de la filosofía práctica de Epicuro y de su compilador Lucrecio. Gran teórico del placer, del goce, del deseo, de las necesidades y del cuerpo, Epicuro distinguió entre el placer estable o catastemático (consecutivo a la supresión del dolor) y el cinético (placer de los sentidos). Cuando tenemos hambre o sed, sentimos dolor, pero basta con que nos saciemos para experimentar el placer catastemático. Ahora bien, quien sigue bebiendo o comiendo más allá de las necesidades, lo que provoca es un placer cinético, el cual no aumenta el placer catastemático básico, ya que la grandeza de los placeres tiene su límite en la eliminación del dolor.
Dado que el placer es ausencia de dolor, en Máximas capitales distingue Epicuro tres tipos de deseos: los naturales y necesarios (equivalentes a las necesidades), los naturales y no necesarios (aquellos que en caso de mantenerse insatisfechos, no producen dolor) y, por último, los deseos que no son necesarios ni naturales (los que surgen como producto de la vana opinión, como es el caso de los deseos de honores o triunfos). La moderación de los placeres y la ausencia de dolor son imprescindibles para alcanzar la serenidad del alma (ataraxía), tan querida del sabio como la autosuficiencia (autárkeia). El epicúreo, contra lo que muchos creen, es el hombre moderado y libre, el que rechaza las turbaciones (por ejemplo, el matrimonio y el enamoramiento), aquel que pasa desapercibido y «vive en lo oculto», quien goza de pocas y pequeñas cosas: «Que si los hombres se rigieran por la verdadera doctrina, la mayor riqueza del hombre está en vivir parcamente, con ánimo sereno; pues de lo poco jamás hay penuria», escribió Lucrecio28.
Suponía Epicuro que la raíz de toda dolencia se halla en una falsa creencia, por lo cual proponía un remedio a través del razonamiento, el conocimiento y la acertada elección. La felicidad no se halla en los placeres, tampoco en la abundancia de divertimentos: «Pues ni banquetes ni orgías constantes ni disfrutar de muchachos ni de mujeres ni de peces ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujosa engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma»29.
A diferencia de los epicúreos, la filosofía inspirada por Pirrón de Élide pretendía la total indiferencia e impasibilidad, fin al que se llegaría suspendiendo primero todo juicio (epoché) y buscando después la ausencia de turbación (ataraxia). El punto de partida de Pirrón se basaba en que la percepción sensorial no proporciona un conocimiento real de la cosas, es decir, que a través de los sentidos son apariencias lo que conocemos. De acuerdo con este principio, los escépticos pirrónicos evitaban pronunciarse sobre cualquier cuestión. De hecho, más que realizar propuestas, se limitaban a ponerlas en entredicho o, mejor aún, se complacían en demostrar que una cosa es falsa antes que en establecer su veracidad, y preferían revelar lo que no es a mostrar lo que es realmente30. Ahora bien, mediante la suspensión del juicio y el estado ataráxico escapaban del mal atribuido al dogmatismo. En su vertiente terapéutica, el escepticismo ofrecía alivio a los inquietos enseñándoles cómo y por qué suspender el juicio en vez de dogmatizar, con lo que la tranquilidad sustituía a la enfermedad ocasionada por los juicios erróneos. Como escribió Sexto Empírico: «Pues bien, desde ahora decimos que el fin del escepticismo es la serenidad del espíritu en la cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en las que se padecen por necesidad»31.
Desde Zenón y Crisipo, pasando por Panecio y Posidonio, hasta llegar a Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la corriente estoica desarrolló un corpus teórico sobre el deseo, la ética y la responsabilidad mucho más acabado que las otras dos corrientes. Sus ideólogos tendieron grosso modo a establecer propuestas concretas para atemperar las pasiones y aspiraron a proporcionar una eudaimonía a las personas y otra generalizable al conjunto de la sociedad. Si excluimos quizás al llamado estoicismo medio, más ecléctico, esta corriente se caracterizó por posiciones bastante radicales, como muestra la siguiente afirmación de Epicteto: «Aniquila por completo el deseo, al menos en el momento presente. Y es que si deseas algo de lo que no depende de nosotros, por fuerza serás infortunado; y si algo de lo que depende de nosotros, aún no tienes a tu disposición nada de cuanto sería hermoso que desearas; así que usa solamente el impulso y la repulsión, pero con suavidad, de manera excepcional y sin tensiones»32. La contundente renuncia de la doctrina estoica manifestada por Epicteto, el esclavo que se mantuvo impasible mientras le quebraban una pierna —de ser cierto lo narrado por Celso33—, hace que hoy día vinculemos algunas de las hazañas estoicas al masoquismo; en palabras de Lacan: la «práctica de un masoquismo politizado»34.
De acuerdo con la corriente estoica, especialmente según las enseñanzas de Epicteto, nada superaría la facultad de elección, la capacidad de tener impulsos y de repelerlos, de albergar deseos y de rechazarlos: «Piensa quien eres: lo primero, un hombre; es decir, que no tienes nada superior al albedrío, sino que a él está subordinado lo demás, y él mismo no puede ser ni esclavizado ni subordinado»35. A tenor de estos planteamientos se sitúan en primer plano los problemas de la elección, la libertad y la responsabilidad subjetiva, los cuales hallan en los desarrollos de la corriente estoica una continua reflexión, pues aunque el hombre no sea libre, cuando menos es responsable. Tal afirmación queda condensada en el sencillo planteamiento con el que Séneca recoge la posición estoica: el hombre libre es aquel que se atiene únicamente «a las cosas que están en nosotros»; «lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros», según la expresión de Epicteto. Haciéndose eco de este último, el Emperador Marco Aurelio lo formuló de la forma más explícita y tajante cuando afirmó: «Nadie puede robar el libre albedrío»36.
Estas consideraciones han motivado numerosos comentarios, como el recientemente desarrollado por Duhot a propósito de la filosofía estoica: «¿De qué somos responsables, puesto que, con excepción del sabio, todos los hombres son juguetes de las pasiones que habitan en ellos? Pues, simplemente, de nosotros mismos. El concepto moderno de responsabilidad traduce un poco en falso […] la implicación moral de ‘lo que depende de nosotros’, noción central de Epicteto. […] Somos responsables de nosotros mismos ante nosotros mismos. En estas condiciones, ¿tiene todavía sentido hablar de responsabilidad? Sí, en la medida en que si no fuéramos responsables del mal que cometemos, no podríamos imputárnoslo como falta y no tendríamos que tratar de librarnos de ella. Sobre esta responsabilidad es sobre lo que descansa la aventura de la sabiduría»37.
La voluntariedad o la involuntariedad en las decisiones se vinculaba en el mundo antiguo con el problema del destino (en griego: eimarméne; fatum, en latín), una perspectiva siempre presente y controvertida. En Noches Áticas, Aulo Gelio evoca esta cuestión apoyándose en los argumentos de Crisipo, al que considera el más insigne de los filósofos estoicos. De acuerdo con Crisipo, el destino es una eterna e inmutable sucesión de acontecimientos, una cadena que se enrolla sobre sí misma y se enlaza por medio de la secuencia sin fin de los eslabones que la forman y unen. Más adelante, Aulo Gelio recuerda que, en el libro IV de Sobre la providencia, Crisipo decía: «El destino es cierto orden físico de todos los acontecimientos que se suceden unos a otros desde la eternidad y entrelazándose según un orden que es inmutable»38. Esto supondría aprobar a las personas malvadas o perversas, malignas y osadas que, cuando resultan convictas de un delito merecedor de castigo, echan mano del determinismo del destino como quienes se ponen a resguardo en un santuario y pretenden justificar sus malas acciones mediante el fatum, en lugar de atribuírselas por temeridad u otra motivación. En este sentido, los planteamientos de Crisipo contravienen los expresados por el más sabio y antiguo de los poetas, Homero, cuando en la Odisea escribiera los versos siguientes: «¡Oh Dioses! ¡De qué modo culpan los mortales a los númenes! Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino»39.
Los desarrollos de Crisipo fueron muy criticados por otros filósofos, puesto que —como recuerda Aulo Gelio— las decisiones, las elecciones, las equivocaciones o los aciertos, todo ello, en lugar de ser «imputado a la voluntad de la persona», es atribuido al destino, «señor y árbitro de todas las cosas», «ya que los hombres cometen malas acciones no de manera voluntaria, sino que son arrastrados por el destino». Ante la fuerza de estos argumentos críticos, quiso Crisipo suavizar su posición pero lo que consiguió fue enredarse más, cosa que le reprocha Cicerón en Sobre el destino, el tratado por excelencia donde se discuten los pormenores de fatum stoicum40. Ahora bien, el análisis que allí realiza Cicerón es tan clásico como actual. Si sustituimos el fatum por el determinismo científico o religioso, nos da la impresión de que el tiempo apenas ha pasado. Hoy día la ciencia y la religión son los discursos más potentes en los que se asienta el determinismo, esto es, la irresponsabilidad subjetiva.
El problema de la responsabilidad no se agota con estos mínimos comentarios. Las discusiones sobre la voluntariedad o la involuntariedad de las acciones y sobre la afectación de las pasiones a la capacidad de elección constituyen uno de los ejes del pensamiento antiguo. Tal problemática está presente a lo largo de toda la Ilíada, donde los héroes toman ciertas decisiones y, al mismo tiempo, sus acciones están determinadas por la voluntad de un dios41; la hallamos igualmente en los discursos de Demóstenes, en las Leyes de Platón, en las éticas de Aristóteles, y así un amplísimo etcétera42. Con la extensión del cristianismo, este problema fundamental para el mundo clásico se desdibuja al ponerse en primer plano la noción de ‘culpabilidad’ referida al pecado y al hecho de contravenir los designios divinos; el liberum arbitrium fue objeto de encendidos debates en buena parte de la Edad Media y también durante los siglos XVI y XVII, puesto que suscitaba la cuestión de la incompatibilidad entre la omnipotencia divina y la libertad humana.
Como se apuntaba unos párrafos más arriba, las prácticas terapéuticas promovidas por los filósofos helenistas son inseparables del problema de la responsabilidad subjetiva. Dichas prácticas del «cuidado de sí», tal como las denominó M. Foucault, se desarrollaban en el marco de una escuela, la cual era concebida por Epicteto como un dispensario (iatreion): «[…] una escuela de filosofía, constituye en realidad algo así como un dispensario del alma; es un lugar al que uno va por su cuenta o manda a sus amigos, etcétera. Uno concurre por un tiempo, para hacer que le curen los males y las pasiones que sufre»43. Naturalmente, si la escuela de filosofía era un pequeño hospital donde se restañaban las heridas del alma, el papel del filósofo moral (médico de almas) resultaba allí determinante.
Ahora bien, ¿cómo ejercía su poder terapéutico? Sobre este particular hallamos algunas menciones que destacan en especial la relación entre el afligido y el maestro, especialmente este pasaje de Séneca: «Nadie por sí mismo tiene fuerza para salir a flote. Precisa de alguien que le alargue la mano, que le empuje hacia afuera»44. De acuerdo con los comentarios que Michel Foucault dedicara a éste y otros textos similares, cabe destacar que la labor del maestro filósofo en modo alguno consistía en la reeducación o en la instrucción, esto es, en aportar ciertos conocimientos al doliente. Se trata, por el contrario, de una acción a resultas de la cual el sujeto que se hunde y clama auxilio sale modificado merced a la intervención del filósofo; es una operación que afecta al modo de ser del doliente, pero que rebasa la instrucción o la transmisión de un saber. Para que se produzca un cambio en su forma de vida, el filósofo habrá de ocupar la posición de mediador, hecho que permitirá el paso de la stultitia a la sapientia: «Proclama [el filósofo] que es el único capaz de lograr que el individuo pueda quererse a sí mismo y finalmente alcanzarse, ejercer su soberanía sobre sí y encontrar en esa relación la plenitud de su felicidad. Ese operador que se presenta es, por supuesto, el filósofo. […] Y ésta es una idea que encontramos en todas las corrientes filosóficas, sean cuales fueren»45.
Cuanto acaba de apuntarse bastará por sí mismo para cuestionar, cuando menos, la asimilación que a menudo leemos entre las doctrinas antiguas —en especial las estoicas— y el cognitivismo actual, pues no parece que se trate simplemente de rectificar el pensamiento sino de provocar un cambio en la posición del doliente ante la vida46. Por lo demás, el tipo de intervenciones terapéuticas de las que se valía el filósofo de la Antigüedad consistía básicamente en la conversación, antes incluso que las cartas o las consolaciones47: «El tono conversacional aprovecha en gran manera, ya que suavemente penetra en el alma. […] [El lenguaje sencillo] Penetra y arraiga con más facilidad, ya que no precisa de palabras copiosas, sino eficaces»48.