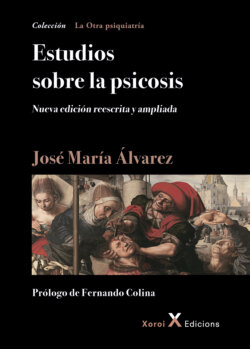Читать книгу Estudios sobre la psicosis - José María Álvarez - Страница 20
Relaciones entre el delirio y el crimen
ОглавлениеLas relaciones que se observan entre el delirio y el crimen son, sin duda, más amplias que las dos que me propongo exponer, aunque considero que ambas resultan las más habituales. Mas sean cuales fueren tales relaciones, es necesario entender que es el sujeto psicótico quien las gestiona y articula, y no la evolución natural de determinado tipo de enfermedad. Se trata, en primer lugar, de aquellos sujetos cuyo delirio les encamina hacia un acto criminal; en segundo lugar, de aquellos otros psicóticos que, de resultas de una insuficiente constitución del delirio, rematan con un paso al acto sangriento. Como les anuncié al inicio de mi conferencia, me valdré para ilustrar estas variantes de dos insignes delirantes: en el primer supuesto evocaré a Aimée, la protagonista de la tesis doctoral de Lacan, y en el segundo a Wagner, el paranoico y asesino estudiado por Robert Gaupp. Les advierto que espigaré de ambos casos únicamente los elementos que faciliten mi exposición, sin entrar en demasiados detalles sobre la trama de su locura, asunto éste sobre el que me he prodigado en otras ocasiones.
Situémonos ahora en París, concretamente en el teatro Saint–George, en la primavera de 1931. Aimée, una mujer de treinta y ocho años, separada y madre de un hijo, está a punto acuchillar a una célebre actriz, la Sra. Huguette ex–Duclos, su perseguidora. Con un rápido movimiento de su mano, la actriz logró salvar la vida agarrando la hoja de la navaja que blandía esa mujer desencajada y encendida por la cólera. Inmediatamente se le echaron encima algunos de los asistentes que se arremolinaban en las puertas del teatro; la redujeron y la entregaron a la policía. En ese momento, Aimée llevaba ya diez años maquinando un delirio paranoico: persecutorio en su inicio («se quiere matar a mi hijo», esa era su certeza delirante), había derivado después hacia la megalomanía (convertirse en una famosa escritora), adquiriendo al final un cariz erotomaniaco en referencia al Príncipe de Gales. La agresora, por tanto, era una mujer curtida en el delirio.
La policía condujo a Aimée a la Enfermería Especial, un pequeño establecimiento psiquiátrico sito en l’île de la Cité, en pleno centro de París, en el que reinaba el sin par Dr. de Clérambault. Apenas una semana después de los hechos y diagnosticada de delirio de persecución, se la trasladó a la cárcel de Saint–Lazare, donde permaneció dos meses antes de ser ingresada en el manicomio de Sainte–Anne. Cuando Lacan la visitó allí se encontró, para su sorpresa, con que la mujer ya no deliraba: estaba triste y lloraba, pero su delirio se había derrumbado. Entre sollozos, Aimée se preguntaba «¿Cómo he podido hacer eso?».
El paso al acto se había producido en el momento en el que su Otro benefactor, el Príncipe de Gales, había rechazado sus escritos. Frustrada su expectativa de erigirse en célebre novelista, la maldad del Otro terminó por dominar todo su mundo. En medio de esa coyuntura, Aimée no encontró otra salida que deshacerse de su admirada, famosa y rica perseguidora.
Aun con tan escasas pinceladas del caso, puede colegirse que el trabajo de elaboración de un delirio encaminó a Aimée a un callejón sin salida, culminando su locura delirante con el paso al acto, esto es, con el intento de dar muerte a la mujer que encarnaba su ideal. Por eso Lacan interpretó que se trataba de una forma de autocastigo, dando así nombre a una nueva entidad nosográfica, la «paranoia de autocastigo».
De especial importancia para esclarecer la materia de la que aquí tratamos resulta saber por qué se estabilizó Aimée, es decir, a qué obedeció la caída del delirio. Sobre este particular, Lacan elaboró la siguiente explicación: al agredir a la actriz, o sea, a su ideal, Aimée se agredió a sí misma (autopunición); la remisión del delirio se produjo cuando ella entendió, precisamente, que con su acto se había atacado a sí misma, que se había apuñalado al arremeter contra sus propios ideales, y desde ese momento la satisfacción de su «obsesión pasional» dejó de tener sentido y el delirio, al perder su función compensatoria, desapareció.
Al hilo de los hechos ampliamente documentados por Lacan en su tesis y considerando la función que ese delirio tenía para Aimée, se nos revela que la sanción legal fue el determinante mayor para que esta mujer paranoica entendiera que en su acto criminal lo que estaba en juego era su propio autocastigo. Ciertamente, sin el ingreso en prisión con que se sancionó su responsabilidad en el acto, no habría cabido esperar el desmoronamiento del delirio. De manera que la asunción de la responsabilidad subjetiva mediante la imputación legal y el consecuente castigo —responsabilidad y castigo son términos que van de la mano—le procuraron una estabilización bastante definitiva, por lo que sabemos de sus posteriores avatares personales. A modo de síntesis, les recuerdo el comentario que el propio Lacan expuso en una de sus conferencias en la Universidad de Yale, en 1975: «Me permití a mí mismo ser coherente y pensé que una persona que sabía siempre tan bien lo que hacía, también sabía además adónde la llevaría eso; y es un hecho que su estancia en la cárcel la calmó. De un día para otro desaparecieron las que habían sido hasta entonces sus rigurosas elucubraciones. Me permití —tan psicótico como mi paciente— tomarme eso en serio y pensar que si la cárcel la había calmado, ahí estaba lo que ella había buscado realmente. Y por tanto le di a eso un nombre más bien raro y curioso: lo llamé ‘paranoia de autocastigo’».
Si en este caso el delirio parece encaminarse hacia una salida que entraña el paso al acto, en el «caso Wagner» la articulación entre delirio y crimen me parece mostrar una lógica contraria. Así que dejamos París y nos trasladamos al sur de Alemania, a los alrededores de Stuttgart. Corría el año 1913 cuando el maestro titular de escuela Ernst Wagner, de treinta y nueve años, asesinó a sangre fría a su mujer y a sus cuatro hijos.
Pero la cosa no quedó ahí, pues estos crímenes fueron tan sólo el primer acto de su mortífero plan para exterminar de la faz de la tierra a la «estirpe degenerada de los Wagner» («todos los Wagner deben morir», había dejado escrito este «ángel exterminador», como a sí mismo se definió). Antes de abandonar la casa familiar de Degerloch, cubrió con mantas los cadáveres de su esposa e hijos, se vistió con ropas oscuras y se pertrechó con unos garfios de hierro comprados para la ocasión, sus tres armas de fuego y abundante munición. A continuación, montó en su bicicleta recién reparada para el acontecimiento y pedaleó hasta Stuttgart, primera parada de su ominoso viaje en dirección a Mühlhausen, aldea a la que llegó a la hora prevista, tal y como venía planificando desde hacía casi cinco años. Tras haber inspeccionado aquel terreno sobradamente conocido, pues había ejercido su profesión allí algunos años antes, se libró a la ejecución de la segunda parte de su plan. Cubrió su rostro con un velo negro y procedió a incendiar algunos graneros con ánimo de sembrar el pánico entre los lugareños. Éstos, que corrían despavoridos a sofocar los incendios y a rescatar el ganado, se convirtieron en presas fáciles para las balas de los dos máuser del enlutado exterminador. Vació las recámaras, pero ni en el frenesí de su locura criminal dirigió sus disparos contra mujeres y niños, sólo contra varones adultos, tal como le indicaba el axioma de su certeza. Agotada la munición, algunos intrépidos lograron reducirlo. En el suelo, malherido, sin conocimiento y con la mano izquierda destrozada, yacía el pirómano y asesino sin que ninguno de los paisanos reconociera aún ese rostro bien familiar. Seguramente el que lo dieran por muerto le libró de ser allí mismo ajusticiado.
Advertida la policía de los hechos, se personó en el lugar un comandante, quien decidió el traslado del yaciente al puesto sanitario más próximo. Allí, una vez recobrada la consciencia, Wagner dejó claro que no hablaría hasta que fuera conducido a Vaihingen, sede del Juzgado de Primera Instancia más próximo. De inmediato informó de que la madrugada anterior había pasado a cuchillo a su propia familia y que, dado que no había podido suicidarse, le parecía legítimo que lo decapitasen.
El profesor Robert Gaupp, experto en la paranoia, fue llamado para informar a los Tribunales del estado mental del asesino, pirómano y dramaturgo Ernst Wagner. Gaupp se percató en seguida de que Wagner no estaba en sus cabales. Mediante el interrogatorio averiguó que ese hombre de mirada inquietante era un paranoico cuya locura se remontaba a 1901, a raíz de los tormentos autorreferenciales suscitados por unas más que probables prácticas de bestialismo («Ich bin Sodimit» [«Soy zoófilo»] era la fórmula con la que él mismo indicó el corazón de su certeza psicótica). «Basta que hablen dos para que estén hablando de mí», había escrito este soberbio y vengativo maestro rural en los cuadernos que componen su Autobiografía, dejando así constancia de esa asfixiante atmósfera mental dominada por las alusiones que experimentaba de continuo y por doquier.
Conforme a la interpretación trabada por Gaupp de la paranoia de Wagner, el delirio habría comenzado bastantes años antes de que se produjera el paso al acto criminal. En este punto discrepo del profesor Gaupp y considero que es necesario distinguir entre el axioma o certeza delirante y el auténtico «trabajo de formación del delirio», el Wahnbildungsarbeit, por emplear el mismo término que Freud usara en referencia a la locura delirante de Paul Schreber. De la certeza «Soy zoófilo» derivan tanto «los Wagner es una estirpe degenerada» como la ansiada venganza sobre los murmuradores de Mühlhausen, razón por la cual unos y otros debían ser exterminados. A mi manera de ver, tras la cristalización de la certeza delirante, la propia verdad sobre la pulsión es experimentada por Wagner en forma de autorreferencias: aquello que no ha podido ser triturado mediante la simbolización se le presentaba a este sujeto en las alusiones y habladurías de sus convecinos varones, conforme a la lógica de la Verwerfung que explicitaron tanto Freud como Lacan.
De acuerdo con lo expresado en su Autobiografía, Wagner sólo encontró dos salidas al tormento autorreferencial: suicidarse o borrar de la faz de la tierra a su linaje y a los lugareños del pueblo en el que comenzó a frecuentar los establos después de echarse unas cuantas jarras de cerveza al coleto. Dada su «cobardía» para darse muerte —él mismo lo reconoció—, comenzó a sistematizar, a planificar minuciosamente la segunda opción, tras la cual, eso sí, se suicidaría. Mientras se dedicó a maquinar todos y cada uno de los detalles de su sangrienta venganza, consiguió posponer su ejecución, seguramente porque logró concentrar su goce en la concienzuda planificación y en la redacción de su Autobiografía. Una vez que puso el punto y final, con una frialdad estremecedora realizó el sangriento acto al que calificó como «la obra de mi vida». Pero, insisto, según mi opinión no cabe calificar de «formación delirante sistemática» (systematische Wahnbildung) —como propuso Gaupp— todo ese proceso previo al paso al acto; más bien, forzando mucho los términos, parece más oportuno considerarlo una sistematización del acto criminal, experiencia en la cual el síntoma esencial de su paranoia consistió en la krankhafte Eigenbeziehung (autorreferencia enfermiza), según la terminología de Neisser. De manera que, si no entiendo mal, el paso al acto se produjo en este caso por una falta o inconsistencia del trabajo delirante y no como una consecuencia de éste. Si afirmo esto es por todo cuanto después sucedió, amén de por el hecho harto conocido de la posposición o derivación asintótica que procuran muchas sistematizaciones delirantes bien trabajadas.
Como era de esperar, Wagner fue declarado no responsable de sus actos por padecer una paranoia y, de conformidad con ese diagnóstico, fue ingresado de por vida en el manicomio de Winnental. Mas esa declaración le produjo una honda y duradera indignación, llegando a afirmar en repetidas ocasiones: «Yo declaro que asumo por entero la responsabilidad prevista en el código penal y que me siento plenamente responsable». Dichas por un paranoico, esto es, por alguien que lleva hasta extremos insospechados tanto el rigor como la dignidad, estas palabras no deben en modo alguno rebajarse de importancia. En varias ocasiones intentó infructuosamente una nueva reapertura de su proceso con vistas a ser considerado un sujeto capaz de responder de sus actos, aunque ello le costase la vida. Sirva también, a título de ejemplo, las siguientes líneas que remitió al Prof. Gaupp en 1920 («Der Fall Wagner. Eine Katamnese zugleichein Beitrag zur Lehre von der Paranoia») para recordarle la furia que anidaba en su corazón por la declaración de «irresponsable»: «No quiero ocultar que usted y el Prof. Wollenberg se encuentran entre los hombres que he odiado a muerte; durante horas podía haberles despedazado».
Los años que siguieron a los crímenes, Wagner continuó atormentado por alusiones mientras seguía entregado a la redacción de sus obras dramáticas, hasta que en 1923 comenzó a desarrollar, ahora sí, un auténtico delirio persecutorio que le ocupó hasta 1938, año en el que murió. A raíz del estreno en Stuttgart de la obra Schweiger, del dramaturgo judío F. Werfel, noticia de la que se enteró por la prensa local, Wagner albergó la certeza de haber sido plagiado. Tras haber localizado un perseguidor exterior, comenzó a recrear un delirio que fue paulatinamente adquiriendo una forma cada vez más reivindicativa y grandiosa, tarea cuya realización requería continuar sus desempeños como escritor de obras dramáticas. De manera que el antaño maestro titular de escuela dominado por la certeza sobre la pulsión, aquél que otrora se había empeñado en erradicar de la faz de la tierra a la «estirpe degenerada de los Wagner», habíase transmutado a causa del delirio en un escritor que se reconocía como uno de los más insignes literatos alemanes, alguien que había cifrado su destino en la purificación de la lengua alemana de las nefandas influencias judías. Y, en efecto, el trabajo delirante le procuró una estabilización que también Gaupp supo apreciar («Krankheit und Tod des paranoischen Massenmörders Hauptlehrer Wagner. Eine Epikrise», 1938): «Sólo eso le mantenía en pie y en lucha por su prestigio literario, el cual creía amenazado. Así encontraba su contenido vital y la posibilidad espiritual de olvidar sus actos criminales o al menos reprimirlos».