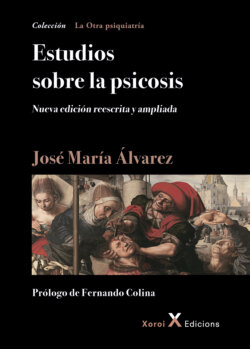Читать книгу Estudios sobre la psicosis - José María Álvarez - Страница 18
La noción de responsabilidad y sus implicaciones
ОглавлениеEl uso coloquial del término ‘responsabilidad’ acostumbra a definirlo como la obligación de responder ante alguien o ante uno mismo de algo que se ha hecho o dicho. Así es recogido en los diccionarios, donde se precisa su campo semántico y se enfatizan determinadas dimensiones que dan perfecta cuenta de su esencia. A este respecto, evocaré dos definiciones: la que se nos propone en el Littré (1994) y la que recoge nuestro DRAE (1997). En la entrada responsabilité el diccionario francés señala: «obligación de responder de ciertos actos, de ser su garante»; por su parte, el DRAE precisa en la entrada ‘responsable’: «dícese de la persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide». Estas calificaciones perfilan un ámbito semántico según el cual un sujeto responsable es aquel que está capacitado para responder o para rendir cuentas de sus decisiones y sus elecciones, de sus actos y sus dichos, advirtiéndose además del cuidado que éste pone a la hora de decidir. Naturalmente, esa capacidad de responder se asienta en la potestad de decidir sobre los actos y dichos, de los cuales, en último extremo, nosotros somos el único dueño.
Como podrá suponerse —y así lo enfatiza el Prof. Manuel Cruz, aquí presente, en su monografía Hacerse cargo. Sobre responsabilidad e identidad personal (1999)—, la imputación de responsabilidad lleva implícita la obligación de reparar, de manera que si elimináramos dicha imputación suprimiríamos también toda salutífera posibilidad de reparar, incluso de ser castigado. Como más tarde mostraré a propósito de Aimée y de Wagner, esta consideración adquiere un valor absoluto en la clínica mental. Baste por el momento la evocación del filósofo Louis Althusser, quien, tras haber sido declarado inimputable por locura del asesinato de su esposa Hélène, no encontró otra vía para romper el inhumano ostracismo en el que se precipitó que redactar su libro de memorias El porvenir es largo, un particular alegato sobre la responsabilidad y la inexcusable necesidad de reparar su acto, loco o no. En estas memorias, Althusser denunció «los efectos equívocos del mandamiento de no ha lugar del que me he beneficiado, sin poder ni de hecho ni de derecho oponerme a su procedimiento. Porque es bajo la losa sepulcral del no ha lugar, del silencio y de la muerte pública bajo la que me he visto obligado a sobrevivir y a aprender a vivir». En modo alguno es éste un alegato inusual, y mucho menos lo es cuando se trata de sujetos psicóticos, a quienes con frecuencia se les priva de la responsabilidad de sus actos y con ello de su correspondiente castigo y reparación.
En el terreno de la filosofía se ha discutido y discute a propósito del fundamento último de la responsabilidad. A menudo suele vincularse ésta con la libertad y la capacidad de elección, entendiendo con ello que el ser libre es aquel que goza de disponibilidad para la acción pero también para cumplir con ciertos deberes. A este respecto, algunos argumentan que ésta se basa en la libertad de la voluntad, mientras otros defienden que la responsabilidad personal se asienta en la «libertad radical del hombre», esencia última de la responsabilidad. También J.–P. Sartre ha reflexionado sobre la libertad y la responsabilidad, concluyendo que el hombre no solamente es libre y responsable sino que está condenado a serlo. Estas apreciaciones fueron desarrolladas en su obra El Ser y la Nada (1943), donde escribió: «Angustia, abandono, responsabilidad, ora en sordina, ora en plena fuerza, constituyen, en efecto, la cualidad de nuestra conciencia en tanto que ésta es pura y simple libertad». En este ensayo, bajo la rúbrica «mala fe», el filósofo denuncia ese canto a la irresponsabilidad consistente en echar la culpa a cualquier cosa que esté fuera del domino subjetivo.
Mas al seguir desarrollando estas consideraciones sobre la libertad —especialmente en su dimensión de posibilidad de elección—, pronto nos topamos con un nuevo problema: el del marco y la extensión que debe conferirse a la libre elección, total según algunos y parcial en opinión de otros. Sin ánimo de presentarles una revisión exhaustiva, que por lo demás agotaría el tiempo de esta intervención, conviene recordar el sencillo planteamiento con el que Séneca recoge la posición estoica: el hombre libre es aquel que se atiene únicamente «a las cosas que están en nosotros»; «lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros», según la expresión de Epicteto. Pero más explícito y contundente es aun el formulado por el Emperador Marco Aurelio, quien en sus Meditaciones (XI, 36), recordando a Epicteto, escribió: «Nadie puede robar el libre albedrío».
Sabido es que con el cristianismo y la escolástica, el liberum arbitrium fue paulatinamente desplazándose hacia una elección trascendente; según este parecer no valdría, por tanto, cualquier elección, pues pudiera ésta ser errónea: el hombre debe elegir el bien, y ello sólo será posible con la ayuda de Dios.
Distinta es, a este respecto, la propuesta de Kant elaborada a partir de la oposición entre un reino de los fenómenos y un reino del noúmeno; según el filósofo de Königsberg habría en el primero, el reino de la Naturaleza, un completo determinismo en el cual resultaría imposible hablar de libertad, mientras que ésta se asentaría en el segundo, el reino moral, entendiendo de este modo que la libertad es un postulado de la moralidad. Se plantea así, abiertamente, una problemática muy debatida a lo largo de los dos siglos pasados, encrucijada que atañe a la supuesta oposición entre determinismo y libertad, y por extensión al determinismo y la responsabilidad.
Tal como recoge J. Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía (1994), el determinismo, en su acepción general, «sostiene que todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está de antemano fijado, condicionado y establecido, no pudiendo haber ni suceder más que lo que está de antemano fijado, condicionado y establecido». Una definición de estas características hermana, en efecto, el determinismo con el mecanicismo, cuyas posiciones más radicales abogan en favor de un determinismo generalizado, tanto el que afecta a los fenómenos naturales como a las acciones humanas. Como puede suponerse, una tal perspectiva se opone frontalmente a cualquier tipo de responsabilidad subjetiva, negando toda posibilidad de libre albedrío o capacidad de elección. De manera que el mecanicismo y el determinismo, en sus versiones extremadas, representan una posición abiertamente contraria a aquellas corrientes de pensamiento que he evocado antes, en especial a las defendidas por Marco Aurelio o Sartre.
Como les decía al principio de la conferencia, junto con las nociones de libertad y determinismo, la de culpabilidad contiene, asimismo, ciertas relaciones de vecindad con la responsabilidad, relaciones que conviene matizar. Ciertamente, pareciera que sentirse culpable de algo implicaría de por sí la asunción de responsabilidad, el hacerse cargo de eso a lo que apunta la culpabilidad. Sin embargo, como advierte Fernando Colina en El saber delirante (2001): «La mucha culpa favorece el capricho y la impunidad. Pues la culpa ocupa preferentemente un mundo de interioridades e ideas, mientras que la responsabilidad atañe a la acción». Estas palabras subrayan un hecho incuestionable para los clínicos, ya que resulta habitual observar la tendencia del sujeto culpable a permanecer de brazos cruzados, prefiriendo la mortificación a la reparación, volviendo incluso el sentimiento de culpa contra sí en la forma de autocastigo, autodesprecio y autorreproche, o también en la modalidad descrita por Freud en 1916 del «delincuente por sentimiento de culpabilidad», aquél que busca ser castigado mediante la comisión de un delito para dar algún tipo de salida a la culpa que lo atormenta. De manera que es necesario distinguir entre esa forma pasiva de gozar mortificándose y esa acción más saludable que entraña la responsabilidad, pues ésta implica un hacerse cargo destinado a la reparación y al cuidado que es menester poner a la hora de elegir. En este sentido, la experiencia analítica consiste en buena medida en desbancar a ese sujeto de su posición inicial (el sujeto acomodado en la culpabilidad) a fin de situarlo como sujeto responsable.
Sin los estragos del autorreproche y la búsqueda de castigo, la posición victimista coincide con la del culpable en tanto que ninguna de las dos presenta una salida responsable, esto es, ninguna acción o elaboración tendente al cambio. Muy comunes en los días que corren, el victimismo y el infantilismo han sido glosados desde una perspectiva filosófica y sociológica por Pascal Bruckner en su libro La tentación de la inocencia (1995), donde describe estas dos «patologías de la modernidad» en los siguientes términos: «Llamo inocencia a esa enfermedad del individualismo que consiste en tratar de escapar de las consecuencias de los propios actos, a ese intento de gozar de los beneficios de la libertad sin sufrir ninguno de sus inconvenientes. Se expande en dos direcciones, el infantilismo y la victimización, dos maneras de huir de la dificultad de ser, dos estrategias de la irresponsabilidad bienaventurada. En la primera, hay que comprender la inocencia como parodia de la despreocupación y de la ignorancia de los años de juventud; culmina en la figura del inmaduro perpetuo. En la segunda, es sinónimo de angelismo, significa la falta de culpabilidad, la incapacidad de cometer el mal y se encarna en la figura del mártir autoproclamado».
Seguramente Nietzsche —«compadecer equivale a despreciar», escribió en Aurora (1881)— hubiera juzgado estas dos modalidades de irresponsabilidad como dos efectos del cristianismo, tan proclive a la conmiseración y la compasión, las cuales, merced a la mal entendida comprensión, favorecen en última instancia la falta de límites y a la flaqueza de la ley. Pues, en su opinión, el cristianismo, por tener tan a gala la compasión, supone la exaltación del réprobo, la divinización de la víctima y el encumbramiento de la «moral del esclavo». En tal sentido dejó dicho en La voluntad de poder, obra póstuma: «Los hombres han sido considerados como libres para ser juzgados y condenados, para poder ser culpables».
Según mi consideración, la responsabilidad —uno de los nombres de la subjetividad— se ve también actualmente degradada por un sospechoso afán de comprensión, que lleva en última instancia a justificar lo injustificable. De esta forma podemos leer, incluso en textos especializados, la atribución de la criminalidad a la infancia desgraciada, tras lo cual se nos presenta una sarta de razones para disculpar al desdichado delincuente. Naturalmente que hay infancias muy traumáticas y complejas, destinos francamente ominosos, pero apostando por una justificación de esta índole se consigue, finalmente, que el más perjudicado sea el propio sujeto, a quien se priva así de cualquier posibilidad de rectificación al negársele la implicación en sus actos.
Una situación tal es favorecida actualmente por ciertas etiquetas diagnósticas y por el uso espurio que se hace de ellas. Los ejemplos que podrían citarse son numerosos, aunque bastará mencionar el de la muy en boga «ludopatía», categoría taxonómica en la que se transforma al jugador en un enfermo y a sus actos en el producto de su enfermedad, razón por la cual no es extraño que el tal «enfermo» —tras haber dilapidado sus bienes y arruinado a su familia— reivindique sus derechos solicitando algún tipo de beneficio o pensión al Estado. Por este camino llegaríamos a paradojas tan impactantes como las evocadas por Enzensberger (Perspectivas de guerra civil, 1994), una de las cuales les recordaré a continuación. Caricaturiza este autor la exculpación del criminal transvasando la responsabilidad a su infancia desgraciada, al alcoholismo o flaqueza del padre, al autoritarismo o anti–autoritarismo de sus profesores, a la sociedad de consumo, a los medios audiovisuales, etcétera. No sin cierta ironía, Enzensberger remata sus reflexiones planteando si los criminales de guerra serían hoy en día considerados víctimas desamparadas «merecedoras de ayuda adecuada en forma de tratamiento psicoterapéutico a cargo de la Seguridad Social».