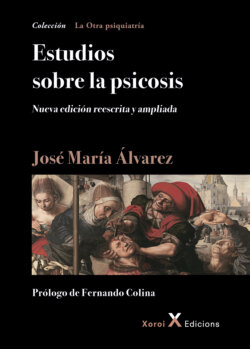Читать книгу Estudios sobre la psicosis - José María Álvarez - Страница 15
Sobre la alienación mental y los restos de razón
ОглавлениеPese al menosprecio con que el positivismo trata la tradición, ufanándose incluso de desdeñarla, cualquier historiador de la clínica mental sabe reconocer que el inicio de la psicopatología moderna —la alumbrada en los albores del siglo XIX por Philippe Pinel y los primeros alienistas— resulta de hecho de una recuperación de la tradición filosófica antigua tamizada por la nueva mentalidad científica, razón por la cual el papel otrora atribuido a las pasiones respecto a las enfermedades del alma será nuevamente objeto de atenta reflexión.
A mi modo de ver, existe un puente que une la tradición clásica con el alienismo moderno y el psicoanálisis. El primer pilar de ese puente se erige sobre la obra de Cicerón, tal como he querido mostrar; el segundo descansa sobre la concepción de la alienación mental de Pinel, de la que ahora me ocuparé; el tercer pilar, finalmente, arranca con una fortaleza hasta entonces desconocida en la obra de Freud, asunto sobre el que versará el último epígrafe. Si me he empeñado en ver en la obra «psicológica» de Cicerón —especialmente sus Tusculanas— ese primer armazón, es básicamente por dos razones: una general y otra muy concreta. Radica la primera en que su legado compila, y en parte modifica, el saber antiguo, sustituyendo y suavizando a Zenón para favorecer a Platón y Aristóteles; además, fiel al espíritu práctico de los romanos, su eclecticismo convierte su obra en una fuente de conocimientos sobre el conjunto del saber antiguo. La segunda, indiscutible, se basa en referencias precisas surgidas de la pluma de Pinel, en las cuales menciona y alaba las obras de Cicerón.
Dos son, en efecto, las referencias concretas a Cicerón en el Tratado médico–filosófico sobre la alienación mental: una se halla en la primera edición (1800) y otra en la segunda (1809). Cuando Pinel propuso algunos remedios morales para prevenir las recaídas de la manía intermitente, escribió: «[…]; pero este es un motivo más para vencer sus pasiones, siguiendo los consejos de la sabiduría, y para fortificar su alma mediante las máximas morales de los filósofos antiguos: los escritos de Platón, Plutarco, Séneca, Tácito, las Tusculanas de Cicerón, serán mucho más útiles para las mentes cultivadas que las recetas de tónicos y antiespasmódicos combinados artificiosamente»73; en la misma obra reeditada nueve años después, a pie de página, se puede leer: «Apenas se puede hablar de las pasiones como enfermedades del alma, sin haber tenido antes presentes en la mente las Tusculanas de Cicerón y las otras obras que este hombre genial consagró a la moral en los años en que maduraba en edad y experiencia»74.
Aunque ambos, con dieciocho siglos de diferencia, vivieron períodos tumultuosos marcados por grandes movimientos sociales, a diferencia de Marco Tulio Cicerón75 —abogado, político y filósofo—, Philippe Pinel (1745–1826) fue un destacado médico y profesor de Medicina, razón por la cual su recuperación del pensamiento filosófico clásico y su aplicación al ámbito sanitario tiene especial valor. Tras realizar estudios clásicos y religiosos, Pinel dejó la sotana, estudió Medicina y se trasladó a París, donde comenzó una brillante carrera. Autor de una amplísima obra médica, en la que destaca la Nosografía filosófica y un tratado de Medicina clínica, publicó asimismo numerosas Memorias y artículos de Enciclopedia, tradujo a W. Cullen y editó las Oeuvres Médicales de Baglivi76. Siguiendo las indicaciones de Sydenham (reducir las enfermedades a especies bien definidas), la obra de Pinel destacó por la descripción y la clasificación sistemática de las enfermedades (nosografía), trabajo previo e imprescindible para adquirir un conocimiento profundo de ellas (nosología). Su trato con alienados se inició en 1786, en la modesta Casa de Salud del Sr. Belhomme, continuando su carrera médica en el asilo de Bicêtre (1793–1795) y culminándola en la Salpêtrière (1795–1826).
De manera que cuando Philippe Pinel publicó el Tratado médico–filosófico sobre la alienación mental o la manía disfrutaba de un amplio reconocimiento en el mundo académico y en el ambiente médico, como correspondía al autor de la Nosografía filosófica. Aparecido en octubre de 1800, el Tratado se componía de seis Secciones —algunas de las cuales habían sido publicadas por separado años atrás— y una amplia Introducción, en la cual pretendía paliar la precipitación y la relativa desunión que afectaba al conjunto de esta obra pionera y fundacional. Que se aprecien ciertas deficiencias en la composición de esta obra, entregada con premura a la imprenta únicamente por el ansia de obtener el reconocimiento que merecen los pioneros, no implica en absoluto que su mensaje hubiera madurado ya lo suficiente, como se aprecia en esta cita de su Nosografía, publicada dos años antes: «Estrecha unión, dependencia recíproca entre la filosofía moral y la medicina, como lo señala Plutarco. ¡Cuánto importa, para prevenir las afecciones hipocondríacas, melancólicas, o la manía, seguir las leyes inmutables de la moral, adquirir el dominio de sí mismo, gobernar las pasiones propias, familiarizarse, en una palabra, con los escritos de Epicteto, de Platón, de Séneca, de Plutarco, así como los luminosos resultados de la observación que nos han sido transmitidos por Hipócrates, Areteo, Sydenham, Stahl u otros célebres observadores! Cicerón, en el tercer y cuarto libros de las Tusculanas, ¿no considera acaso las pasiones como enfermedades, y no nos aporta las reglas fundamentales para tratarlas y curarlas?»77.
En la Introducción del Tratado, sin embargo, son muchos los elogios que dedica a Alexander Crichton, médico escocés contemporáneo en quien se apoyó para sostener sus ideas sobre las pasiones como causas más frecuentes de las perturbaciones de las facultades morales78. Lo cierto es que Pinel había afianzado ya sus opiniones y argumentos sobre las pasiones y las enfermedades del alma antes incluso de leer a Crichton, de quien se sirve fundamentalmente para acceder al pensamiento de los autores alemanes79. Fue merced a estas referencias médicas como Pinel se autorizó —en un gesto ciertamente audaz por ser un médico quien recuperara el saber de los filósofos antiguos— a reunir la Filosofía y la Medicina, definiendo así un espacio que habría de habitar a regañadientes la futura psiquiatría, ámbito en el cual las pasiones se anexaban a la Medicina, siendo la antigua filosofía moral sustituida por la medicina filosófica, esto es, el alienismo80: «La historia médica de las pasiones entra necesariamente como noción preliminar en este Tratado, pues ¿cómo concebir la alienación más frecuente, esa que proviene de una exaltación extrema de las pasiones, si no se consideran primero sus efectos sobre la moral y lo psíquico?»81.
Esta amplia presencia del pensamiento clásico en la visión de Pinel se aprecia claramente en su concepto de aliénation mentale, el cual nombra un proceso morboso único que compendia tanto las posibles variedades clínicas como los estados de afectación moral que inducen una pérdida de libertad consecutiva a las lesiones del entendimiento: «Se llama alienación mental al extravío de la razón, porque el alienado está fuera de sí mismo. Alienación es una palabra genérica, destinada a expresar el carácter común de las diversas especies de aberraciones del entendimiento, las cuales se muestran nítidamente en un gran hospicio, siempre que se lo dirija con orden»82. Así definida, la noción de aliénation mentale pretende incorporar al dominio médico la tradicional e inespecífica folie83, al tiempo que demarca su campo fuera de las enfermedades propias de la Medicina, especialmente las febriles y las intoxicaciones (frenitis o delirium acutum): «Este término afortunado que es el de alienación mental expresa en toda su extensión las diversas lesiones del entendimiento; pero de nada servirá si no se analizan sus diversas especies y si no se las considera separadamente para deducir aquí las reglas de su curación, y las del gobierno interior que se ha de observar en los asilos de locos»84.
Esta simple frase, con la que Pinel comienza la sección IV de la primera edición, condensa el conjunto del proyecto alienista, tanto en materia psicopatológica como terapéutica. Como cualquier otra enfermedad, en primer lugar, la alienación debe ser examinada en todas sus variedades o aspectos posibles (mélancolie o délire partiel, manie o délire généralisé, démence e idiotisme); de igual modo, en segundo lugar, el alienado en tanto enfermo requiere un tratamiento específico y único, el llamado «tratamiento moral», necesariamente dispensado en una institución apropiada; por último, ese establecimiento sanitario especializado es el asilo, lugar donde el alienado permanecerá, mientras lo precise, ocupado y separado de su familia y allegados.
Dos de los aspectos que acabo de evocar reclaman un examen más atento, ya que en ellos se conjuga la interpretación del modelo de la alienación mental que me propongo mostrar. Trata el primero de las variedades clínicas de esta alteración mental única, cuya definición permitirá captar una concepción en la que se defiende la existencia de formas parciales de alienación. Íntimamente articulado con el anterior, se aprecia en el segundo la esencia misma del tratamiento moral y el fundamento de sus posibilidades curativas.
A modo de síntesis de sus planteamientos nosológicos y nosográficos, transcribiré el siguiente párrafo de la segunda edición, muy mejorada y ampliada, donde suprime del título la referencia a la manía (ou la manie) pues entiende Pinel que ésta designa únicamente la manifestación principal de la alienación mental: «¡Qué cuadro de confusión y desorden, cuando un gran grupo de alienados, librados de forma continua o a intervalos a sus descarríos diversos y observados sin regla ni método! Pero con una atención mantenida y un estudio profundo de los síntomas que les son propios, se puede clasificarlos de una manera general y distinguir entre sí por lesiones fundamentales del entendimiento y de la voluntad, descartando por otra parte la consideración de sus innumerables variedades. Un delirio más o menos acentuado referente a casi todos los objetos se asocia, en bastantes alienados, a un estado de agitación y de furor: eso es lo que constituye propiamente la manía. El delirio puede ser exclusivo y limitado a una serie particular de objetos, con una especie de estupor y afectos vivos y profundos: tal es lo que se llama melancolía. En ocasiones, una debilidad general afecta a las funciones intelectuales y afectivas, como sucede en la vejez, y constituye lo que se llama demencia. Por último, una obliteración de la razón con fases bruscas y automáticas de arrebato es a lo se da la denominación de idiotismo. Tales son las cuatro especies de extravíos que refiere de forma general el nombre de alienación mental»85.
Como habrá podido leerse, existen según Pinel ciertos delirios parciales, limitados y circunscritos a determinada certeza (melancolía), existiendo incluso una forma de manía «sin delirio», esto es, una forma de manía en la cual el entendimiento permanece intacto; asimismo, los delirios más generales se asocian a la manía, la cual es frecuentemente intermitente. De este parecer se trasluce que, salvo en la idiocia severa, los alienados conservarían siempre una parte de razón, de manera que dentro del alienado subsistiría un resto inalienable. Por tanto, el propósito inicial de Pinel consistente en transformar la visión tradicional de la locura —aquélla con la que los filósofos pretendían describir la experiencia de los locos— en la noción médica de aliénation mentale, no se cumple completamente. Pues por el simple hecho de considerar que la alienación no arrasa por completo las facultades, al subsistir en ella restos graníticos de razón, la locura clásica, tal como la perfiló Michel Foucault, sigue ahí afortunadamente presente: «La locura es un momento duro pero esencial en la labor de la razón; a través de ella, y aun en sus victorias aparentes, la razón se manifiesta y triunfa. La locura sólo era, para ella, su fuerza viva y secreta»86.
En buena lógica, todo cuanto atañe al tratamiento moral se deduce directamente de esa visión del alienado como un extranjero de sí mismo que conserva, no obstante, un núcleo indestructible de humanidad. Mezcla de enfermo y de loco, el alienado que nos pinta Pinel conserva incólume una brizna de discernimiento, ya que «los locos, más o menos todos, razonan». Conforme a estos planteamientos psicopatológicos, la esencia del tratamiento consistirá en dirigirse al espacio en el que palpitan los restos de razón que la alienación jamás podrá devastar87. Siempre desarrollado en el marco del asilo, el tratamiento moral permitirá rescatar al alienado de su desvarío, empleando para ello la autoridad del médico, las buenas palabras y las ocupaciones provechosas88. Naturalmente, por considerar que el alienado es ante todo un sujeto, el médico establecía con él un diálogo durante mucho tiempo interrumpido, procurando atemperar sus pasiones mediante una adecuada «descarga moral»89, tal como proponía la tradición filosófica antigua. Pues, al fin y al cabo, si las pasiones intervienen como agentes causales de los desvaríos, éstos podrán ser curados a condición de provocar ciertas rectificaciones en las relaciones que el alienado guarda con ellas90. Además, el hecho de considerar que las pasiones desempeñan un papel en la contracción de la alienación supone concebir la locura como una discontinuidad en la experiencia del sujeto, dado que en su historia individual pueden localizarse ciertas coyunturas en las que se aprecian alteraciones profundas sobrevenidas por el impacto de las pasiones.
Los dos argumentos que he tratado de desarrollar hasta aquí, el que sostiene la parcialidad de la alienación y el relativo al tratamiento, fueron magistralmente captados por G. W. F. Hegel al glosar, en su Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817), el Sentimiento de sí. Según el filósofo de Stuttgart, consiste la locura (Verrücktheit) en una contradicción u oposición interna entre lo racional y lo irracional, lo cual perturba al espíritu y lo hace desgraciado. Expuestas sus consideraciones, añade: «Por consiguiente, el verdadero tratamiento psíquico retiene también el punto de vista de que la locura no es una pérdida abstracta de la razón, ni por el lado de la inteligencia ni por el de la voluntad y la responsabilidad de ésta, sino que es sólo locura, sólo contradicción en la razón todavía presente, del mismo modo que la enfermedad física tampoco es una pérdida abstracta, es decir, total de la salud (eso sería la muerte), sino una contradicción en ella. Este tratamiento humano, esto es, un tratamiento tan benevolente como racional (Pinel merece el mayor reconocimiento por los méritos que ha contraído a este respecto) supone que el enfermo es racional y tiene ahí el asidero firme por el cual el tratamiento prende en el enfermo, del mismo modo que en lo corporal el asidero es la vitalidad que en cuanto tal contiene salud todavía»91.
Esta lectura hegeliana de Pinel nos trae a la memoria algunos aspectos esenciales ya avanzados por Cicerón en sus Tusculanas (los remedios para los males del alma se hallan en ella misma; todos asumimos las pasiones deliberada y voluntariamente; en las enfermedades anímicas son más eficaces las terapéuticas filosóficas), los mismos que Freud desarrollará hasta límites insospechados, como mostraremos a propósito de su teoría del delirio. Hegel ha captado con precisión que el sujeto —lo que él llama ‘la razón’— no sucumbe ni desaparece en la locura, pues aun estando afectado por ella sigue disponiendo de voluntad, inteligencia y responsabilidad.
Todas estas consideraciones espigadas por el filósofo alemán se basan en su concepción general según la cual «[…] el sujeto se encuentra en la contradicción entre su [propia] totalidad sistematizada en su conciencia y aquella determinidad particular no fluida en la totalidad, ni ordenada y subordinada: la locura»92. Se trata aquí de una discusión de hondo calado, tan antigua como actual, en la cual vemos enfrentarse dos posiciones irreconciliables: unos, como Kant, Maine de Biran, J.–P. Falret y la psiquiatría de las enfermedades mentales, sólo son capaces de concebir la locura verdadera como locura total o enfermedad global que afecta a todas las capacidades hasta potencialmente arrasarlas; otros, como Hegel, Royer–Collard, Pinel, Freud y sus seguidores, sostienen que la afectación es siempre parcial, pues la perturbación no significa anulación, es decir, aniquilación del sujeto93.
Ha sido Gladys Swain, sin duda, quien mejor ha sabido leer esta problemática implícita en la doctrina de la alienación mental, hasta el punto de que tituló El sujeto de la locura su memorable estudio sobre el nacimiento de la psiquiatría. Inspirándose en Pinel, la autora argumenta que el loco sigue siendo sujeto de su locura, razón por la cual resulta posible concebir que la locura es «folie de sujet»: «[…] la locura no es pura y simplemente lo que anula al sujeto, es por el contrario eso con lo que el sujeto conserva una relación en el momento mismo en que su ser subjetivo está ahí amenazado»94.
Ciertamente, si somos fieles al texto de Pinel, en especial a las numerosas referencias a la noción de manie sans délire, la segunda de las especies de la alienación, se apreciará la distancia, más tenue unas veces y más franca otras, que el alienado mantiene con su locura. Este aspecto sustancial resulta patente en el pasaje en que Pinel describió el acceso maniaco de un sujeto que «[…] gozaba, por lo demás, del libre ejercicio de su razón; aun durante sus paroxismos, respondía directamente a lo que se le preguntaba, sin advertirse ninguna incoherencia en sus ideas, ni señal alguna de delirio, y conocía íntimamente incluso todo el horror de su situación, […]»95. Queda claro de este modo que Pinel se opuso a la idea de la alienación como trastorno o enfermedad total, es decir, de la locura que arrasa completamente la subjetividad.
Poco habría de durar, sin embargo, esta forma de concebir la locura y su tratamiento, concepción que se basa esencialmente en la confianza que se deposita en el sujeto alienado; incluso el propio nombre aliéné sólo conseguirá permanecer en el discurso psiquiátrico a condición de significar precisamente lo contrario de lo que originariamente representó para Pinel: «Aliéné: […]. Así es como se llama a un individuo afectado de alienación mental, de manía, porque está fuera de sí mismo. Por ser incapaz de apreciar la moralidad y las consecuencias de sus acciones, un alienado no puede ser responsable de los actos contrarios al orden social que comete. Por la misma razón, no puede ejercer sus derechos civiles, […]»96. No fue la práctica de autopsias sino la interpretación que se hizo de los datos en ellas obtenidos lo que terminó por hacer cascotes el edificio construido por el alienismo97. En pocos años, la alienación se convirtió en las enfermedades mentales, el alienado en un enfermo mental (J.–P. Falret); paralelamente, el respeto, la firmeza y la amabilidad del tratamiento moral se embruteció hasta la intimidación (F. Leuret) o la crueldad (la unschädlicher Torture o «tortura inofensiva» preconizada por Reil), volviéndose así inservible, y en este movimiento de somatización de las dolencias del alma, los asilos multiplicarían paulatinamente su población de enfermos98.
Reducido a cenizas el proyecto alienista, esa humanidad insobornable del loco en la que Pinel confió y de la que se sirvió para curar, se retorcería hasta convertirse en una actitud de recelo y de miedo. En adelante, la imagen del loco frecuentemente transmitida por la psiquiatría de las enfermedades mentales sería la de un degenerado o un enfermo del cerebro, a menudo peligroso, la de un paria improductivo que ocasionaba gravosos gastos a las arcas de los Estados: «Todo alienado —escribió Kraepelin en 1905— constituye de algún modo un peligro para sus circundantes, pero en especial para sí mismo. Lo menos un tercio del número total de suicidios tienen por causa ocasional trastornos mentales diferentes, como en menor escala ellos son también los inductores de los crímenes contra el pudor, de incendios, robos, estafas y otros. Multitud de familias lloran su ruina por causa de estos desdichados enfermos, que disiparon fortunas o medios de existencia en insensatas empresas o a causa del empeño en aliviar sufrimientos sociales y corporales nacidos por virtud de la pereza, de la incapacidad para el trabajo, que acompañan casi siempre a todos los trastornados de la mente. Sólo una mínima parte de ellos sucumbe pronto en mediana edad; los demás perduran años y años imbéciles o dementes, inermes para la vida, constituyendo pesada carga para las familias, los Municipios y el Estado; tan pesada carga, que ya va haciéndose sentir en la economía nacional»99.
Esta visión que admite tan a las claras la existencia de las locuras parciales, es decir, que considera inalienables la responsabilidad y la capacidad de decisión, resultaría muy problemática para la ideología de las enfermedades mentales, esa creencia que en nombre de la ciencia terminó por imponerse a mediados del siglo XIX, en un momento en que se afianza el poder burgués y se extienden los modos de producción capitalista. Tan evidente resulta este hecho que el primer empeño de J.–P. Falret, su gran mentor, consistió en negar la existencia de las locuras parciales o monomanías. Pero al negarlas, como suele suceder, no hizo sino indicar con precisión el talón de Aquiles de la naciente psiquiatría médica, incapaz de poder dar cuenta de que en una misma morada pueden cohabitar la razón y la sinrazón, la responsabilidad y el frenesí, la inteligencia práctica y el delirio místico. En ese punto de fractura, definitivamente insuperable, echa sus raíces el problema de la paranoia y los paranoicos, dilema que por sí mismo ha sido capaz de arrumbar el modelo nosológico de Griesinger, resquebrajar la cuadrícula nosográfica de Kraepelin y constituirse en excepción reconocida al sobrio proyecto de Kurt Schneider100.
Junto al problema epistemológico de la paranoia, en el ámbito de las neurosis, la histeria continuaba mostrando su faz más rebelde y desafiante al discurso médico, máxime cuando los propios médicos se identificaban férreamente a posiciones de poder y asumían un saber incontestable frente a sus enfermos. Evidente resulta que las obras más importantes sobre este trastorno fueron elaboradas por médicos internistas o neurólogos, mientras los propios psiquiatras, ante los envites de los histéricos, entraron al trapo cayendo a menudo en el insulto y el desprecio101. Desde esa posición de amos burlados, sus aportaciones se limitaron a poner por escrito su propia impotencia: «Por otra parte —escribe Joseph Grasset—, hay que recordar lo que dice Frank: ¿Acaso se puede imaginar a alguien más infeliz que el marido de una histérica? Difícilmente, a no ser, tal vez, que encuentre gusto en la variedad: en efecto, una histérica, en el espacio de veinticuatro horas, está triste, apacible, dulce, tranquila, irascible, etc., presenta el carácter de diez personas diferentes. E incluso, añadiríamos más: esta variedad no será más que variedad de suplicios, será un infierno constante para el pobre hombre que acabará siendo considerado como un egoísta o un verdugo, dependiendo de si se ocupa o no de la enfermedad de su mujer, si se compadece o intenta librarse de ella, si la reafirma en sus actos o la contradice…»102.
Precisamente a través de esos agujeros que horadaban el discurso psiquiátrico, la reflexión de Freud fue tejiendo un nuevo saber sobre el pathos en su vinculación connatural con el ethos y el lenguaje. A partir de que Freud hilvanara esas tres tramas mediante la noción de ‘defensa’ (Abwehr), punto de partida de su psicología patológica, las alteraciones psíquicas comenzaron a relacionarse con estrategias defensivas103. Según este punto de vista, las categorías nosográficas son el resultado específico de una determinada modalidad de defensa empleada por el sujeto y de su fracaso consecutivo. De manera que, desde los primeros pasos del psicoanálisis, el pathos y el ethos están entretejidos puesto que la ejecución de la defensa implica una decisión ética del sujeto, una respuesta ante lo traumático de la que derivarán, como mal menor, las formaciones sintomáticas104.