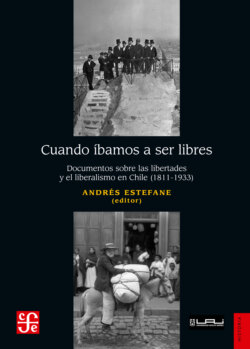Читать книгу Cuando íbamos a ser libres - Andrés Estefane - Страница 5
ОглавлениеPRESENTACIÓN
ANDRÉS ESTEFANE
Este libro reúne más de 60 documentos que refieren a las ideas de libertad y al liberalismo como corriente política en Chile desde la independencia hasta las primeras décadas del siglo xx. Se recogen aquí editoriales, artículos de prensa, discusiones parlamentarias, memorias de grado, conferencias, correspondencia, ensayos, proclamas y discusiones programáticas significativas para el campo liberal. En ningún caso se trata de una compilación apologética, pues su propósito es explorar la variedad de usos e interpretaciones de la libertad como concepto político-filosófico y del liberalismo como corriente político-ideológica. Una primera advertencia para este ejercicio es que la reflexión sobre las libertades no fue patrimonio exclusivo del liberalismo; una segunda advertencia es que el liberalismo —desde donde se elaboraron reflexiones sustantivas sobre las libertades— fue una credencial reclamada por diversos actores políticos mientras intervenían sobre los conflictos que los constituían como tales. Es por esto que los lectores encontrarán aquí críticas y defensas entre diversas comprensiones de la libertad, elaboraciones reposadas y escritos urgentes sobre quiénes podían describirse como liberales, ensayos de delimitación conceptual y lecturas reacias a reconocer bordes en la definición de identidades políticas, así como reflexiones privadas y públicas que, cuando no acusaban suplantaciones o embargos, intentaban afanosamente fijar aduanas para el uso de los motivos y doctrinas liberales. Esta variedad de registros y objetivos permite observar un panorama intelectual altamente contingente, y que sitúa el problema de la libertad y la trayectoria del liberalismo en sus diversos acoples con el proceso político chileno.
La cronología es uno de los aspectos en que esta compilación sigue visiones convencionales. El punto de partida coincide con los debates en torno a la organización de las primeras instituciones políticas autónomas en el país. Si bien esta opción puede ser criticada por desatender la presencia de estos conceptos en el período tardo-colonial, la decisión responde al reconocimiento de aquellos problemas donde los temas de la libertad determinaron disensos políticos de urgente resolución una vez asimilado el alcance de la crisis de la Monarquía española. Con esto se indica que la superación de la condición colonial fue una experiencia central para comprender bajo qué términos se comenzó a conjugar aquí, y en todo el continente, el lenguaje de las libertades. De ahí que los primeros artículos de esta compilación den cuenta de la forma en que la comprensión de ese arsenal discursivo fijó el horizonte de lo que podía o no significar la independencia, el gran tema de fondo de este primer período, así como de los principios que iban a determinar la fisonomía de las nuevas instituciones cuando el quiebre fue irreversible.
También se siguió la cronología convencional al definir el punto de corte, situado a inicios de la década de 1930, cuando la crisis económica, la modificación global de los ejes del conflicto político y la emergencia de los partidos de masas probaron la impertinencia del liberalismo en la forma que se le había conocido. Tal como se admitió en el documento que cierra esta compilación —una conferencia pronunciada en la Convención Liberal de 1933—, los problemas que debían enfrentar los liberales ya no tenían que ver con garantizar “los derechos del individuo” ni con “las cuestiones teológicas”. Los desafíos provenían de la aguda crisis social interna y la radical transformación del mundo de entreguerras, vectores que fraguaron ese escenario de “incertidumbre y vacilaciones” que los liberales debían afrontar con originalidad. Ante todo, debían tener conciencia de que asistían al parto de una era que demandaba un nuevo encuadre para las libertades. Ese testimonio, uno de los tantos que se pueden encontrar en la época, es asimismo revelador de la forma en que en medio de esta crisis los liberales volvieron a su historia para retomar el impulso arrebatado por las borrascosas fuerzas que abrieron el siglo xx.
En varios sentidos, esta compilación es una versión de ese recorrido, pero una versión probablemente inoportuna o al menos incómoda para las sensibilidades liberales de inicios del siglo xx. Si hay algo que los documentos de esta serie boicotean son las fantasías de genealogías claras o visiones coherentes de ese pasado. Lo que busca esta secuencia es simple: mostrar cómo las ideas de libertad y liberalismo —separadas o a veces fundidas— estuvieron en juego o se pusieron al servicio de los debates más relevantes de cada período. Como ya se sugirió, aquí no solo se escucharán voces propiamente liberales, sino actores que vocalizaron motivos liberales o se aferraron a los proteicos significados de la libertad para moldear las fronteras siempre móviles de la política. Que esos significados nunca estuvieran reducidos al liberalismo es lo que explica el subtítulo de la compilación. Dicho de otro modo: en lo que refiere a las libertades, esto se trata más de usos que de conceptos puros, y ello también aplica para la trayectoria del liberalismo como corriente. Si hay algo interesante que decanta de este recorrido, es la pluralidad de actores y la multiplicidad de objetivos que asistieron a la disputa por los significados de estos conceptos, así como la diversidad de identidades políticas fraguadas en torno a ellos.
Conviene precisar qué tipo de fuentes históricas han sido consideradas para esta edición, esto a modo de explicar por qué unas y no otras, y de qué manera las incluidas concurren a la descripción de la historia del liberalismo en Chile. Desde luego que esta selección reivindica la importancia de rastrear los entornos institucionales, los debates de largo plazo y los intereses que mediaron en la aclimatación de los motivos liberales. Tal como indicó Hugh Stuart Jones en su estudio sobre las variedades del liberalismo europeo, la investigación empírica nos ha hecho cada vez más conscientes de que “los movimientos y doctrinas liberales han sido profundamente influidos por los contextos nacionales”.1 Con esto no se pretende —conviene siempre aclararlo— avanzar hacia afirmaciones que resalten lo excepcional en la recepción y uso de estas ideas. Por el contrario, atender a las dinámicas locales mediante una lectura históricamente situada de la articulación entre ideas y política, permite superar los esquematismos difusionistas y también contener las derivas nativistas que imposibilitan comprender las dinámicas y alcances de la circulación global de ideas. Sobre todo, posibilita mirar en su justa proporción influencias y préstamos que por falta de investigación —o mera repetición de prejuicios— suelen magnificarse.2
El objetivo de atender a las dinámicas locales fue cubierto mirando más allá de las fronteras ya dibujadas por los grandes textos, los testamentos políticos de figuras tutelares y los conflictos emblemáticos. Una pesquisa que recorre territorios menos visitados y sacude los pliegues del discurso y la práctica política, permite afirmar que el panorama del liberalismo en Chile es menos nítido y convencional de lo que se ha querido. Basta recordar dos elementos. Primero, que ese liberalismo debió acomodarse y negociar con una sólida y ubicua cultura católica, de enorme peso político y simbólico, por no mencionar su decisiva musculatura burocrática y dispersión territorial, herramientas con los que planteó enfrentamientos de alta sofisticación en la disputa del sentido común de lo moderno. Segundo, ese mismo liberalismo cobijó y convivió durante gran parte del siglo xix con tendencias corporativistas y agendas políticas parciales de notoria relevancia, que no tuvieron problemas para combinarse orgánicamente con los componentes individuales de la corriente, configurando actores y vocerías situadas a distancia y a veces en oposición a los lugares de reproducción de un liberalismo, digamos, doctrinario. En el fondo, se trata de aceptar la desestabilización de las fronteras ideológicas, cuestión a estas alturas poco problemática, pero también de asumir las implicancias de dicha disolución en la posibilidad de sostener genealogías nítidas (donde probablemente haya algo más de resistencia).3
Por lo anterior, aquí decidimos poner énfasis en aristas y escenarios menos familiares, esto para enriquecer el radio temático donde se suele observar el problema de las libertades y el liberalismo. En concreto, se visibilizan actores y espacios de producción de pensamiento generalmente desestimados en las reconstrucciones en uso. Es por ello que en esta compilación no predominan los nombres más frecuentes ni los conflictos más gravitantes, sino autores y debates que una visión canónica consideraría de segundo o tercer orden por desconocer su relevancia para la comprensión de los problemas que definieron este panorama ideológico. Se trata, en suma, de una reconstrucción del problema en “clave menor”, donde “menor” en ningún caso sugiere irrelevancia o trivialidad, sino más bien un énfasis en escenas cotidianas y funcionales —menos agónicas y, por ello, no tan memorables— que en su acumulación también terminaron jugando un papel importante en la forja del sentido común liberal.4
El resultado es el desborde del canon. Si siempre escuchamos de José Miguel Infante, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, José Victorino Lastarria o José Manuel Balmaceda, por nombrar figuras icónicas, en esta compilación también aparecen Antonio de Orihuela, Nicolás Pradel, Juan Nicolás Álvarez, Santiago Ramos (El Quebradino) y otros que representaron visiones discordantes e irreverentes dentro de la trayectoria liberal. Aparecen también políticos e intelectuales ineludibles en su época, pero cuyos nombres no resuenan con igual intensidad en las retrospectivas usuales, como Vicente Sanfuentes, Demetrio Rodríguez, Tomás Ramírez, Manuel Egidio Ballesteros y Gustavo Silva. Una figura emblemática como Ramón Freire aparece aquí menos libertario de lo que a veces se quiere. Es cierto que en varios pasajes se cita a Courcelle-Seneuil, pero también a André Cochut y Miguel Cruchaga, y con él a los discípulos del primero. Valentín Letelier suele ser una figura incómoda en la trayectoria liberal por su robusta concepción del Estado, pero aquí aparece con propiedad definiendo los contornos del liberalismo, y lo hace junto al médico Juan Serapio Lois, otro ilustre olvidado, quien además tuvo la osadía de convertir a Copiapó en una de las capitales continentales del positivismo. Dado que aquí no solo hablan los liberales, hay también espacio para sus críticos y para figuras que la historia liberal desconoce, pero que de igual modo hicieron suyos los temas de la libertad. De ahí que aparezcan algunos editores allegados al círculo de Diego Portales; que veamos a Manuel Montt reflexionando sobre la propiedad indígena años antes de encabezar, desde la presidencia, la violenta ocupación de esas mismas posesiones; que asistamos a la descripción de la transición al nacionalismo de Guillermo Subercaseaux, otrora firme defensor de las convicciones liberales en materia económica, y también las agudas críticas de Luis Emilio Recabarren, ilustrando con firmeza lo que el socialismo tenía que decir a los liberales sobre la libertad.
La nómina anterior tiene un evidente sesgo de género, y en esta compilación hay un esfuerzo por intervenir sobre ese límite. Nuevas investigaciones, producidas por una generación de académicas y académicos que han removido las inercias de sus respectivos campos, han mostrado que en este período la presencia de mujeres en la esfera editorial fue más dinámica y significativa de lo que sabíamos, y en ese empuje han ampliado el espectro de los archivos y con ello los márgenes de lo decible. Gracias a la identificación minuciosa de periódicos y proyectos editoriales sostenidos por mujeres se han recuperado escenas de discusión e impugnación del orden masculino que desmoronan los espejismos de consenso. La grieta que abrieron se describe con nitidez. Dada la subordinación de la mujer tanto en el ámbito privado como en el público, ellas tuvieron mucho que decir sobre el significado y los límites de las libertades; asimismo, en su lucha por la educación, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, y en el combate a los prejuicios sociales que imposibilitaban la igualdad, probaron la verdadera extensión de las promesas de emancipación inscritas en el liberalismo. Junto al ineludible prólogo que Martina Barros Borgoño firmó en 1872 para preparar la recepción de su traducción de The Subjection of Women de John Stuart Mill, se incluyen aquí editoriales y una carta aparecidas en el semanario La Mujer: Historia, Política, Literatura, Artes, Localidad (1877), editado por Lucrecia Undurraga; también una reflexión de 1897 sobre la pena de muerte, publicada en un impreso de igual nombre, pero editado en Curicó, y un par de memorias de grado —firmadas por hombres— que acusaban las formas en que la subordinación legal de la mujer reproducía la dinámica patriarcal al interior de la familia. Las respuestas a un cuestionario sobre el sufragio femenino que circuló en 1920 hace las veces de balance de las zonas grises del liberalismo respecto a la situación de las mujeres.5
Parte de esas zonas grises emergieron al aplicar los primeros criterios para la selección de documentos. El norte fue poner atención en aquellas piezas que abordaran motivos transversales al problema de las libertades y a las diversas comprensiones del liberalismo: igualdad civil y política, derechos individuales, naturaleza y límites del poder del Estado, abolición de los privilegios, propiedad privada y libertad comercial. Aunque estuviesen asociados de forma oblicua a los motivos anteriores, se contempló también documentación relevante para la comprensión de “las cuestiones teológicas” y la descentralización territorial del poder, entendidos como conflictos centrales para la articulación de la defensa de las libertades y la forja de la identidad de los partidos políticos liberales. El resultado es indicativo del espesor de los problemas en los que estos conceptos cumplieron alguna función. La igualdad civil y política nos llevó a la desigualdad entre los sexos, y ello a los pasadizos que conectaban la subordinación de la mujer al interior de la familia con su postergación en la esfera pública. El tema de la propiedad privada iluminó el debate sobre los límites a la voluntad de un padre al momento de testar, los desafíos conceptuales y políticos que la propiedad indígena impuso al derecho liberal, y las jabonosas preguntas sobre la producción y consumo de bienes culturales. En lo que respecta a derechos individuales, emergieron debates esperables, como la libertad de imprenta y la esclavitud, pero también otros menos explorados, como la legitimidad de la pena de muerte, el uso de la tortura por parte de funcionarios del Estado o las disparidades de clase en el acceso a la justicia. Desde luego que el tema de la libertad política resulta transversal al período que cubre esta compilación, pero fue especialmente relevante durante las décadas que siguieron a la independencia. También son interesantes las evaluaciones sobre la libertad comercial, en particular por la forma en que su observancia tensionaba la aspiración a la independencia económica de un país con historia colonial. El recurso a la libertad como resistencia al poder —en sus diversas manifestaciones— aparece en encuadres predecibles y también en algunos curiosos, como el rechazo a un proyecto de vacunación obligatoria que fue caricaturizado como parte de una conspiración autoritaria orquestada por médicos y burócratas del Estado.
Durante décadas —y esto como efecto residual de una atávica condescendencia política y moral hacia Latinoamérica— este continente fue entendido como tierra estéril para la recepción del liberalismo. La pervivencia de formas “pre-modernas” tanto en la producción económica como en la organización social y el régimen de propiedad; la hegemonía espiritual y política de la cultura católica, reducida a sustrato de tradicionalismo; los resabios estamentales dentro de sociedades racialmente jerarquizadas; las sucesivas oleadas de caudillos y gendarmes; el peso social y material de corporaciones empeñadas en trabar el librecambio; la dificultad para consolidar sistemas políticos disciplinados y comprometidos con la integración de las economías regionales al mercado global; el desprecio a la población indígena, entendida como obstáculo y enemiga del progreso; en fin, las pesadas cadenas que acusaban una disonancia irreductible entre las formaciones sociales latinoamericanas y el horizonte utópico de modernidad política, fueron considerados factores irremontables y razones evidentes para lamentar que América Latina no pudiese disfrutar de los regalos que manaban de las fronteras de la civilización. Esto puede sonar a caricatura, o a una queja de otra década, pero en nuestros tiempos siguen apareciendo analistas que vocean desde prestigiosos medios internacionales, con tono serio y referencias bibliográficas, opiniones de este calibre.6 Sería ingrato afirmar que esta compilación es un antídoto, pues no es ese su propósito y porque es mucho más que eso. Lo que se propone aquí es un recorrido que reconoce la porosidad ideológica, que mira las ideas de libertad y lo que se conoció como liberalismo como instrumentos para la intervención en política, que desbarata los purismos y las conjugaciones en singular, y que festina con esas ansiedades cosmopolitas que solo esconden un triste afán de igualación.
Sería inoficioso agotarnos con la descripción de los escenarios y coyunturas que se abordan en esta compilación. Esa función la cumplen las introducciones preparadas para cada uno de los más de 60 documentos aquí reunidos. Todas responden a estos simples propósitos: ofrecer claves de lectura para entender mejor el momento de cada intervención; dar referencias útiles sobre las autorías o sobre quienes sostenían los medios que reproducían los escritos; aproximar aquello a lo que se alude, pero que está en otra parte; dibujar filiaciones y sugerir parentescos donde el hermetismo lo impide, y también sospechar de lo que se dice. Dado el arco temporal y la variedad de temas que discuten estos textos, para la redacción de cada introducción descansamos en numerosas investigaciones de historiadoras e historiadores, y también de especialistas de otros campos que han estudiado cada momento y sus temas. El mismo papel cumplieron los trabajos referidos a otras latitudes o a la trayectoria transnacional del liberalismo. Si bien hay agradecimientos específicos en el párrafo que sigue, corresponde agradecer aquí los bien documentados aportes —producto de largas jornadas de pesquisas— de todas las investigadoras e investigadores mencionados en la bibliografía. En tiempos donde la mercantilización de la imaginación histórica parece haber naturalizado la apropiación impune del trabajo ajeno, conviene insistir en este básico gesto de reconocimiento. Ninguna de estas introducciones, cuyas limitaciones corren por nuestra cuenta, hubiese podido ser escrita sin los trabajos citados al final, que ofrecen además un buen marco de referencia para quienes deseen profundizar en problemas específicos. Los lectores notarán también que cada documento va antecedido de un título. Esos títulos no son de fantasía ni un artilugio editorial, sino que corresponden a frases o expresiones extraídas de los mismos documentos y que capturan el sentido de cada intervención. En eso hubo respeto irrestricto a la fuente.
Cuando íbamos a ser libres. Documentos sobre las libertades y el liberalismo en Chile (1811-1933) es resultado de un proyecto colectivo desarrollado en el Centro de Estudios de Historia Política de Universidad Adolfo Ibáñez. Al igual que la colección Historia política de Chile, 1810-2010 —publicada hace un par de años también por el Fondo de Cultura Económica—, esta compilación contó con el patrocinio de Juan Andrés Camus, Patricia Matte Larraín y Rafael Guilisasti Gana, a quienes agradecemos una vez más su indispensable apoyo.7 Van también nuestros agradecimientos a Leonidas Montes, Ignacio Briones y Soledad Arellano, quienes como sucesivos decanos y decana de la Escuela de Gobierno, nos brindaron el tiempo requerido —más del que les habíamos advertido— para preparar esta publicación. Lo mismo para Rafael López Giral, del Fondo de Cultura Económica en Chile, no solo por acoger esta propuesta en tiempos difíciles, sino también por sus recomendaciones de avezado editor, que sacudieron esta compilación de su desabrido tono inicial. En el proceso de recopilación de documentos, cuyo total superó con creces el número de piezas aquí publicadas, participamos los investigadores Susana Gazmuri, Juan Luis Ossa, Francisca Rengifo, Claudio Robles y Andrés Estefane. En la coordinación, que siempre hace todo posible, estuvieron Nicole Gardella y Carolina Apablaza. Aunque nuestras trayectorias vitales y laborales nos localizan hoy en instituciones distintas, esta publicación testimonia memorables jornadas de trabajo conjunto. A todas y todos, el debido reconocimiento.
Como es norma en el trabajo académico, este proyecto tampoco hubiese sido posible sin la ayuda de un verdadero ejército de jóvenes investigadores —que con el paso de los años se transformaron en colegas, sin dejar de ser jóvenes— cuya rigurosidad e intuición contribuyeron a enriquecer enormemente el repertorio documental que terminamos acumulando. Van nuestros agradecimientos a Fernando Candia, Sebastián Hernández, Diego Hurtado, Francisca Leiva, Gabriela Polanco, Macarena Ríos y Diego Romero. Diego Hurtado preparó además un sólido ensayo bibliográfico que sirvió de guía para conocer mejor el terreno que estábamos pisando. Hacia el final, Macarena Ríos asumió la tarea de revisar una versión preliminar de la compilación. Diego Romero y Violeta Pino transcribieron con celeridad documentos que reclamaron un lugar casi entrando a imprenta, permitiéndonos subsanar groseras omisiones. Agradecemos también a los académicos Joaquín Fernández Abara y Cristóbal García Huidobro, quienes compartieron con generosidad valiosos documentos de sus propias investigaciones durante la etapa de pesquisa. Felipe Pérez Solari nos dio un par de pistas jurídicas, sin saberlo. Marcelo Casals leyó una versión primera, infinitamente más tosca, de esta presentación, y desde ahí siempre estuvo alerta para recomendar textos referidos a este asunto. También agradecemos a Gabriel Cid, Vasco Castillo y Nicolás Lastra por facilitarnos varios documentos reunidos en el Archivo Digital de Historia de las Ideas Políticas que sostiene el Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la Universidad Diego Portales. Carla Ulloa Inostroza nos envió un artículo de su autoría difícil de localizar en medio de la pandemia, y también nos beneficiamos de la valiosa Antología crítica de mujeres en la prensa chilena del siglo xix que preparó junto a Verónica Ramírez y Manuel Romo, citada en la bibliografía.