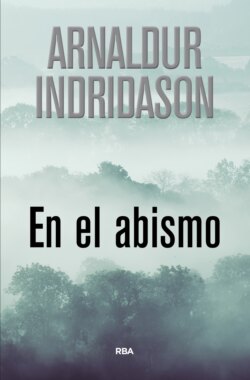Читать книгу En el abismo - Arnaldur Indridason - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеBergþóra había llegado antes y estaba ya sentada echándole un vistazo al menú cuando Sigurður Óli entró en el restaurante con algún minuto de retraso. Ella había elegido un restaurante italiano del centro. Sigurður Óli había acudido directamente a la cita después de haberse pasado todo el día echándole una mano a Elínborg, que llevaba sola todo el peso del caso de Þingholt. Habría preferido pasar primero por casa, ducharse y cambiarse de ropa, pero no le había dado tiempo. Aunque siempre estaba dispuesto a salir a cenar, aquella cita con Bergþóra le causaba ansiedad.
Le dio un beso en los labios y se sentó. Bergþóra tenía aspecto de estar cansada. Era directora y copropietaria de una empresa de informática que últimamente atravesaba ciertas dificultades, a las que había que sumar toda una serie de problemas. Su separación. La imposibilidad de tener hijos. Los últimos meses habían sido duros.
—Te veo muy bien —le dijo a Sigurður Óli mientras tomaba asiento.
—¿Qué tal estás? —le preguntó él.
—Bien. Cada vez que quedamos así, en un restaurante, parece como si estuviéramos empezando de nuevo. Me cuesta mucho acostumbrarme. También podrías haber venido a casa, podría haber cocinado algo.
—Sí, parece un poco como en los viejos tiempos —dijo Sigurður Óli.
Se concentraron en el menú. La situación no era en absoluto como en los viejos tiempos, y ambos lo sabían. Llevaban a sus espaldas el peso de una relación rota, de años tirados a la basura, de unos sentimientos que habían dejado de existir, de una vida en común hecha pedazos. Parecían dos administradores liquidando un proceso de quiebra, solo quedaba hacer cuentas y saldar deudas. Bergþóra podía alterarse considerablemente al hablar de cómo habían manejado la situación. Por eso Sigurður Óli había querido quedar con ella en un restaurante.
—¿Qué tal está tu padre? —preguntó Bergþóra mientras le echaba un vistazo a la carta.
—Muy bien.
—¿Y tu madre?
—Bien.
—¿Sigue con ese hombre?
—¿Con Sæmundur? Sí.
Escogieron sus platos y decidieron compartir una botella de vino tinto italiano. Era un día laborable, así que prácticamente eran los únicos clientes del restaurante. De fondo se escuchaba música relajante. Desde la cocina se oían carcajadas y ruidos de vajilla.
—¿Qué tal en el piso de Framnesvegur? —preguntó Bergþóra.
—Genial, aunque está medio vacío —respondió Sigurður Óli—. ¿Ha ido alguien a ver el nuestro?
—Hoy han ido tres. Uno ha dicho que ya llamará. Voy a echar de menos ese piso.
—Ya lo creo. Está muy bien.
Guardaron silencio. Sigurður Óli se preguntó si debía explicarle lo de Hermann y su mujer. Probó suerte, quizás así lograría relajar un poco el ambiente. Le contó el encuentro con Patrekur, que había aparecido de repente con su cuñado. Le habló de las aficiones de Hermann y su mujer y de la forma en que se habían buscado problemas, de la agresión a Lína, del hombre con el bate de béisbol y de Ebbi, el hombre de las botas de montaña que fingía no estar al corriente de nada.
—No sabía ni por dónde le daba el aire —afirmó Sigurður Óli—. Y eso que Ebbi es guía de montaña —añadió con una sonrisa.
—¿Pero de verdad que hay gente que hace esas cosas? —suspiró Bergþóra.
—No estoy muy puesto en el tema.
—No conozco a nadie que lo haga, lo del intercambio de parejas. Tienen que estar mal de la cabeza. Y encima van y se meten en líos.
—Este caso es un poco especial.
—Tiene que ser duro para la hermana de Súsanna. Está metida en política y de repente sale esto a la luz, después de tanto tiempo.
—Sí, pero también hay que ser idiota para meterse en semejante embrollo. Sobre todo si estás en política. Que no te den ninguna pena.
—Tú no eres mucho de sentir pena por la gente —espetó Bergþóra.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Sigurður Óli.
El camarero, un hombre simpático de mediana edad, los interrumpió cuando llegó con el vino tinto. Se lo mostró a Sigurður Óli y sirvió un poco en su copa. Sigurður Óli miró fijamente al camarero.
—¿Has venido con la botella abierta? —le preguntó.
El camarero no entendió la pregunta.
—Tengo que ver cómo la abres —le indicó Sigurður Óli—. ¿Cómo sé yo lo que has hecho con esa botella ahí dentro o en qué momento la has abierto?
El camarero lo miró confuso.
—La acabo de abrir —murmuró en tono de disculpa.
—Sí, pero la tienes que abrir aquí en la mesa, no ahí dentro en la despensa.
—Traeré otra botella —informó el camarero antes de marcharse a toda prisa.
—¿No crees que se esfuerza en hacer su trabajo lo mejor posible? —dijo Bergþóra.
—Es un incompetente —opinó Sigurður Óli—. Si nos van a cobrar un riñón por la comida, al menos que sepan hacer las cosas bien. ¿Por qué dices que la gente no me da pena?
Bergþóra lo miró fijamente.
—Mira lo que acaba de pasar ahora mismo —comentó—. Mejor ejemplo, imposible.
—¿De un mal servicio?
—Eres clavadito a tu madre —espetó Bergþóra.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Tenéis la misma... frialdad. Y sois igual de esnobs.
—Venga...
—Yo no era lo bastante buena para ti —reparó Bergþóra—. Me lo hacía sentir a menudo. En cambio, tu padre siempre fue un encanto conmigo. No entiendo cómo a una mujer como tu madre se le pudo ocurrir estar con un fontanero. Ni cómo pudo aguantarla él.
—Yo también me lo he preguntado muchas veces —confesó Sigurður Óli—. Mi madre te aprecia mucho. Me lo ha dicho. No hace falta que la pongas verde.
—Nunca me mostró apoyo cuando perdimos... cuando empezaron las dificultades. Nunca. Me parecía que le daba igual. Me daba la impresión de que me echaba la culpa de todo. Como si fuera a destruir tu vida porque no podía tener hijos.
—¿Por qué dices eso?
—Porque es verdad.
—Nunca me lo habías mencionado.
—Ya lo creo que sí, lo que pasa es que nunca lo has querido escuchar.
El camarero regresó con otra botella, le mostró la etiqueta a Sigurður Óli, la descorchó ante sus ojos y después sirvió unas gotas de vino en una copa. Sigurður Óli lo probó y dio su visto bueno. El camarero les llenó las copas y dejó la botella en la mesa.
—Nunca has querido escuchar nada de lo que digo —insistió Bergþóra.
—Eso no es verdad.
Bergþóra lo miró. Sus ojos se empañaron de lágrimas. Se los secó con la servilleta.
—Está bien —dijo cambiando de tono—. No vamos a discutir. Lo nuestro ha terminado y eso no va a cambiar.
Sigurður Óli bajó la mirada hacia su plato. No llevaba nada bien las discusiones. Era capaz de insultar y reprender sin ningún reparo a los criminales, llamarlos miserables y desgraciados, pero cuando se trataba de los más allegados prefería mantener la paz. Alguna vez se había preguntado si se debía al papel que había desempeñado de pequeño en la separación de sus padres, cuando trataba de hacer feliz a todo el mundo y descubrió que era imposible.
—Es como si a veces te olvidaras de que para mí también fue difícil —recriminó él—. Nunca me preguntabas cómo me sentía. Todo giraba en torno a ti. Tú exigías la adopción sin preguntarme qué opinaba yo. Querías hacerlo, y punto. Lo hemos discutido ya mil veces, y no quería volver a hacerlo esta noche.
—No —dijo Bergþóra—, no hablemos del tema. Yo tampoco quería hacerlo. Vamos a dejarlo.
—Me ha sorprendido lo que has dicho de mi madre —comentó Sigurður Óli—. Aunque sé perfectamente cómo es. Recuerdo que te lo advertí cuando empezamos a salir.
—Me dijiste que no le hiciera mucho caso.
—Y espero que no lo hicieras.
Se hizo un prolongado silencio. El vino italiano era de Toscana, suave y de sabor intenso. La música de fondo también era italiana, igual que la comida que estaban esperando. Solo el silencio que había entre ellos era islandés.
—No quiero adoptar —añadió Sigurður Óli.
—Ya lo sé —afirmó Bergþóra—. Tendrás que buscarte a otra con la que tener tus propios hijos.
—No —reparó Sigurður Óli—. Creo que no sería un buen padre.
Cuando volvió a casa, encendió la pantalla plana y se puso a ver el béisbol. Jugaba el equipo del que era hincha, pero el resultado fue desastroso, lo que no contribuyó precisamente a levantarle el ánimo después de su cita con Bergþóra. Sonó el móvil desde la cocina, donde lo había dejado al entrar. Al no reconocer el número, Sigurður Óli quiso hacer caso omiso de la llamada, pero su instintiva curiosidad se lo impidió.
—¿Sí? —preguntó en un tono innecesariamente seco.
Adoptaba aquella estrategia cuando no sabía quién lo llamaba. Podrían llamar de la caridad. En el listín telefónico, su nombre estaba señalado con una cruz roja para indicar que no quería recibir llamadas de agentes comerciales, pero siempre había alguno que probaba suerte y luego se arrepentía de su atrevimiento.
—¿Sigurður? —preguntó una voz de mujer al teléfono.
—¿Quién es?
—¿Sigurður Óli?
—¡Sí!
—Soy Eva.
—¡¿Eva?!
—Eva Lind. La hija de Erlendur.
—Sí, hola.
Su voz se mostraba fría. Sigurður Óli conocía bien a la hija de su compañero Erlendur, con quien llevaba años trabajando. Había tratado con ella en alguna ocasión, ya que su mala vida le había causado algún problema que otro con la policía. De hecho, su adicción era un auténtico quebradero de cabeza para su padre.
—¿Sabes algo de él? —preguntó Eva Lind.
—¿De tu padre? No. Nada. Solo sé que está de vacaciones y que tenía pensado pasar unos días en los fiordos del este.
—Ya. ¿Y no se llevó el móvil? Solo tiene ese número, ¿no?
—Eso creo.
—No tiene otro, ¿verdad? Es que no contesta.
—No, que yo sepa.
—Si te llama, ¿te importaría decirle que he preguntado por él?
—No, claro, pero...
—Pero ¿qué?
—Dudo mucho que me vaya a llamar —aseguró Sigurður Óli—. Así que...
—No, ni a mí —dijo Eva Lind—. Es que fuimos...
—¿Sí?
—Fuimos a dar una vuelta en coche el otro día. Mi padre quería ver los lagos de los alrededores de Reikiavik. Y lo vi...
—¿Sí?
—Lo vi un poco triste.
—¿Y no lo está siempre? Yo no me preocuparía. Nunca he visto a tu padre particularmente animado.
—Ya.
Guardaron silencio.
—Dale recuerdos —le pidió Eva Lind.
—Lo haré.
—Hasta luego.
Sigurður Óli se despidió y dejó el teléfono en la mesa. Luego apagó la televisión y se acostó.