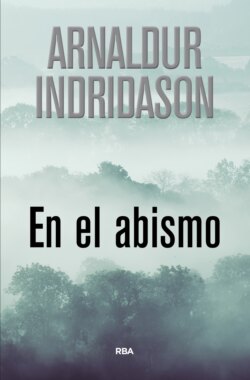Читать книгу En el abismo - Arnaldur Indridason - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеLe llevó bastante tiempo encontrar el viejo proyector. Lo tenía bien guardado en la cocina, metido en un rincón del cuarto de la escoba.
Estaba convencido de que el malnacido no se habría deshecho de él. El anciano no dejaría que un aparato así fuera a parar a la basura. Es más, aquella vieja rueda de color gris seguía casi intacta después de tantos años. Lo más seguro es que el malnacido todavía la utilizara. No recordaba lo pesado que era aquel objeto hasta que lo levantó para sacarlo de su escondite y colocarlo en la mesa del salón. Ante él apareció de nuevo la marca del fabricante. Bell&Howell. Recordaba que de niño no había entendido el nombre hasta que un amigo suyo le explicó que seguramente era el nombre de dos hombres. Uno se llamaba Bell y el otro Howell, y debían de haber fabricado la máquina juntos en algún lugar de América. El proyector en sí estaba protegido por una caja que lo tapaba por completo. La retiró. Después soltó los ejes que sostenían las bobinas, conectó el cable a la electricidad y apretó el botón. La pared de enfrente se iluminó.
El proyector era uno de los pocos objetos con que el malnacido se había mudado a casa de su madre, Sigurveig, mientras él vivía aún en el campo sin saber de la existencia de un hombre nuevo en su vida. Un día le dieron la noticia de que su madre había solicitado volver con su hijo. Le habían concedido una vivienda social en un barrio de nueva construcción, y aseguraba haber dejado de beber y haber conocido a un hombre. Su madre le telefoneó, pero él no la llamó «mamá» sino Sigurveig: después de dos años de ausencia, para él era prácticamente una desconocida. Aquella era la primera y única vez en que su madre llamaba a la granja. La conversación fue breve, solo quería que su hijo pequeño volviera con ella. Él le dijo que era feliz allí, en el campo.
—Ya lo sé, mi vida —le oyó decir a su madre al teléfono—, pero ahora tienes que volver conmigo. He obtenido el permiso de los servicios sociales. Lo tengo todo organizado.
Unos días más tarde, después de haberse despedido de la patrona de la granja y de las dos hijas del matrimonio, el granjero lo llevó en coche hasta la carretera y esperaron juntos a que llegara el autobús. Era pleno verano y le parecía estar traicionando al granjero porque la siega acababa de comenzar y necesitaría su ayuda. El matrimonio lo felicitaba a menudo por su capacidad de trabajo y le aseguraba que un día todo le iría bien.Vieron cómo el autobús se acercaba por la carretera hasta que se detuvo junto a ellos, envuelto en una nube de polvo. «Te deseo lo mejor. Ven a vernos cuando puedas», le dijo el granjero, que en un primer momento iba a darle un apretón de manos al despedirse, pero al final optó por darle un abrazo. Antes de que el chico se subiera, le deslizó un billete de mil coronas en la palma de la mano. El autobús se puso en marcha y el granjero desapareció en un torbellino de polvo. Nunca había tenido dinero. De camino a Reikiavik no hacía más que sacar el billete del bolsillo para contemplarlo, doblarlo y volverlo a guardar para luego sacarlo de nuevo y mirarlo otra vez.
Se suponía que Sigurveig iba a ir a buscarlo a la estación, pero al bajar no la vio por ninguna parte. Se había hecho de noche. Después de una larga espera, se sentó en la maleta. No sabía cómo ir a su casa, no sabía en qué barrio estaba ni cómo se llamaba la calle. Cuanto más tarde se hacía, más se inquietaba. Llevaba mucho tiempo fuera de Reikiavik y no tenía a nadie a quien acudir. Hacía tiempo que el granjero le había contado que su padre se había marchado al extranjero. De sus dos hermanas no sabía nada. Eran mucho mayores que él. No tenía a nadie más.
Sentado en la maleta, pensó en el que había sido su hogar en los últimos años. Seguramente habrían terminado ya en la vaqueriza y las chicas estarían jugando y riendo. Habrían echado a los perros de la cocina y la comida estaría en la mesa, quizá trucha hervida recién pescada en el lago con un poco de pan y mantequilla. Su comida favorita.
—Me da que es a ti a quien vengo a buscar, ¿no es así, mequetrefe?
Entonces alzó la vista. Sobre él se cernía un hombre a quien no había visto nunca.
—¿No eres tú el pequeño Andresito? —le preguntó el hombre.
No lo llamaban Andresito desde que se fue de la ciudad.
—Me llamo Andrés —puntualizó.
El hombre lo miró fijamente.
—Pues serás tú, digo yo. Tu madre te manda saludos. Creo. Anda un poco cascada de un tiempo a esta parte.
No sabía qué responder. No entendía lo que decía el hombre ni sabía qué quería decir con que su madre andaba cascada.
—Venga, vamos —dijo el hombre—. No te dejes la maleta.
El desconocido se dirigió hacia el apartamento situado frente a la estación. Al verlo doblar la esquina, se levantó, cogió la maleta y lo siguió. No sabía qué otra cosa podía hacer. Procuró andar con pies de plomo: por la pinta que tenía aquel hombre, enseguida le dio la sensación de que iba a tener que esforzarse por complacerlo. Le pareció que había usado un extraño tono de voz al mencionar a su madre. Y detectó una especie de desprecio al pronunciar «el pequeño Andresito». Ni siquiera le había dicho «hola». Solo se había limitado a decir: «Me da que es a ti a quien vengo a buscar, ¿no es así, mequetrefe?». Se fijó en que le faltaba uno de sus dedos índice, pero ni se le pasó por la cabeza preguntarle qué le había ocurrido. Y nunca lo haría.
Al llegar al apartamento, Sigurveig estaba durmiendo en su dormitorio. El hombre le dijo que tenía que salir un momento y que mientras estuviera fuera no podía hacer ruido ni despertar a su madre, así que Andrés se sentó en silencio en una silla de la cocina. El apartamento solo tenía un dormitorio, cuya puerta estaba cerrada, un salón, una cocina y un pequeño cuarto de baño. El sofá del salón le serviría de cama. Estaba tan cansado después del viaje y de haber esperado en la estación que se moría de ganas de tumbarse en el sofá. Pero no se atrevía. Cruzó los brazos sobre la mesa, apoyó la cabeza y se quedó dormido sin darse cuenta.
Antes de cerrar los ojos le llamó la atención un objeto que había en el salón. No sabía lo que podía ser, pero allí, sobre la mesilla del sofá, reposaba una especie de caja con un asa en la parte superior, como si fuera un ente del otro mundo, con aquel misterioso nombre inscrito en un lateral: Bell&Howell.
Más tarde descubriría que el nuevo hombre en la vida de su madre también poseía una cámara de vídeo con otro nombre incomprensible que no le resultaría menos enigmático que el del proyector. Un nombre que se le iba a quedar grabado a fuego: Eumig.
Contempló absorto el viejo proyector Bell&Howell y la pared iluminada. Le parecía ver sus recuerdos flotar en el haz de luz del aparato. Lo apagó. El malnacido emitió un quejido y se giró hacia él.
—¿Qué quieres? —le preguntó.
El hombre dejó de hacer ruido desde su silla. Desprendía un fuerte olor a orina y la máscara que llevaba atada a la cara estaba empapada en sudor.
—¿Dónde está la cámara?
El hombre lo miraba en silencio bajo la máscara mortuoria.
—¿Y las cintas? ¡¿Dónde están las cintas?! ¡Dímelo! Te podría matar si me diera la gana. Lo sabes, ¿verdad? ¡Ahora soy yo quien manda aquí! ¡Yo! ¡No tú, malnacido! ¡Soy yo! Ahora mando yo.
Bajo la máscara no se escuchaban ni un suspiro ni una mínima tos.
—¡¿Qué te parece, eh?! ¿Qué te parece? ¿No te parece maravilloso? Después de todos estos años me he vuelto más fuerte que tú. ¿Quién es el mequetrefe ahora? ¡Contesta! ¿Quién es ahora el mequetrefe?
El hombre permanecía inmóvil.
—¡Mírame! Mírame si es que te atreves. ¡¿Me ves?! ¿Ves en qué se ha convertido el pequeño Andresito? Ya no es tan pequeño, Andresito, ¿eh? Se ha vuelto grande y fuerte. Quizá creyeras que no iba a ocurrir. Que no ocurriría nunca. ¿Pensabas que Andresito iba a ser un crío toda la vida?
Le dio una bofetada.
—¡¿Dónde está la cámara?! —gruñó.
Tenía la intención de localizar la cámara para destruirla. Junto con las películas. Estaba convencido de que el malnacido guardaba todavía todo el material. No se rendiría hasta encontrarlo y prenderle fuego a todo.
El hombre no respondió.
—¿Te crees que no voy a poder encontrarla? Voy a hacer pedazos esta pocilga hasta dar con ella. Voy a levantar el suelo y voy a destrozar el techo. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas del pequeño Andresito?
Los ojos se cerraron bajo la máscara.
—Cogiste las mil coronas —susurró—. Sé que las cogiste tú. Mentiste y dijiste que yo las había perdido. Pero sé que fuiste tú quien las cogió.
Andrés comenzó a sollozar.
—Arderás en el infierno por esto. Por esto y por todo lo que me hiciste. ¡Arderás en las llamas del infierno!