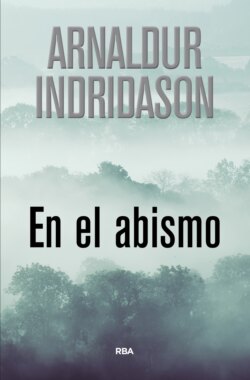Читать книгу En el abismo - Arnaldur Indridason - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAl final de la tarde, cuando la noche y el silencio empezaron a invadir la ciudad, Sigurður Óli llamó al timbre de Sigurlína Þorgrímsdóttir, más conocida como Lína, la presunta chantajista. Quería hablar con ella y zanjar aquel asunto. Vivía con su marido Ebeneser, también llamado Ebbi, en una casa adosada de la zona este de la ciudad, no muy lejos del cine Laugarásbíó. Sigurður Óli recordaba haber visto allí buenas películas; de joven iba al cine a menudo. Sin embargo, no se acordaba de ninguna en particular. Se le olvidaban enseguida. Pero sabía que Laugarásbíó le traía buenos recuerdos. De hecho, guardaba un lugar especial en su corazón debido a una cita memorable que había tenido allí en la época del instituto. Había ido con una chica que después había preferido buscar por otro lado, y todavía recordaba el largo beso que se habían dado en su coche al dejarla en casa.
No sabía qué podía hacer exactamente para ayudar a Hermann y su mujer. Pensaba intentar poner en su sitio a Lína y Ebbi amenazándolos con operaciones policiales. Hermann había dado a entender que no parecían unos chantajistas profesionales, una actividad que, por otro lado, tampoco era muy común.
De camino a casa de Lína pensó en la llamada que había recibido la noche anterior mientras veía tranquilamente un canal americano de deportes tirado en el sofá. Cuando estuvo estudiando en Estados Unidos se aficionó a dos disciplinas típicas del país que todavía le parecían un misterio. Por un lado, le encantaba el fútbol americano, y en la NFL era hincha de los Dallas Cowboys. Por otro, era un apasionado del béisbol y su equipo favorito eran los Red Sox de Boston. Al regresar a Islandia se hizo con una antena parabólica, y desde entonces seguía con interés las emisiones en directo de los dos deportes. A veces la diferencia horaria se lo ponía difícil cuando retransmitían los partidos a horas intempestivas. Pero, en realidad, Sigurður Óli nunca había necesitado dormir mucho, y pocas veces su pasión le había impedido ir al gimnasio por la mañana. El deporte islandés, por el contrario, no le interesaba en absoluto, ni el fútbol ni el balonmano; le parecía que el nivel era ridículo comparado con el de las grandes competiciones internacionales y pensaba que las ligas islandesas no eran ni siquiera dignas de ser televisadas.
Vivía de alquiler en un pequeño apartamento en la calle Framnesvegur. Al marcharse de casa de Bergþóra, tras varios años de convivencia, ambos se repartieron sus pertenencias de manera amistosa: los libros, los CD, los utensilios de cocina y los muebles. Él había insistido en llevarse la pantalla de plasma y ella en quedarse con los cuadros de un joven artista islandés que les habían regalado. Bergþóra nunca veía la televisión y no entendía el interés de Sigurður Óli por el deporte americano. Su nuevo apartamento de Framnesvegur estaba medio vacío, apenas encontraba tiempo para amueblarlo como es debido. Quizás esperaba que, en el fondo, la relación con Bergþóra no estuviera del todo rota.
Se pasaban todo el tiempo discutiendo, prácticamente no sabían hablar sin exaltarse y tirarse los trastos a la cabeza. En los últimos días de su relación, ella lo había acusado de no haberle prestado el apoyo suficiente durante su segundo aborto. No habían conseguido tener hijos y la fecundación asistida tampoco había dado resultado. Bergþóra había mencionado la posibilidad de adoptar. Él se había mostrado reticente y finalmente le había confesado que no quería adoptar un niño de China, como ella planteaba.
—¿Qué nos queda, entonces? —le preguntó Bergþóra.
—Nosotros dos —respondió.
—No estoy tan segura —objetó ella.
Al final tomaron la decisión de manera conjunta. Ambos admitieron que la relación había llegado a su fin y que los dos tenían su parte de culpa. Una vez que llegaron a esa conclusión, su relación pareció mejorar, la tensión entre ellos se relajó considerablemente y empezaron a tratarse con menor hostilidad y odio. Por primera vez en mucho tiempo, podían dialogar sin que la conversación terminara en un amargo silencio.
Tumbado en el sofá frente a su nueva pantalla de plasma, seguía atentamente el partido de fútbol americano mientras se tomaba un refresco de naranja cuando, de repente, sonó el teléfono. Miró el reloj, comprobó que eran las doce pasadas e identificó el número que aparecía en el aparato.
—Hola —dijo al descolgar.
—¿Estabas ya en la cama? —preguntó su madre.
—No.
—No duermes lo suficiente. Tienes que irte antes a dormir.
—Pero entonces sí que me habrías despertado.
—Ah, ¿tan tarde es ya? Pensaba que me llamarías. ¿Sabes algo de tu padre?
—No —respondió Sigurður Óli procurando no perderse detalle de lo que ocurría en la pantalla. Sabía que su madre era perfectamente consciente de la hora que era.
—Acuérdate de que cumple años dentro de poco.
—No me olvidaré.
—¿Quieres venir a casa mañana?
—Ando muy liado estos días. No sé si podré. Ya te diré.
—Qué rabia que no dieras con el ladrón.
—Ya. No salió bien.
—Ya lo intentarás otro día. Munda está muy apenada por la situación. Sobre todo por lo que pasó con el músico en la escalera.
—Sí, ya veremos —dijo sin mostrar un especial entusiasmo por la sugerencia. Se abstuvo de añadir que le traía sin cuidado cómo se sintiera Munda.
Se despidió de su madre y trató de concentrarse otra vez en el partido. Pero ya no pudo volver a hacerlo. La llamada lo había despistado. Aunque había sido breve y, vista desde fuera parecía superficial, le remordía la conciencia. Su madre tenía el don de alterar su paz interior cada vez que hablaban. Su voz escondía un disimulado tono acusador con intenciones manipuladoras. No dormía lo suficiente, lo que significaba que no se preocupaba por su salud. Al mencionar a su padre, al que tampoco atendía debidamente, recalcaba que hacía mucho que no la llamaba o le hacía una visita. Tampoco podría librarse de aquella condenada Munda sin decepcionar de nuevo a su madre, quien por último se había encargado de dejarle claro su fracaso para dar con el ladrón de periódicos, del mismo modo que había fracasado con tantas otras cosas en su vida.
Su madre estaba licenciada en empresariales y trabajaba como contable en un gran gabinete que ostentaba un pomposo nombre extranjero. Tenía un puesto de responsabilidad, un buen sueldo y no hacía mucho que había comenzado una relación con otro contable, un viudo llamado Sæmundur, a quien Sigurður Óli había visto un par de veces en su casa. Sigurður Óli iba todavía al colegio cuando sus padres se divorciaron y luego vivió con su madre hasta alcanzar la mayoría de edad. Fueron años de inestabilidad, se mudaba de barrio de manera continua, y eso le impedía adaptarse y hacer amigos. Las relaciones que entablaba eran efímeras y algunas se reducían solo a encuentros ocasionales. Su padre era un fontanero con fuertes convicciones políticas: izquierdista hasta la médula, odiaba a los conservadores y el capitalismo que defendían con uñas y dientes, justo el bando por el que votaba su hijo «muy a su pesar». Su padre le había dicho alguna vez que «nadie tiene unas convicciones políticas más sólidas y legítimas que los de la extrema izquierda». Hacía mucho que Sigurður Óli había dejado de hablar de política con su padre. Al ver que su hijo no daba su brazo a torcer, el viejo solía reprocharle que había heredado el esnobismo conservador de su madre.
Sin poderse quitar la conversación telefónica de la cabeza, Sigurður Óli había perdido gradualmente el interés por el partido de fútbol y terminó por apagar la pantalla y echarse a dormir.
Dejó escapar un hondo suspiro y apretó de nuevo el timbre de la casa de Lína.
La contable y el fontanero.
Nunca había llegado a entender lo que había podido unir a sus padres. Tenía más claras las razones por las que se habían divorciado, a pesar de que ni él ni su padre habían obtenido alguna vez respuestas convincentes por parte de su madre. Pocas personas en la tierra le parecían más dispares que sus padres. Y él, hijo único, era el descendiente de aquel matrimonio. Sigurður Óli sabía que la educación que le había dado su madre había condicionado su visión del mundo, entre otras cosas la idea que tenía de su padre. Durante mucho tiempo había sentido el deseo de no ser como él.
Su padre le mencionaba sin cesar que no solo había heredado el esnobismo de «la pobre mujer», sino también su arrogancia y su alta tendencia a mirar a los demás por encima del hombro.
Sobre todo a los de segunda clase.
Al ver que nadie respondía al timbre, decidió llamar a la puerta. No sabía qué estrategia seguir para disuadir a Lína y Ebbi de su ridículo intento de chantaje. En todo caso, quería empezar escuchando sus posibles explicaciones. Quizá no fuera más que un malentendido del cuñado de Patrekur. De no ser así, quizá podía asustarlos para convencerlos de que abandonaran sus planes. Sigurður Óli podía ser persuasivo cuando hacía falta.
Pero no dispuso de mucho tiempo para pensar. La puerta se abrió ligeramente al golpearla. Sigurður Óli dudó unos segundos y preguntó si había alguien en casa. No obtuvo respuesta. En ese momento habría podido dar media vuelta y marcharse, pero algo lo atraía hacia el interior de la casa, aunque solo fuera su curiosidad innata. O su imprudencia innata.
—¿Hola? —voceó mientras se adentraba en el pequeño pasillo que conducía hacia el salón.
De camino enderezó una acuarela enmarcada que colgaba torcida junto a la cocina.
La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz difusa de una farola que le bastó a Sigurður Óli para comprobar que el comedor estaba destrozado: jarrones destrozados por el suelo, lámparas rotas, cuadros caídos.
En medio del caos, Sigurður Óli distinguió en el suelo a una mujer ensangrentada con una herida abierta en la cabeza.
Supuso que se trataba de Lína.