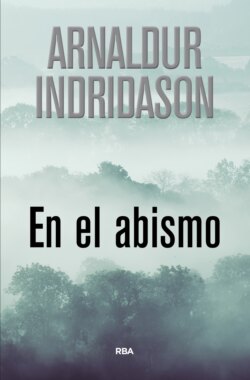Читать книгу En el abismo - Arnaldur Indridason - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеLa madre de Sigurður Óli lo recibió en la puerta reprochándole con la mirada que llegaba tarde. Su hijo no tenía llaves. No quería darle una copia, decía que se sentía intranquila sabiendo que alguien podía entrar libremente en su casa. Lo había invitado a comer y había servido la comida a la hora exacta. Ahora se enfriaba en la mesa. Sæmundur no estaba.
Su madre, una sexagenaria a la que todos llamaban Gagga, vivía en una espaciosa casa unifamiliar bien ubicada en Garðabær, rodeada de otros expertos en contabilidad, médicos, abogados y gente pudiente con dos o tres coches que contrataba a profesionales para cuidar del jardín, colocar las luces de Navidad y ocuparse del mantenimiento de la vivienda. Gagga no había vivido siempre así de bien. Cuando conoció al padre de Sigurður Óli atravesaba graves dificultades económicas, y más tarde, inmediatamente después de su divorcio, también pasó penurias a pesar de que «el fontanero», como ella se refería a su ex, siempre había estado dispuesto a ayudarla en todo. Vivía de alquiler, y al mínimo conflicto con los propietarios se mudaba a otro apartamento sin importarle que a Sigurður Óli se le hiciera cuesta arriba cambiar constantemente de colegio. Como su madre no podía ni ver a los profesores y los directores de los colegios, su padre había decidido ocuparse personalmente de los asuntos escolares.
Licenciada en Empresariales, trabajaba como gestora cuando trajo al mundo a Sigurður Óli. Después estudió un posgrado y poco a poco fue escalando en un gabinete de contabilidad que finalmente fue absorbido por una gran compañía extranjera. Más adelante la ascendieron.
—¿Dónde está Sæmundur? —preguntó Sigurður Óli mientras se quitaba una chaqueta de invierno que se había comprado hacía un año en una de las tiendas más chic del país y que le había costado una fortuna. Cuando Bergþóra lo vio aparecer por casa con semejante prenda le dijo con un gesto de reprobación que no había conocido en su vida a nadie más pijo que él. Por su parte, él también solía referirse a su madre como «mamá gagá» cuando la mencionaban en la conversación.
—Está en Londres —le informó Gagga—. Uno de esos nuevos jóvenes emprendedores está abriendo allí un despacho con el presidente de la república y toda su panda. Han ido en un jet privado, faltaría más.
—Les va muy bien a esos talentos.
—Están hasta el cuello de deudas. Que al final alguien tendrá que pagar.
—Pues a mí me parece que lo están haciendo muy bien —objetó Sigurður Óli, que había seguido con interés el éxito de los empresarios islandeses tanto en Islandia como en el extranjero.
Admiraba su audacia y su iniciativa, y había disfrutado viéndolos comprar prestigiosas empresas danesas y británicas.
Se sentaron a la mesa. Su madre le había preparado su plato favorito: lasaña de atún.
—¿Quieres que te la caliente en el microondas? —le preguntó mientras retiraba el plato de la mesa y lo metía de inmediato en el microondas sin darle tiempo para responder.
El aparato emitió un pitido y Gagga le sirvió la lasaña a su hijo. En la cabeza de Sigurður Óli todavía resonaba la breve conversación telefónica que había tenido con Finnur sobre la muerte de Lína. Su compañero estaba alterado, más bien indignado, y había dirigido toda su ira contra él. «¿Qué coño hacías en su casa, Siggi?», le había preguntado. No soportaba que lo llamaran Siggi.
—¿Sabes algo de Bergþóra? —preguntó su madre.
—Ayer quedé con ella.
—¿Ah, sí? ¿Y qué se cuenta?
—Me dijo que nunca te había caído bien.
Gagga guardó silencio. Todavía no había empezado a comer. Se sirvió una porción de lasaña con una cuchara, se levantó y la metió en el microondas. Sigurður Óli aún estaba molesto porque le había hecho perder el tiempo con lo del buzón y le había interrumpido el partido de fútbol con su llamada la noche anterior. Pero lo que más le irritaba era lo que Bergþóra le había confesado.
—¿Por qué dice eso? —preguntó su madre frente al horno mientras esperaba el pitido.
—Está totalmente convencida.
—¿Acaso me echa la culpa de que las cosas os fueran así?
—No recuerdo haberte visto muy desilusionada.
—Claro que lo estaba —objetó en un tono poco convincente.
—Bergþóra nunca me había mencionado nada antes. Pero es verdad que, echando la vista atrás, me acuerdo de que nunca venías a vernos y de que casi no la llamabas. ¿Tratabas de evitarla?
—En absoluto.
—Ayer habló mucho de ti. Fue muy sincera. Al fin y al cabo, no tenemos nada que ocultarnos. Me dijo que no te parecía lo bastante buena para mí y que la culpabas de que no pudiéramos tener hijos.
—¡Qué tontería! —exclamó Gagga.
—¿Lo es? —preguntó Sigurður Óli.
—Es un disparate —respondió su madre mientras se sentaba con el plato caliente. No tocó la comida—. Esa chica no tiene ningún derecho a decir algo así. ¿Pero qué idiotez es esa?
—¿Le echabas la culpa de que no pudiéramos tener hijos?
—¡Pero es que era culpa suya! No hacía falta que yo se la echara.
Sigurður Óli dejó el tenedor en la mesa.
—Y ese fue todo el apoyo que recibió por tu parte —reparó.
—¿Apoyo? Ni que a mí me hubiera apoyado alguien cuando tu padre y yo nos divorciamos.
—Tú te las sueles apañar sola. ¿De qué apoyo estás hablando? Fuiste tú quien lo dejó.
—¿Y qué? ¿Qué va a pasar con lo vuestro?
Sigurður Óli apartó su plato y miró a su alrededor. Desde la cocina se veía el enorme salón. La casa de su madre era fría: paredes pintadas de blanco, suelo radiante de baldosas negras, muebles de diseño con formas rectilíneas, caros e impersonales, y cuadros de artistas muy cotizados, pero no por ello precisamente buenos.
—No lo sé —respondió—. Supongo que se ha terminado.
Sigurður Óli se pasó más tarde por al hospital y le dio sus condolencias a Ebeneser. Había estado llorando. Había salido un momento al mediodía y, a su regreso, Lína había fallecido. Sentado en la sala de espera, confuso, parecía no saber adónde ir. Había seguido el cadáver con la mirada mientras lo trasladaban al depósito, donde le practicarían inmediatamente la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.
—No he estado a su lado —comentó Ebeneser después de que Sigurður Óli llevara un rato sentado junto a él—. En el momento de su muerte, quiero decir.
—No. Te doy mi pésame —dijo Sigurður Óli.
Ardía en deseos de interrogar a Ebeneser, pero pensó que lo mejor era concederle un poco más de tiempo para recuperarse, aunque no más de lo que había durado su visita a Gagga.
—No volvió a despertarse —dijo Ebeneser—. No volvió a abrir los ojos. No pensé que sería tan grave. Cuando he vuelto, ya se había marchado. Estaba muerta. ¿Qué... qué pasó exactamente?
—Estamos averiguándolo —le informó Sigurður Óli—. Pero tienes que ayudarnos.
—¿Ayudaros? ¿Cómo?
—¿Por qué la agredieron?
—No lo sé. No sé quién lo hizo.
—¿Quiénes sabían que Lína estaría en casa?
—¿«Sabían»? No lo sé.
—¿Os peleasteis alguna vez con personas violentas o con matones?
—No.
—¿Seguro?
—Pues claro que estoy seguro.
—Tengo la sospecha de que la persona que agredió a Lína no fue un simple ladrón.A juzgar por lo que vi, me parece mucho más probable que se tratara de un matón. No es seguro que actuara por cuenta propia. ¿Ves por dónde voy?
—No.
—No podemos descartar que alguien lo enviara a vuestra casa. Con la intención de agrediros. O de agredir a Lína. Por eso te pregunto: ¿quiénes sabían que tú no estarías en Reikiavik ese día, que Lína se iba a quedar sola en casa?
—En serio que no lo sé. ¿Es necesario hablar de eso ahora mismo?
Pasaron un rato sentados en la sala de espera, uno frente al otro, rodeados de silencio. Las agujas del gran reloj colgado sobre la puerta avanzaban lentamente. Sigurður Óli se inclinó hacia delante y susurró:
—Sé que tu novia y tú chantajeabais a la gente amenazándola con difundir fotos suyas si no os entregaba cierta suma de dinero.
Ebeneser lo miró fijamente.
—Y eso puede ser arriesgado —prosiguió Sigurður Óli—. Sé que lo hacíais porque conozco a personas que han caído en vuestras niñerías. ¿Sabes de quién estoy hablando?
Ebeneser negó con la cabeza.
—Muy bien. Como tú quieras. No creo que ellos os enviaran a aquel cabrón. Lo dudo porque los conozco y creo que no son tan retorcidos. Fui a vuestra casa para hablar con Lína y llegué en el momento en que la agredían.
—¿Estabas allí?
—Sí. Las personas de las que te hablo me pidieron que os disuadiera de vuestro intento de chantaje y os convenciera para que que me entregarais las fotos.
—¿Qué...? ¿Puedes...? —Ebeneser no sabía qué decir.
—¿Sabes ya a quiénes me refiero?
Ebeneser volvió a negar con la cabeza.
—¿No podemos discutir esto en otro momento? —Había bajado tanto la voz que apenas se le podía oír—. Lína acaba de fallecer.
—Algo me dice —continuó Sigurður Óli sin hacer caso del comentario de Ebeneser— que ese cabrón pudo haber ido a ver a Lína con la misma intención que yo. ¿Entiendes?
Ebeneser no respondió.
—Había ido allí con las mismas intenciones que yo: convencerla de que abandonara su estúpido plan. O vuestro estúpido plan. ¿Tiene sentido lo que digo?
—No sé de qué plan me estás hablando —aseguró Ebeneser.
—¿Habéis intentado alguna vez extorsionar a alguien?
—No.
—¿Quién sabía que Lína estaría sola en casa?
—Nadie. O todo el mundo. No lo sé. Cualquiera. No tengo ni idea. Ni que tuviera hecha una lista.
—¿No quieres intentar que se resuelva el caso?
—¡Desde luego! Pero ¿qué te pasa? Pues claro que quiero resolverlo.
—¿Quién querría amenazaros o agrediros hasta mataros?
—Nadie. No estás diciendo más que tonterías.
—Tengo toda la impresión de que la muerte de Lína ha sido un accidente —apuntó Sigurður Óli—. Un terrible accidente. A ese bastardo se le fue la mano. ¿Quieres ayudarnos a encontrarlo?
—Claro. Pero ¿podemos hacerlo en otro momento? Tengo que ir a casa. Debería ver a los padres de Lína. Tengo que...
Parecía estar punto de echarse a llorar.
—Necesito las fotos, Ebeneser —exhortó Sigurður Óli.
—Tengo que irme.
—¿Dónde están?
—No estoy para esto.
—Yo solo sé de una pareja, pero ¿había más? ¿Quién anda detrás de vosotros? ¿En qué lío os habéis metido?
—En ninguno, déjame en paz —dijo Ebeneser—. Déjame en paz —repitió mientras salía de la sala de espera.
Sigurður Óli se dirigía a la salida del hospital cuando por su lado pasó una enfermera empujando a un enfermo en silla de ruedas. Llevaba los brazos escayolados y la mandíbula sujeta con unas vendas. Un enorme hematoma le impedía abrir un ojo y, a juzgar por el vendaje, tenía la nariz rota. A primera vista no lo reconoció, pero luego se dio cuenta de que era el chico con el que había hablado en el pasillo de la comisaría, al que había llamado perdedor y le había recordado lo desgraciado que era. El chico, que si no recordaba mal se llamaba Pétur, levantó la vista al cruzarse con él. Sigurður Óli lo detuvo.
—¿Qué te ha pasado? —preguntó.
El muchacho no podía responder, pero la mujer que empujaba la silla de ruedas no tuvo ningún problema en hacerlo: había recibido una grave paliza cerca de la comisaría de la calle Hverfisgata el lunes por la mañana. Tenían que hacerle más radiografías.
La enfermera no sabía si habían conseguido atrapar a los que habían dejado al chico en aquel estado. El chico mantuvo la boca cerrada y no reveló el nombre de los autores.