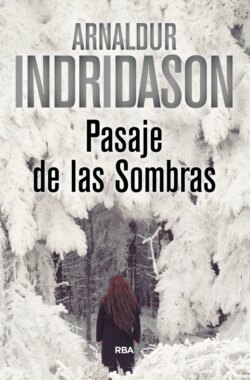Читать книгу Pasaje de las sombras - Arnaldur Indridason - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеMarta estaba desbordada de trabajo cuando Konráð se acercó hasta su despacho de la Policía Judicial. Raramente se dejaba caer por allí desde su jubilación y únicamente se mantenía al corriente de los sucesos a través de las noticias.
—He venido para ver si necesitas ayuda con el caso del anciano —dijo cuando ella pudo librarse del teléfono.
Estaban sentados en su despacho, que no era más que una enorme montaña de papeles, carpetas, periódicos y todo tipo de trastos que Marta llevaba años acumulando. Casi ninguno tenía utilidad en la oficina. Uno de ellos era una bonita espada militar danesa hallada por la agente en una tienda de antigüedades, forjada a principios del siglo XX; reposaba en su funda sobre una pila de papeles junto a la ventana. Konráð nunca le preguntó qué impulso le llevó a comprarla, pero recordaba vagamente que su abuelo fue oficial en el servicio de guardacostas.
—¿Cómo es que te ofreces a ayudarme? —se extrañó Marta.
—¿No andáis siempre necesitados de personal?
—Creía que lo habías dejado.
—Sí, del todo, y no tengo intención de retomarlo, no te preocupes. Solo quería echarte una mano con ese asesinato.
—¿Por qué?
—Me aburro —respondió Konráð—. Ni siquiera hace falta que se lo comentes a nadie. Me mantendría en contacto contigo y, si descubriera algo relevante, te lo haría saber de inmediato.
—Konráð, estás retirado. ¿No es mejor dejar las cosas como están? No puedes hacer un acuerdo así conmigo; vaya cosas se te ocurren.
—Mandarías tú, claro está —recalcó Konráð.
—Faltaría más.
—Ya.
—Vale, estamos en contacto —concluyó Marta mientras cogía su móvil.
—Es solo que...
—¿Qué?
—Me crié allí —explicó Konráð—. En el barrio de las Sombras. Oí hablar de esa chica cuando era pequeño, así que...
—Te pica la curiosidad.
—Me gustaría saber por qué ese hombre guardaba recortes sobre ella. Creo recordar que ese caso no llegó a resolverse nunca.
—Konráð...
—Me harías un gran favor, Marta. No necesito más que tener acceso a su domicilio. El equipo pericial ya ha registrado el apartamento y no alteraré nada. De todo lo demás me encargo yo solo. —Hizo una pausa—. No puedes impedirme que me dedique a reunir información sobre un antiguo homicidio de hace sesenta y cinco años.
—Siempre nos hace falta gente —repitió Marta tras un largo silencio—. ¿De verdad vas a ponerte a investigar ese caso tan antiguo?
—Sí.
—Pero tienes que prometerme una cosa.
—Dime.
—Si averiguas algo, me lo haces saber. En cuanto lo descubras.
Dos días más tarde, Konráð tuvo acceso al piso del difunto. El equipo pericial lo había registrado exhaustivamente y, por tanto, no se consideraba necesario que la puerta continuara precintada. Konráð abrió con la llave que recogió en el despacho de Marta, en Hverfisgata, y, tras entrar, cerró con cuidado.
No sabía exactamente qué andaba buscando. Llevaba consigo los tres recortes de periódico que su compañera le había dejado junto con la llave y que había leído en el coche. Según le explicó Marta, aparecieron en el interior de un libro que encontraron en el escritorio del salón. Los recortes no estaban fechados y todos parecían haberse publicado en el mismo periódico, Tíminn. Cada recorte correspondía a un artículo: la primera noticia relataba el hallazgo del cadáver de una joven junto al Teatro Nacional; supuestamente la estrangularon y después la trasladaron al portal una vez perpetrado el crimen. El artículo recogía las declaraciones del agente de la Policía Judicial encargado del caso, Flóvent, que afirmaba que se trataba de un asesinato escalofriante, planificado y claramente premeditado. En la siguiente noticia se comunicaba que la investigación avanzaba con éxito, la autopsia constató que la asfixia era la causa de la muerte y que las contusiones en el cuello indicaban que el asesino estranguló a la víctima con sus propias manos. Se desconocía tanto el móvil del homicidio como la identidad de la joven, y, por tanto, la policía solicitaba la ayuda de todos aquellos que pudieran facilitar la más mínima información en relación con el caso. El tercer artículo hablaba de la búsqueda de un soldado norteamericano llamado Frank Carroll, que decía ser sargento del ejército estadounidense, si bien nadie figuraba con ese nombre en los registros de las tropas norteamericanas. Según el artículo, el soldado habría estado paseando la noche en que se halló el cadáver por la parte trasera del Teatro Nacional con una amiga islandesa hija de un alto cargo del Consejo de Ministros; al parecer, dicha muchacha prestó a la policía toda la ayuda que estaba en sus manos y, por otra parte, no parecía estar involucrada en el crimen.
Ahora Konráð recorría con calma el apartamento preguntándose por qué ese hombre tenía en su casa, guardadas con tanto celo, tres noticias relacionadas con un asesinato cometido hacía una generación mientras intentaba deducir el modo de vida de aquel individuo solitario a partir de lo que podía observar en su domicilio. Lo último que había preparado para comer eran unas gachas de avena que se comió junto con una morcilla de hígado. No fregó la cazuela. Dentro del frigorífico quedaba media morcilla y en el fregadero un plato ofrecía muestras de haber contenido alguna guarnición. A juzgar por el interior del frigorífico, el hombre sentía predilección por la comida tradicional islandesa. La panera contenía pan plano y una hogaza de centeno enmohecido. Las alacenas estaban prácticamente vacías, con solo unas cuantas tazas y platos. Sobre la mesa de la cocina dormía una radio. La encendió. Estaba sintonizada en la cadena nacional.
En el dormitorio encontró la vieja cama individual sobre la que parecía reposar el difunto cuando lo encontraron y, junto a ella, una mesilla de noche con una lámpara. Sobre la mesilla reposaba una novela en su idioma original, Las uvas de la ira. Revisó el armario; dentro encontró prendas de diario, pantalones y camisas y un traje negro que no parecía muy usado. En el baño descubrió una pequeña lavadora y una cesta con ropa sucia. De un vaso sobresalía un cepillo de dientes.
El salón estaba limpio y ordenado. Las paredes estaban revestidas por estanterías llenas de libros, tanto originales en islandés como traducciones, ninguno de ellos muy reciente. Algunos, sobre ingeniería de puentes. En una esquina estaba el televisor. De las paredes colgaban dos reproducciones baratas. Un sofá viejo y dos sillas rodeaban una mesita. Localizó el escritorio, en cuyos cajones se guardaban varias facturas a nombre del difunto.
Konráð se sentó ante el escritorio. Le resultaba evidente que en los últimos años el anciano llevaba una existencia sencilla y monótona, pues difícilmente su avanzada edad le hubiera permitido hacer otro tipo de vida. Aun así, le sorprendía la ausencia de cualquier objeto personal que evidenciara alguna relación con parientes o amigos: ni cartas, ni fotos de familiares, ni un ordenador con correos electrónicos o enlaces a las redes sociales. Una silenciosa rutina de ermitaño emanaba de cada objeto del apartamento y, en particular, de todo aquello que no lograba encontrar en él.
Konráð no conseguía detectar ningún indicio de lo que le interesaba averiguar: por qué aquel hombre había fallecido de una forma tan espantosa y por qué guardaba aquellos tres recortes. Sin embargo, sí dio con el libro donde estos se ocultaban: según las indicaciones de Marta, se hallaba abierto sobre el escritorio de la víctima, tal como lo encontraron. Se trataba de una recopilación de artículos sobre cuestiones sobrenaturales, cuentos y leyendas populares islandesas.
No resultaba extraño que Konráð sintiera tanto asombro al oír mencionar los recortes, se crió en la calle Lindargata, en el barrio de las Sombras, a escasa distancia del Teatro Nacional, y de muy joven escuchó en innumerables ocasiones la historia de la chica asesinada de labios de su padre, quien estaba convencido de que fueron los soldados norteamericanos los culpables de su muerte. Le aseguraba haber conocido a muchos de ellos y que no resultaba increíble que alguno pudiera tratar así a las chicas islandesas, seduciéndolas y arrojándolas detrás de cualquier casa. Sostenía, asimismo, que las autoridades militares silenciaron el caso porque algún oficial norteamericano de alto rango estaba involucrado en el homicidio y, para protegerlo, lo habían enviado fuera del país.
Konráð nunca llegó a saber en qué basaba su padre aquellas afirmaciones, y hasta escasos días antes de su muerte este no le contó lo sucedido en la sesión de espiritismo que los padres de la muchacha asesinada requirieron celebrar con el médium. No se mostraba orgulloso de ello, pero tampoco se arrepentía, como de costumbre. El padre de Konráð no era espiritista y su único cometido consistía en engañar a los asistentes y sacar con ello algo de dinero, un ejercicio que practicaba reiteradamente. No obstante, tampoco era un neófito en cuestiones del más allá, ya que su hermana creía en todo aquello que la gente corriente llamaba superstición, como hechizos y maldiciones, la vida de ultratumba, fantasmas, criaturas monstruosas y elfos. Conocía un sinfín de historias de las que luego su hermano se aprovechaba en sus farsas y estaba convencida de que siempre existía una razón legítima para que los muertos se aparecieran, por lo que era imprescindible dar con el problema y resolverlo para que el difunto pudiera descansar en paz. La tía de Konráð, que vivía en la finca de sus padres, en el norte, era muy anticuada y afirmaba tener la desgracia de ser clarividente. Siempre mantuvo que el brazo atrofiado de su sobrino era la consecuencia de una maldición que pesaba sobre la familia.
Sumido en sus recuerdos, Konráð decidió dar una última vuelta por el apartamento. Recorrió las estanterías, se dirigió a la cocina y a continuación entró en el dormitorio. Abrió un cajón de la mesilla de noche contigua a la cama y halló una gran fotografía en blanco y negro sobre una edición vieja y arrugada de la Biblia. Mostraba a un hombre de rostro atractivo, de unos treinta años, y supuso que databa de los años cincuenta. La estudió con atención. No mostraba ninguna identificación y estaba sin enmarcar. El dorso se veía amarillento debido al paso del tiempo pero, por lo demás, se conservaba en muy buen estado a excepción de unas manchas en una esquina. El hombre desconocido miraba de frente, era moreno y delgado, de cejas gruesas, y sus labios dibujaban una leve sonrisa inescrutable.
Konráð salió al salón con la fotografía y se sentó en la silla junto al escritorio. Con los recortes en una mano, observaba alternativamente la fotografía y el libro abierto ante sí. Pensó en su padre, y en la joven asesinada, y en la ocupación militar y en las sesiones de espiritismo, en las almas atormentadas de los difuntos y el viejo anciano solitario que yacía en su habitación como si estuviera dormido y que, sin embargo, había sido asesinado.