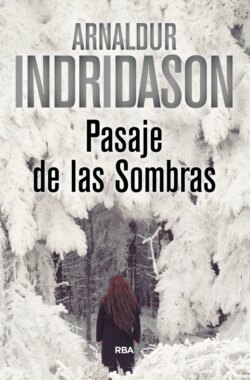Читать книгу Pasaje de las sombras - Arnaldur Indridason - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеApresuraron el paso ante el refugio de sacos de arena situado frente al Teatro Nacional. Ella intentaba evitar que se les viera juntos, y más todavía cuando caminaban por las calles más concurridas de la ciudad. Sus padres se habían enfurecido al enterarse de su relación y le exigieron ponerle fin cuanto antes. Su padre la amenazó con echarla de casa, y ella sabía que cumpliría con su palabra. No llegaba a comprender por qué su reacción era tan violenta y hostil. Y, aunque no quería contrariarles en nada, se resistía con todas sus fuerzas a terminar la relación. Dejó de hablar de él, se comportaba como si todo hubiera acabado, pero continuaba manteniendo encuentros furtivos con él, como el de aquella tarde.
Contaban con pocos recursos para gozar el uno del otro. Cuando comenzaron a salir, a finales de otoño, iban en ocasiones a Öskjuhlíð si hacía buen tiempo. Pero ahora, en pleno invierno, escaseaban oportunidades propicias para disfrutar de su amor. Ni se les pasaba por la cabeza ir a un hotel, y las barracas del ejército tampoco suponían una alternativa. En una ocasión, al atardecer, hallaron amparo detrás del Teatro Nacional. El imponente edificio, planteado para dar cobijo al arte dramático islandés, se erguía como un peñasco sobre la calle Hverfisgata. La construcción, enmarcada por columnas de basalto, era un proyecto ambicioso, pero solo se llegó a levantar su estructura externa, ya que las obras llevaban paralizadas diez años debido a la crisis. Al estallar la guerra, las tropas de ocupación británicas comenzaron a utilizarlo como centro de aprovisionamiento, y unos años más tarde, cuando los norteamericanos tomaron el relevo de la ocupación, mantuvieron su función. En aquellos días, sin embargo, no era más que un punto de encuentros secretos para amantes en apuros.
«¡Jamás volverás a ver a ese hombre!», recordó a su padre, que le gritaba fuera de sí. Y después, por primera vez desde que tenía uso de razón, intentó ponerle la mano encima.
Su madre lo impidió.
Pero, tan pronto como prometía cambiar, incumplía su promesa. Se llamaba Frank, era de Illinois, siempre pulcro y bien vestido, olía bien, cuando sonreía mostraba unos dientes blancos relucientes y la trataba con especial cortesía y educación. Planeaban trasladarse a Estados Unidos en cuanto terminara la guerra. Ella estaba convencida de que su padre acabaría formándose una buena opinión de él, si el muy carcamal se dignara a conocerlo.
Aunque tampoco era la única. Al iniciarse la guerra, Reikiavik contaba con cuarenta mil habitantes y, durante los primeros años de la contienda, acudieron decenas de miles de hombres pertenecientes a las tropas de ocupación. Las relaciones con las mujeres islandesas fueron inevitables, primero con la llegada de los ingleses y, después, más frecuentes e intensas incluso tras el relevo de los norteamericanos, más gallardos y con mejor presencia, más ricos y menos patanes. Parecían estrellas de cine. El idioma no suponía ningún obstáculo; el lenguaje de la cama era universal. Se designó una comisión al respecto. Una sola palabra englobaba todo aquel descontrol: la «situación».
A ella, sin embargo, le traían sin cuidado la comisión y la «situación» mientras caminaba con Frank de Illinois por la calle Hverfisgata. Estaban a mediados de febrero y hacía frío, el viento rugía y se enroscaba en los filos de aquel enorme bloque de piedra erigido a modo de farallón artificial con la intención de recordar las moradas donde, según los cuentos populares, habitaban los elfos. Su diseño obedecía a la pretensión de crear la sensación en el público de que, al entrar en aquel gran teatro, se adentraba en realidad en los aposentos de los elfos para, una vez en su esplendorosa sala de aventuras, presenciar un espectáculo mágico que nunca parecía llegar a suceder, que traía completamente sin cuidado a los militares que trataban de resguardarse del frío rodeados de sacos terreros y que apenas prestaron atención a la pareja que giró rápidamente por la esquina del edificio, buscando la zona umbría que no alcanzaba a iluminar el alumbrado público. La muchacha llevaba un abrigo recio que le habían regalado en Navidad y él vestía su chaqueta militar y, bajo esta, el uniforme que a ella tanto le gustaba. Era sargento, y tenía facultad de mando a pesar de que ella no sabía exactamente en qué consistía eso ni cuáles eran las funciones de un sargento. Su manejo del inglés se reducía principalmente a yes, no y darling, y él poseía un nivel similar de islandés. Con todo, conseguían entenderse muy bien.
Cuando se cobijaron del viento ella quiso hablar con él sobre algo que le preocupaba, pero Frank la besó apasionadamente. Sintió su mano buscando a tientas bajo el abrigo y pensó en su padre. ¡Si la viera en ese momento! Frank le susurraba palabras de amor al oído. «Oh, darling». Notó sus manos frías sobre la blusa que se había comprado en Jacobsen a comienzos de año. Acariciaban sus pechos a través de la blusa, la desabrochaban y tocaban su piel. Ella no contaba con gran experiencia en juegos amorosos y se mostraba pasiva. Le gustaba besarlo y sentía que descendía por ella un cálido hormigueo cada vez que él la tocaba, pero, en aquel momento, hacía frío y no estaba de humor, no podía quitarse de la cabeza el enfado de su padre. Lo que debía contarle a Frank tampoco la dejaba en paz.
—Frank, tengo que decirte algo...
—My darling.
Él mostraba tanto ímpetu que la hizo perder el equilibrio, trastabillar y pisar algo que estuvo a punto de provocar su caída. Frank la sostuvo con la intención de proseguir, pero ella le pidió que se detuviera. Se refugiaban en el pequeño vano de un portal y en el suelo permanecía el objeto que la había hecho tropezar. Se fijó en él, era parte de una gran caja de cartón y supuso que procedería del centro de aprovisionamiento. No reparó en ella cuando se refugiaron en aquel rincón, pero ahora podía ver que, por debajo de los cartones, asomaban dos escuálidas piernas.
—God! —exclamó Frank.
—¿Qué es eso? —preguntó ella.
Las piernas estaban calzadas, unas cintas de los zapatos cruzaban el empeine, bajo ellos, unos calcetines cubrían la piel hasta las pantorrillas y más arriba esta, desnuda, se mostraba pálida, de un blanco azulado. No distinguieron nada más. Frank vaciló un momento antes de agacharse y levantar los cartones.
—¿Qué haces? —le susurró.
Una joven de apenas veinte años yacía de costado junto al muro del Teatro Nacional. Ambos comprendieron de inmediato que estaba muerta.
—¡Virgen santísima! —jadeó ella agarrándose a Frank, que no podía apartar los ojos de aquel cuerpo.
—What the hell? —masculló mientras se arrodillaba sobre la muchacha.
Buscó su muñeca y no le encontró el pulso, a continuación puso los dedos en su cuello aun sabiendo que no serviría de nada. Sintió un escalofrío, era militar, pero todavía no había entrado en batalla y no estaba acostumbrado a ver cadáveres. No tardó en asimilar que no podían prestarle ninguna ayuda y comenzó a buscar indicios de las posibles causas de su muerte. No encontró ninguno.
—¿Qué se supone que debemos hacer? —dijo su novia.
Frank se puso en pie y la abrazó. Le gustaba y entendía muy bien por qué nunca lo invitaba a su casa para presentarle a su familia. Los militares no eran bien recibidos en todas partes.
—Let’s get the hell out of here —propuso mientras escudriñaba los alrededores para comprobar si pasaba alguien.
—¿No deberíamos acudir a la policía? —sugirió ella—. Get police.
No vislumbró a nadie en las proximidades. Se asomó a la esquina y constató que los vigilantes del refugio continuaban en su puesto.
—No police, no. Let’s go. Go!
—Yes, police —insistió ella intentando oponer resistencia.
No le sirvió de nada, él la agarró y la hizo salir de su mano en dirección a la calle Lindargata, desde donde se dirigieron al oeste, hacia Arnarhóll. Frank iba más rápido y tiraba de ella, lo que llamó la atención de una mujer que se disponía a subir hacia Hverfisgata bordeando el Teatro Nacional. Ninguno de los dos se percató de su presencia, pero ella sí distinguió con toda claridad cómo ambos salían corriendo de un rincón oscuro del teatro. «Lo de estas muchachas es inexplicable», se lamentó. Precisamente conocía a aquella en concreto, recordaba haberle dado clases alguna vez. No sabía que también ella se encontraba en la «situación».
La mujer continuó su camino junto al teatro, miró hacia el lugar de donde vio surgir a la pareja y descubrió los restos de la caja de cartón. Se detuvo y reparó en las piernas. Se acercó un poco más y descubrió el cuerpo de la joven, que a todas luces alguien había pretendido esconder entre los cartones de la basura y otros desperdicios del centro; enseguida le llamó la atención lo poco abrigada que iba para aquella época del año, con tan solo un vestido corto.
El viento bramaba sobre los muros de piedra.
La chica era guapa, incluso muerta. Sus ojos vacíos contemplaban fijamente las alturas del siniestro edificio, como si se hubieran adentrado en el acantilado de los elfos labrado en las paredes del Teatro Nacional.