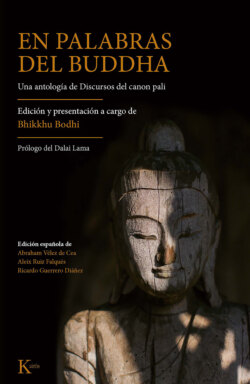Читать книгу En palabras del Buddha - Бхиккху Бодхи - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. EL PORTADOR DE LUZ INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLa figura de la condición humana que emerge de los Nikāyas, como apunté en el capítulo precedente, es el fondo contra el cual la manifestación del Buddha en el mundo adquiere un significado intenso y profundo. A menos que veamos al Buddha contra este fondo multidimensional, que se extiende desde las exigencias más personales e individuales del presente hasta los vastos e impersonales ritmos del tiempo cósmico, cualquier interpretación a la que podamos llegar sobre el papel que él desempeña será necesariamente incompleta. Lejos de captar el punto de vista de los compiladores de los Nikāyas, nuestra interpretación se verá influenciada tanto por nuestras propias presuposiciones como por las suyas, tal vez aún más. Dependiendo de nuestras inclinaciones y predisposiciones, podemos elegir considerar al Buddha como un reformador ético y liberal de un brahmanismo degenerado, como un gran humanista secular, como un empirista radical, como un psicólogo existencial, como el proponente de un agnosticismo revolucionario, o como el precursor de cualquier otra moda intelectual que satisfaga nuestra fantasía. El Buddha que vuelve su mirada hacia nosotros desde los textos será demasiado un reflejo de nosotros mismos; demasiado poco una imagen del Iluminado.
Tal vez, al interpretar una obra de literatura religiosa antigua, nunca podemos evitar del todo la inserción de nosotros mismos y de nuestros propios valores en el tema que estamos interpretando. Sin embargo, aunque puede que nunca logremos la perfecta transparencia, podemos limitar el impacto de los prejuicios personales en el proceso de interpretación, otorgando a las palabras de los textos el debido respeto. Cuando realicemos este acto de homenaje a los Nikāyas, cuando llevemos seriamente su relato del contexto a la manifestación del Buddha en el mundo, veremos que atribuyen a esta misión nada menos que un alcance cósmico. En el contexto de un universo sin límites concebibles en el tiempo, un universo en el que los seres vivos envueltos en la oscuridad de la ignorancia van a la deriva, atados al sufrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte, el Buddha llega como el «portador de la antorcha de la humanidad» (ukkādhāro manussānaṃ), llevando la luz de la sabiduría.1 En las palabras del texto II,1, su aparición en el mundo es «la manifestación de la gran visión, de la gran luz, de la gran luminosidad». Tras haber descubierto por sí mismo la perfecta paz de la liberación, él enciende para nosotros la luz del conocimiento, que nos revela tanto las verdades que debemos ver por nosotros mismos como el camino de práctica que culmina en esta visión liberadora.
Según la tradición buddhista, el Buddha Gotama no es simplemente un individuo único que supone una aparición sin precedentes en el escenario de la historia humana y que luego se retira para siempre. Él es, más bien, la realización de un arquetipo primordial, el miembro más reciente de una «dinastía» cósmica constituida por los innumerables Perfectamente Iluminados del pasado y que se prolonga indefinidamente en los Perfectamente Iluminados del futuro. El Buddhismo primigenio, incluso en los arcaicos textos raíces de los Nikāyas, ya reconoce una pluralidad de buddhas que se ajustan todos a ciertos patrones fijos de comportamiento, cuyos rasgos generales quedan descritos en las secciones iniciales del Mahāpadāna Sutta (Dīgha Nikāya 14, no presentado en la presente antología). La palabra Tathāgata, que los textos usan como epíteto para un buddha, apunta a esta realización de un arquetipo primordial. La palabra significa tanto «el que así ha llegado» (tathā āgata), es decir, el que ha venido entre nosotros de la misma manera que han venido los buddhas del pasado, y «el que así ha ido» (tathā gata), es decir, el que ha ido a la paz definitiva, el Nibbāna, de la misma manera que los buddhas del pasado han ido.
Aunque los Nikāyas estipulan que, en cualquier mundo dado, en cualquier momento dado, sólo puede surgir un Buddha Perfectamente Iluminado, el surgimiento de los buddhas es intrínseco al proceso cósmico. Como un meteoro en la oscuridad del cielo nocturno, de vez en cuando aparecerá un buddha en el contexto del espacio y tiempo ilimitados, iluminando el firmamento espiritual del mundo, proporcionando el brillo de su sabiduría a los que sean capaces de ver las verdades que él ilumina. El ser que llegará a convertirse en Buddha se llama, en pali, un Bodhisatta, una palabra más conocida en la forma sánscrita, Bodhisattva. Según la tradición buddhista común, un Bodhisatta es aquel que emprende una larga trayectoria de desarrollo espiritual motivada conscientemente por la aspiración de alcanzar la buddheidad futura.2 Inspirado y sustentado en una gran compasión por los seres vivos sumidos en el sufrimiento del nacimiento y la muerte, un Bodhisatta consuma, durante muchos eones de tiempo cósmico, el difícil curso necesario para dominar totalmente los requisitos para la iluminación suprema. Cuando todos estos requisitos se completan, alcanza la buddheidad para establecer el Dhamma en el mundo. Un buddha descubre el camino a la liberación perdido hace mucho tiempo, el «antiguo sendero» recorrido por los buddhas del pasado, que culmina en la libertad sin límites del Nibbāna. Tras haber encontrado y recorrido el sendero hasta su fin, lo enseña en toda su plenitud a la humanidad para que otros muchos puedan entrar en el camino a la liberación final.
Esto, sin embargo, no agota la función de un buddha. Un buddha entiende y enseña no sólo el camino que conduce al estado supremo de liberación definitiva, la dicha perfecta del Nibbāna, sino también los caminos que llevan a los distintos tipos de felicidad mundana sana a la que aspiran los seres humanos. Un buddha proclama tanto un camino de mejora mundana que permite a los seres sintientes plantar raíces beneficiosas que producen felicidad, paz y seguridad en las dimensiones mundanas de su vida, como un camino que trasciende el mundo para guiar a los seres sintientes al Nibbāna. Su papel es así mucho más amplio que lo que podría sugerir la exclusiva atención a los aspectos trascendentes de su enseñanza. No es simplemente un mentor de ascetas y contemplativos, no es simplemente un maestro de técnicas de meditación e ideas filosóficas, sino un guía para el Dhamma en su sentido más amplio y profundo: el que revela, proclama y establece todos los principios esenciales de la sana conducta y el entendimiento correcto, sea mundano o supramundano. El texto II,1 destaca esta amplia dimensión altruista de la carrera de un buddha cuando elogia al Buddha como la única persona que surge en el mundo «por el bien de mucha gente, por la felicidad de mucha gente, por compasión hacia el mundo, para el beneficio, para el bien y para la felicidad de dioses y humanos».
Los Nikāyas ofrecen dos perspectivas sobre la persona del Buddha y, para hacer justicia a los textos, es importante mantener estas dos perspectivas en equilibrio, sin dejar que una anule a la otra. Una correcta comprensión del Buddha sólo puede resultar a partir de fusionar estas dos perspectivas, al igual que la correcta percepción de un objeto sólo puede surgir cuando las perspectivas captadas por nuestros dos ojos se funden en el cerebro en una sola imagen. Una perspectiva, la que es resaltada con más frecuencia en presentaciones modernistas del Buddhismo, muestra al Buddha como un ser humano que, como otros seres humanos, tuvo que luchar contra las debilidades de la naturaleza humana para llegar al estado de Iluminado. Tras su iluminación a la edad de 35 años, anduvo entre nosotros durante 45 años como maestro humano, sabio y compasivo, compartiendo su realización con los demás y asegurando que sus enseñanzas permanecerían en el mundo mucho después de su muerte. Éste es el aspecto de la naturaleza del Buddha que aparece de forma preeminente en los Nikāyas. Dado que está estrechamente relacionado con las actitudes agnósticas contemporáneas con respecto a los ideales de la fe religiosa, supone un atractivo inmediato para aquellos que se nutren de los modos modernos de pensamiento.
El otro aspecto de la persona del Buddha es probable que nos parezca extraño, pero ocupa un lugar preponderante en la tradición buddhista y sirve de base para la devoción buddhista popular. Aunque secundario en los Nikāyas, de vez en cuando sale a la superficie de una manera tan obvia que no puede ser ignorado, a pesar de los esfuerzos de los buddhistas modernistas para restar importancia a su significado o racionalizar sus incursiones. Desde esta perspectiva, el Buddha es considerado alguien que ya había hecho los preparativos para su logro supremo a lo largo de incontables vidas pasadas y estaba destinado desde su nacimiento a consumar su misión de maestro del mundo. El texto II,2 es un ejemplo de cómo el Buddha es entendido desde esta perspectiva. Aquí, se dice, el futuro Buddha desciende plenamente consciente desde el cielo de Tusita al vientre de su madre; su concepción y nacimiento están acompañados de maravillas; las deidades veneran al infante recién nacido; y tan pronto como nace, da siete pasos y anuncia su destino futuro. Obviamente, para los compiladores de suttas como éste, el Buddha ya estaba destinado a alcanzar la Buddheidad incluso antes de su concepción y, de este modo, su esfuerzo por alcanzar la iluminación fue una batalla cuyo resultado ya estaba predeterminado. El párrafo final del sutta, sin embargo, irónicamente vuelve a prestar atención a la imagen realista del Buddha. Lo que el mismo Buddha considera maravilloso no son los milagros que acompañan a su concepción y nacimiento, sino su atención y lucidez en medio de sentimientos, pensamientos y percepciones.
Los tres textos de la sección 3 son relatos biográficos congruentes con este punto de vista naturalista. Nos ofrecen un retrato del Buddha riguroso en su realismo, desnudo en su naturalismo, que llama la atención por su capacidad de transmitir profundos conocimientos psicológicos con una técnica descriptiva mínima. En el texto II,3(1), leemos sobre su renuncia, su entrenamiento a cargo de dos famosos maestros de meditación, su desilusión por sus enseñanzas, su lucha en solitario y su triunfante realización de lo Inmortal. El texto II,3(2) llena los vacíos de la narrativa anterior con una relación detallada de la práctica de automortificación del Bodhisatta, que, extrañamente, está ausente en el discurso anterior. Este texto también nos da la descripción clásica de la experiencia de la iluminación que incluye la consecución de los cuatro jhānas, estados de meditación profunda, seguida de los tres vijjās o tipos más elevados de conocimiento: el conocimiento de la rememoración de vidas pasadas, el conocimiento del fallecimiento y el renacimiento de los seres, y el conocimiento de la destrucción de las corrupciones. Si bien este texto puede dar la impresión de que el último conocimiento irrumpió en la mente del Buddha como una intuición súbita y espontánea, el texto II,3(3) corrige esta impresión con un relato del Bodhisatta en la víspera de su iluminación donde reflexiona profundamente sobre el sufrimiento de la vejez y la muerte. Luego, rastrea metódicamente el origen de este sufrimiento hasta sus condiciones mediante un proceso que implica, en cada paso, «atención cuidadosa» (yoniso manasikāra) que conduce a “un descubrimiento por la sabiduría” (paññāya abhisamaya). Este proceso de investigación culmina con el descubrimiento de la originación en dependencia que, de ese modo, se convierte en la piedra angular filosófica de su enseñanza.
Es importante recalcar que, como se presenta aquí y en otros lugares en los Nikāyas (ver más adelante), la originación en dependencia no significa una celebración feliz de la interconexión de todas las cosas, sino una articulación precisa del modelo condicional en torno a la dependencia sobre el cual se origina y cesa el sufrimiento. En el mismo texto, el Buddha declara que descubrió el camino a la iluminación sólo cuando encontró la manera de poner fin a la originación en dependencia. Así pues, fue conseguir llevar a cabo la cesación de la originación en dependencia lo que precipitó la iluminación del Buddha, y no sólo el descubrimiento de su aspecto de originación. El símil de la ciudad antigua, introducido posteriormente en el discurso, ilustra la cuestión de que la iluminación del Buddha no fue un suceso único, sino el redescubrimiento del mismo «antiguo sendero» seguido por los buddhas en el pasado.
El texto II,4 reanuda la narración del texto II,3(1), que yo había dividido empalmando las dos versiones alternativas de la búsqueda del Bodhisatta del camino hacia la iluminación. Ahora, nos volvemos a unir al Buddha inmediatamente después de su iluminación, cuando reflexiona sobre la cuestión de peso de si debe intentar compartir su realización con el mundo. Justo en este momento, en mitad de un texto que hasta ahora había tenido un aspecto tan convincentemente naturalista, una deidad llamada Brahmā Sahampati desciende de los cielos para suplicarle al Buddha que se vaya errante por el mundo a enseñar el Dhamma en beneficio de aquellos «con poco polvo en los ojos». ¿Debería interpretarse literalmente esta escena, o como una representación simbólica de un drama interior que tiene lugar en la mente del Buddha? Es difícil dar una respuesta definitiva a esta pregunta; tal vez, la escena podría entenderse como algo que ocurre en ambos niveles al mismo tiempo. En cualquier caso, la aparición de Brahmā en este punto marca un cambio que va del realismo que colorea la parte anterior del sutta al modo mítico-simbólico. La transición pone otra vez de relieve el significado cósmico de la iluminación del Buddha y su futura misión como maestro.
La solicitud de Brahmā finalmente prevalece y el Buddha se compromete a enseñar. Elige como primeros destinatarios de su enseñanza a los cinco ascetas que le habían asistido durante sus años de prácticas ascéticas. La narración culmina con un enunciado breve que afirma que el Buddha les instruyó de tal manera que todos ellos alcanzaron el Nibbāna inmortal por sí mismos. Sin embargo, no da ninguna indicación sobre la enseñanza específica que el Buddha les impartió cuando se encontraron por primera vez después de su iluminación. Esa enseñanza es el primer discurso mismo, conocido como «Hacer girar la rueda del Dhamma».
Este sutta se incluye aquí como texto II,5. En el inicio del sutta, el Buddha anuncia a los cinco ascetas que ha descubierto «el camino medio», que él identifica como el Noble Óctuple Sendero. A la luz del relato biográfico anterior, podemos entender por qué el Buddha tuvo que comenzar este discurso de esta manera. Los cinco ascetas se habían negado inicialmente a aceptar el logro de la iluminación del Buddha y le desdeñaron como a alguien que había traicionado la más alta vocación para volver a darse a la buena vida. Así que primero tuvo que asegurarles que, lejos de volver a una vida de autoindulgencia, había descubierto un nuevo enfoque en la búsqueda eterna de la iluminación. Este nuevo enfoque, les dijo, sigue siendo fiel a la renuncia a los placeres sensuales, pero evita atormentar el cuerpo, siendo esto inútil e improductivo. A continuación, les explicó el verdadero camino hacia la liberación, el Noble Óctuple Sendero, que evita los dos extremos y, por lo tanto, da lugar a la luz de la sabiduría y culmina en la destrucción de toda esclavitud, el Nibbāna.
Una vez que les ha aclarado su malentendido, el Buddha proclama las verdades que apercibió en la noche de su iluminación. Se trata de las Cuatro Nobles Verdades. No sólo enuncia cada verdad y da brevemente su significado, sino que define cada verdad desde tres perspectivas. Éstas constituyen los tres «giros de la rueda del Dhamma», que se dan a conocer posteriormente en el discurso. Con respecto a cada verdad, el primer giro es la sabiduría que ilumina la naturaleza particular de cada noble verdad. El segundo giro es la comprensión de que cada noble verdad impone una tarea particular que ha de ser cumplida. Así, en cuanto a la primera noble verdad, plantea que el sufrimiento ha de ser plenamente comprendido; respecto a la segunda verdad, la verdad del origen del sufrimiento, plantea que el deseo, la sed, ha de ser abandonada; en cuanto a la tercera verdad, la verdad del final del sufrimiento, ha de ser realizada; y la Cuarta Noble Verdad, la verdad del sendero, ha de ser cultivada. El tercer giro es la comprensión de que las cuatro funciones referidas a las Cuatro Nobles Verdades se han completado: la verdad del sufrimiento se ha comprendido plenamente; el deseo se ha abandonado; la cesación del sufrimiento se ha realizado, y el sendero se ha cultivado completamente. Sólo cuando él entendió las Cuatro Nobles Verdades en estos tres giros y doce modos, dice, pudo afirmar que había alcanzado la insuperable iluminación perfecta.
El Dhammacakkappavattana Sutta ilustra una vez más la mezcla de los modos estilísticos a los que antes me referí. El discurso prosigue casi enteramente en el modo realista-naturalista hasta que nos acercamos al final. Cuando el Buddha completa su sermón, el significado cósmico del acontecimiento se ilustra con un pasaje que muestra cómo las deidades en cada sucesivo reino celestial aplauden el discurso y gritan la buena nueva a las deidades del reino inmediatamente superior. Al mismo tiempo, todo el universo tiembla y se agita, y una gran luz que supera el esplendor de los dioses aparece en el mundo. Entonces, al final, volvemos de nuevo desde esta gloriosa escena al prosaico reino humano para contemplar al Buddha felicitando brevemente al asceta Koṇḍañña por conseguir «la pura e inmaculada visión del Dhamma». En una fracción de segundo, la Lámpara de la Doctrina ha pasado del maestro al discípulo, para comenzar su recorrido por toda la India y en todo el mundo.