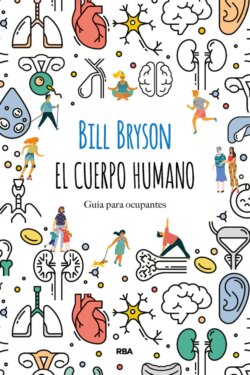Читать книгу El cuerpo humano - Bill Bryson - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTodavía bien entrada la Edad Contemporánea, la idea de que algo tan pequeño como un microorganismo pudiera causarnos un daño grave se consideraba manifiestamente absurda. De ahí que, cuando en 1884 el microbiólogo alemán Robert Koch planteó que el cólera estaba causado íntegramente por un bacilo (una bacteria en forma de bastón), un eminente pero escéptico colega suyo llamado Max von Pettenkofer se mostró tan vehementemente ofendido por la idea que decidió dar el espectáculo y tragarse un vial de bacilos para demostrar que Koch se equivocaba.28 La anécdota resultaría mucho más jugosa si Pettenkofer hubiera caído gravemente enfermo y hubiera tenido que retractarse de sus infundadas objeciones, pero lo cierto es que no enfermó en absoluto. A veces ocurren esas cosas. Actualmente, se cree que lo más probable es que Pettenkofer hubiera contraído el cólera en algún momento anterior de su vida y disfrutara de cierta inmunidad residual. Menos conocido es el hecho de que dos de sus alumnos también bebieron extracto de cólera y ambos enfermaron gravemente. En cualquier caso, el episodio solo sirvió para demorar aún más la aceptación generalizada de la teoría de los gérmenes, como se la conocía; aunque en cierto sentido no importaba demasiado qué causaba el cólera o muchas otras enfermedades comunes, porque, de todos modos, tampoco había ningún tratamiento para ellas.*
Antes de la penicilina, lo más parecido que había a un remedio milagroso era la arsfenamina o Salvarsán, desarrollado por el inmunólogo alemán Paul Ehrlich en 1910; pero el Salvarsán solo resultaba eficaz frente a unas cuantas dolencias, principalmente la sífilis, y tenía muchos inconvenientes.29 Para empezar, estaba elaborado a base de arsénico, por lo que resultaba tóxico, y el tratamiento consistía en inyectar aproximadamente medio litro de solución en el brazo del paciente una vez a la semana durante 50 semanas o más. Si no se administraba exactamente de la manera correcta, el líquido podría filtrarse en el músculo, causando dolorosos efectos secundarios, a veces graves, que podían llegar a requerir la amputación. Los médicos capaces de administrar el medicamento de forma segura se hicieron famosos. Irónicamente, uno de los más respetados fue Alexander Fleming.
La historia del descubrimiento accidental de la penicilina por parte de Fleming se ha contado muchas veces, pero apenas pueden encontrarse dos versiones que coincidan. El primer relato exhaustivo del descubrimiento no se publicó hasta 1944, una década y media después de los acontecimientos que en él se describen, y para entonces los detalles ya resultaban confusos; pero por los datos más fiables que tenemos, la historia fue como sigue. En 1928, mientras Alexander Fleming se tomaba unos días de descanso de su trabajo como investigador médico en el Hospital de St. Mary, en Londres, algunas esporas de moho del género Penicillium entraron en su laboratorio y aterrizaron en una placa de Petri que había quedado olvidada. Gracias a una secuencia de eventos fortuitos —que Fleming no hubiera limpiado sus placas de Petri antes de marcharse de vacaciones, que aquel verano el clima fuera inusualmente frío (y, por lo tanto, favorable para las esporas) y que Fleming permaneciera fuera el tiempo suficiente para que el moho, pese a ser de crecimiento lento, pudiera actuar—, cuando el científico regresó a su trabajo se encontró con que el crecimiento bacteriano en la placa de Petri se había visto notoriamente inhibido.
A menudo, se ha escrito que el hongo que aterrizó en la placa era de un tipo bastante raro, lo que hacía que el descubrimiento resultara prácticamente milagroso, pero parece que eso fue más bien un invento de la prensa. El moho era en realidad Penicillium notatum (actualmente llamado Penicillium chrysogenum), que es muy común en Londres, por lo que no tiene nada de especial que algunas esporas se colaran en el laboratorio y se depositaran en el agar. También se ha convertido en un lugar común afirmar que Fleming no supo sacar partido a su descubrimiento y que pasarían años antes de que otros convirtieran sus hallazgos en un medicamento útil. Esa es, cuando menos, una interpretación mezquina. Para empezar, Fleming merece el mérito de haber sabido percibir la importancia del moho: un científico menos atento podría haberse limitado a deshacerse de todo. Además, consignó diligentemente por escrito su descubrimiento, e incluso mencionó las implicaciones antibióticas de este, en una respetada revista. También hizo un esfuerzo por convertir el descubrimiento en un medicamento utilizable, pero esa era una propuesta técnicamente compleja —como descubrirían otros más tarde—, y él tenía unos objetivos de investigación más acuciantes en aquel momento, por lo que optó por no seguir con ella. A menudo se pasa por alto el hecho de que por entonces Fleming ya era un científico distinguido y atareado. En 1923 había descubierto la lisozima —una enzima antimicrobiana que se encuentra en la saliva, la mucosidad y las lágrimas formando parte de la primera línea de defensa del cuerpo contra los agentes patógenos invasores—, y todavía seguía ocupado en explorar sus propiedades. No era ni un necio ni un chapucero como a veces se da a entender.
A principios de la década de 1930, varios investigadores alemanes desarrollaron un grupo de medicamentos antibacterianos conocidos como sulfonamidas, pero estas no siempre funcionaban bien y a menudo tenían graves efectos secundarios. En Oxford, un equipo de bioquímicos dirigido por el australiano Howard Florey empezó a buscar una alternativa más eficaz, y al hacerlo redescubrió el papel de la penicilina de Fleming. El principal investigador del grupo de Oxford era un excéntrico emigrante alemán llamado Ernst Chain, que tenía un extraño parecido físico con Albert Einstein (incluido el poblado bigote), aunque con un carácter mucho más provocador.30 Había crecido en Berlín, en el seno de una rica familia judía, pero el auge de Adolf Hitler le había llevado a poner tierra de por medio y trasladarse a Inglaterra. Chain dominaba diversos campos, y antes de decantarse por la ciencia había considerado la posibilidad de hacer carrera como concertista de piano. Pero era asimismo un hombre difícil: tenía un temperamento inestable e instintos un tanto paranoicos; aunque también parece justo decir que, si ha habido algún momento en la historia en el que se pudiera excusar la paranoia en un judío, ese fue sin duda la década de 1930. Chain era un insólito candidato a hacer cualquier descubrimiento, ya que tenía un miedo patológico a intoxicarse en un laboratorio.31 Pese a su temor, perseveró, y descubrió con asombro que la penicilina no solo mataba a los agentes patógenos en los ratones, sino que además carecía de efectos secundarios evidentes. Habían encontrado el medicamento perfecto: un fármaco capaz de devastar su objetivo sin causar daños colaterales. El problema, como ya había visto Fleming, era que resultaba muy difícil producir penicilina en cantidades clínicamente útiles.
Bajo la dirección de Florey, Oxford proporcionó una importante cantidad de recursos y espacio de investigación para cultivar el moho y extraer pacientemente de él diminutas cantidades de penicilina. A principios de 1941, dispusieron ya de la cantidad suficiente para probar el fármaco con un policía llamado Albert Alexander, quien representaba un ejemplo trágicamente ideal de cuán vulnerables eran los humanos a las infecciones antes de la llegada de los antibióticos.32 Mientras podaba rosas en su jardín, Alexander se había rascado la cara con una espina. El rasguño se había infectado, y la infección se había extendido. Alexander había perdido un ojo, y cuando lo trataron deliraba y estaba al borde de la muerte. El efecto de la penicilina fue milagroso: al cabo de solo dos días podía sentarse y tenía un aspecto casi normal. Pero los suministros no tardaron en agotarse. En su desesperación, los científicos filtraron y reinyectaron todo lo que pudieron de la propia orina de Alexander; pero al cabo de cuatro días se quedaron sin material. El pobre Alexander recayó y murió.
Con Gran Bretaña centrada en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos aún ajeno a ella, el esfuerzo por producir penicilina en masa se trasladó a un centro de investigación del gobierno estadounidense situado en Peoria, Illinois. En secreto, se pidió a numerosos científicos y otras partes interesadas de todo el mundo aliado que enviaran muestras de tierra y moho. Cientos de ellos respondieron, pero nada de lo que mandaron resultó prometedor. Cierto día, dos años después de que se iniciaran los experimentos, una ayudante de laboratorio de Peoria llamada Mary Hunt se presentó con un melón cantalupo de una tienda de comestibles local.33 Según recordaría más tarde, había visto que en el melón crecía un «bonito moho dorado». Aquel moho resultó ser doscientas veces más potente que todo lo que habían probado hasta entonces. Hoy nadie recuerda el nombre y la ubicación de la tienda donde Mary Hunt hizo su compra, y tampoco se ha conservado el histórico espécimen de melón: después de raspar el moho, el personal del laboratorio lo cortó a trozos y se lo comió. Pero el moho perduraría. Cada fragmento de penicilina producido desde entonces desciende de ese único melón elegido al azar.34
En el plazo de un año, las compañías farmacéuticas estadounidenses producían 100.000 millones de unidades de penicilina al mes. Los descubridores británicos comprobaron con disgusto que los métodos de producción habían sido patentados por los estadounidenses y que ahora debían pagar regalías para hacer uso de su propio descubrimiento.35
Alexander Fleming no alcanzó la notoriedad como padre de la penicilina hasta los últimos días de la guerra, unos veinte años después de su descubrimiento fortuito, pero lo cierto es que luego se hizo extremadamente famoso. Recibió nada menos que 189 muestras de reconocimiento de diversa índole en todo el mundo, e incluso se le dio su nombre a un cráter lunar. En 1945 compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina con Ernst Chain y Howard Florey. Chain y Florey nunca disfrutaron del reconocimiento popular que merecían, en parte porque eran mucho menos gregarios que Fleming, y en parte porque el relato del descubrimiento accidental de este vendía más que su historia de tenaz dedicación. Asimismo, pese a compartir el Premio Nobel, Chain estaba convencido de que Florey no había reconocido suficientemente su mérito, y su amistad —si es que se la podía llamar así— se disolvió.36
Ya en 1945, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, Fleming advirtió de que los microbios podían desarrollar fácilmente resistencia a los antibióticos si estos últimos se utilizaban de manera descuidada. Raras veces un discurso del Nobel ha resultado más profético.