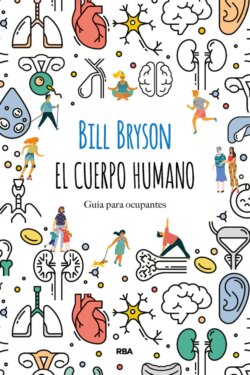Читать книгу El cuerpo humano - Bill Bryson - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 LA CABEZA
ОглавлениеNo fue tan solo una idea, sino una revelación. Ante la visión de aquel cráneo, me pareció comprender de repente, iluminado como una vasta llanura bajo un cielo encendido, el problema de la naturaleza del criminal.
CESARE LOMBROSO
Todos sabemos que no se puede vivir sin la cabeza; pero exactamente durante cuánto tiempo es una cuestión que fue objeto de especial atención a finales del siglo XVIII. Era un buen momento para preguntárselo, dado que la Revolución francesa proporcionaba a las mentes inquietas un suministro constante de cabezas recién cortadas para examinar.
Una cabeza decapitada todavía conservará algo de sangre oxigenada, por lo que la pérdida de consciencia puede no ser instantánea. Las estimaciones acerca de cuánto tiempo puede seguir funcionando el cerebro varían entre dos y siete segundos; y eso presuponiendo un corte limpio, lo que no siempre era el caso, ni mucho menos. La cabeza no se desprende fácilmente, ni siquiera con un golpe rotundo con un hacha especialmente afilada asestado por un experto. Como señala Frances Larson en su fascinante historia de la decapitación, Severed, María, reina de Escocia, necesitó tres fuertes hachazos antes de que su cabeza cayera en la cesta, y el suyo era un cuello relativamente delicado.1
Muchos observadores de ejecuciones afirmaban haber presenciado signos de consciencia en las cabezas recién cortadas. Se decía que Charlotte Corday, guillotinada en 1793 por asesinar al líder radical Jean-Paul Marat, mostró una expresión de furia y resentimiento cuando el verdugo alzó su cabeza ante los vítores de la multitud.2 En otros casos —señala Larson—, hubo testigos que aseguraron haber visto a los ejecutados parpadear o mover los labios como si trataran de hablar. Se decía que un hombre llamado Terier volvió sus ojos hacia un orador unos quince minutos después de que su cabeza se hubiera separado del cuerpo. Sin embargo, nadie sabía con certeza qué parte de todo eso podía deberse a meros reflejos musculares o a exageraciones propias del posterior relato de los hechos. En 1803, dos investigadores alemanes decidieron aportar algo de rigor científico al asunto. Para ello, se abalanzaban sobre las cabezas en cuanto caían y se apresuraban a examinarlas en busca de cualquier señal de consciencia, gritando: «¿Me oye?». Como ninguna de ellas respondió, los investigadores concluyeron que la pérdida de consciencia era inmediata, o al menos demasiado rápida para poder medirla.
Ninguna otra parte del cuerpo ha sido objeto de una atención más desacertada, ni ha demostrado ser más resistente a la comprensión científica, que la cabeza. El siglo XIX en particular fue una especie de edad de oro en ese sentido. Este periodo presenció el auge de dos disciplinas que son distintas, pero que a menudo se confunden: la frenología y la craneometría. La frenología era una práctica consistente en correlacionar las protuberancias del cráneo con capacidades mentales y atributos de carácter, y siempre fue una actividad marginal. Por su parte, todos los practicantes de la craneometría, prácticamente sin excepción, consideraban la frenología como una seudociencia, al tiempo que propagaban sus propios disparates alternativos. La craneometría se centraba en mediciones más precisas y exhaustivas del volumen, la forma y la estructura de la cabeza y el cerebro, pero hay que decir que con el propósito de llegar a conclusiones igualmente absurdas.*
El mayor de todos los entusiastas craneales, hoy olvidado, pero antaño muy famoso, fue Barnard Davis (1801-1881), un médico de la región inglesa de Midlands. Davis se aficionó a la craneometría en la década de 1840, y no tardó en convertirse en la autoridad suprema en la materia a escala mundial. Produjo diversas obras con sonoros títulos como «Los peculiares cráneos de los habitantes de ciertos grupos de islas del Pacífico Occidental» o «Sobre el peso del cerebro en las diferentes razas del hombre», que resultaron ser sorprendentemente populares. De una de ellas, cuyo título rezaba «Sobre la craneosinostosis en las razas aborígenes del hombre», se imprimieron 15 ediciones, mientras que la épica Crania Britannica, publicada en dos volúmenes y subtitulada «Especificaciones y descripciones de los cráneos de los aborígenes y los primeros habitantes de las islas británicas», llegó a alcanzar un total de 31.
Davis se hizo tan famoso que en todo el mundo fueron muchos, entre ellos el entonces presidente de Venezuela, quienes a su muerte le legaron sus cráneos para que los estudiara. Así, poco a poco, fue construyendo la colección de calaveras más grande del globo: 1.540 en total, una cifra superior a la de todos los cráneos de todas las demás instituciones del mundo juntos.3
Davis no se detenía ante casi nada para ampliar su colección. Cuando quiso conseguir cráneos de los pueblos indígenas de Tasmania, escribió a George Robinson, que ostentaba el cargo de «protector oficial de los aborígenes», para que hiciera una selección. Dado que por entonces el saqueo de las tumbas aborígenes había pasado a considerarse un delito, Davis proporcionó a Robinson una serie de instrucciones detalladas acerca de cómo extraerle el cráneo a un indígena y reemplazarlo por el de cualquier sustituto idóneo de manera que evitara despertar sospechas. Está claro que sus esfuerzos resultaron fructíferos, ya que pronto su colección pasó a incluir 16 cráneos tasmanos y un esqueleto completo.
La ambición fundamental de Davis era demostrar que las personas de tez oscura habían sido creadas independientemente de las de tez clara. Estaba convencido de que el intelecto y la brújula moral de una persona estaban indeleblemente grabados en las curvas y hendiduras del cráneo, y que estos eran un producto exclusivo de su raza y clase.4 A las personas con «peculiaridades cefálicas» —sugería— había que tratarlas «no como criminales, sino como peligrosos idiotas». En 1878, a los setenta y siete de edad, Davis se casó con una mujer cincuenta años más joven que él. Se desconoce cómo era su cráneo.
Ese instinto característico de los expertos europeos de tratar de demostrar que todas las demás razas eran inferiores constituía una obsesión bastante extendida, si no universal. En Inglaterra, en 1866, el eminente médico John Langdon Haydon Down (1828-1896) describió por primera vez el trastorno que hoy conocemos como síndrome de Down en un artículo titulado «Observaciones sobre una clasificación étnica de los idiotas», pero se refirió a él como «mongolismo», y a sus víctimas como «idiotas mongoloides», en la creencia de que sufrían una regresión innata a un tipo humano inferior de carácter asiático.5 Down creía —y no parece que nadie lo pusiera en duda— que la idiocia y la etnicidad eran cualidades que iban de la mano. También calificó a los «malayos» y «negroides» como tipos humanos regresivos.
Mientras tanto, en Italia, Cesare Lombroso (1835-1909), el fisiólogo más eminente del país, desarrolló una teoría paralela denominada antropología criminal. Lombroso creía que la criminalidad era una regresión evolutiva y que los criminales revelaban sus instintos a través de una serie de rasgos anatómicos: la inclinación de la frente, la forma redondeada o de pala de los lóbulos de las orejas, o incluso el espacio que había entre los dedos de los pies (según él, las personas con mucho espacio estaban más cerca de los monos). Aunque sus afirmaciones carecían de la más mínima validez científica, Lombroso era muy apreciado, y aún hoy se le considera a veces el padre de la criminología moderna. A menudo se le invitaba a declarar en juicios como testigo experto. En un caso mencionado por Stephen Jay Gould en La falsa medida del hombre, se le pidió que determinara cuál de dos posibles sospechosos había matado a una mujer.6 Lombroso declaró que uno de ellos era culpable, sin la menor duda, porque tenía «enormes mandíbulas, senos frontales y cigoma, el labio superior delgado, incisivos enormes, cabeza inusualmente grande [y] obtusidad táctil con mancinismo sensorial». Daba igual que nadie supiera muy bien de qué estaba hablando y que no hubiera pruebas reales contra el pobre hombre: fue declarado culpable.
Pero el practicante más influyente —e insólito— de la craneometría sería el gran anatomista francés Pierre Paul Broca (1824-1880). Broca fue sin duda un científico brillante. En 1861, durante la autopsia de una víctima de apoplejía que no había hablado durante años, excepto para repetir una y otra vez la sílaba «tan», descubrió el centro del habla del cerebro en el lóbulo frontal; un hecho de especial relevancia, dado que era la primera vez que alguien vinculaba un área concreta del cerebro a una acción específica.7 Todavía hoy el centro del habla se conoce como área de Broca, mientras que el trastorno que él descubrió se denomina afasia de Broca (las personas que lo sufren entienden el habla, pero son incapaces de responder, excepto para emitir sonidos sin el menor sentido o, a veces, frases hechas como «¡Y tanto!» o «¡Vaya!»).
Sin embargo, en lo referente a los rasgos de carácter, Broca se mostraba algo menos sagaz. Estaba convencido, pese a tener todas las evidencias en contra, de que las mujeres, los criminales y los extranjeros de piel oscura tenían cerebros más pequeños y menos ágiles que los hombres de raza blanca y conducta honesta. Cada vez que Broca se topaba con alguna evidencia que contradecía esa opinión, la ignoraba aduciendo que seguramente adolecía de alguna deficiencia. Tampoco se mostró dispuesto a creer los resultados de un estudio realizado en Alemania que revelaba que, por término medio, los cerebros de los alemanes pesaban 100 gramos más que los de los franceses. Broca explicó aquella incómoda discrepancia sugiriendo que los sujetos franceses eran muy viejos cuando fueron evaluados y, en consecuencia, sus cerebros se habían encogido: «El grado de decadencia que la vejez puede imponer a un cerebro es muy variable», insistió. También tuvo problemas para explicar por qué a veces los criminales a los que se ejecutaba tenían cerebros grandes, y decidió que sus cerebros se habían hinchado artificialmente debido al estrés del ahorcamiento. Pero la mayor indignidad de todas se produjo cuando se midió el propio cerebro de Broca tras su muerte y se descubrió que era más pequeño que la media.
La persona que finalmente dotó al estudio de la cabeza humana de algo parecido a una base científica sólida no fue otra que el gran Charles Darwin. En 1872, trece años después de la publicación de El origen de las especies, Darwin escribió otra obra histórica, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, donde examinaba dichas expresiones de manera razonable y sin prejuicios. La obra tendría una enorme trascendencia no solo por su sensatez, sino especialmente por la observación de que ciertas expresiones parecen ser comunes a todos los pueblos. Esta era una afirmación mucho más audaz de lo que hoy nos puede parecer, puesto que subrayaba la convicción de Darwin de que todas las personas, independientemente de su raza, comparten una herencia común, y en 1872 esa era una idea auténticamente revolucionaria.
Lo que descubrió Darwin era algo que todos los bebés saben de manera instintiva: que el rostro humano es extremadamente expresivo e instantáneamente cautivador. Parece que no hay dos expertos que coincidan a la hora de cuantificar nuestro rango de expresiones —las estimaciones oscilan entre 4.100 y 10.000—, pero no cabe duda de que se trata de una cifra importante.8* Más de 40 músculos, una porción significativa del total del cuerpo, participan en la expresión facial. Se dice que los bebés recién nacidos prefieren una cara, o incluso el patrón general de una cara, a cualquier otra forma física.9 Hay regiones enteras del cerebro exclusivamente dedicadas a reconocer rostros. Somos exquisitamente sensibles a las alteraciones más sutiles del estado de ánimo o la expresión, aunque no siempre seamos conscientes de ello. En un experimento relatado por Daniel McNeill en su libro El rostro, se mostró a un grupo de hombres dos fotos de mujeres que eran idénticas en todos los aspectos salvo por el hecho de que en una de ellas se habían ampliado sutilmente las pupilas. Aunque la alteración era demasiado leve para ser percibida conscientemente, los sujetos de la prueba invariablemente encontraban más atractivas a las mujeres con pupilas más grandes, aunque eran incapaces de explicar por qué.10
En la década de 1960, casi un siglo después de que Darwin escribiera La expresión de las emociones, Paul Ekman, profesor de psicología en la Universidad de California en San Francisco, decidió comprobar si las expresiones faciales realmente eran universales o no estudiando a remotos pueblos tribales de Nueva Guinea que no conocían los hábitos occidentales en absoluto. Ekman llegó a la conclusión de que había seis expresiones universales: el miedo, la ira, la sorpresa, el placer, la repugnancia y la tristeza. La expresión más universal de todas es la sonrisa, que es el reflejo de un pensamiento agradable. Nunca se ha encontrado una sociedad que no responda a las sonrisas del mismo modo. Las auténticas sonrisas son breves: duran entre dos tercios de segundo y cuatro segundos. De ahí que una sonrisa persistente empiece a parecer amenazadora. La sonrisa genuina es la única expresión que no podemos fingir. Como señalaba el anatomista francés G.-B. Duchenne de Boulogne ya en 1862, una sonrisa sincera y espontánea implica la contracción de los músculos orbiculares de los párpados en ambos ojos, y nosotros no tenemos un control independiente de esos músculos.11 Podemos hacer que la boca sonría, pero no que los ojos brillen con fingida alegría.
Según Ekman, todos nos entregamos involuntariamente a las denominadas «microexpresiones»: destellos de emoción, de no más de un cuarto de segundo de duración, que traicionan nuestros verdaderos sentimientos internos independientemente de lo que transmita nuestra expresión general, que sí podemos controlar.12 Ekman afirma que esas reveladoras expresiones nos pasan desapercibidas a la mayoría de nosotros, pero podemos aprender a detectarlas, suponiendo que de verdad queramos saber qué piensan realmente de nosotros nuestros compañeros de trabajo y nuestros seres queridos.
En comparación con lo que resulta habitual en los primates, nuestra cabeza resulta bastante extraña: tenemos la cara plana, la frente alta y la nariz protuberante. Puede afirmarse casi con certeza que existen una serie de factores responsables de nuestros característicos rasgos faciales: la postura erguida, un cerebro mayor, nuestra dieta y estilo de vida, el hecho de que estemos diseñados para correr de manera sostenida (lo que afecta a la forma en que respiramos) y nuestros gustos con respecto a qué nos resulta atractivo en una pareja (como los hoyuelos, que no constituyen precisamente algo que valoren, por ejemplo, los gorilas cuando tienen ganas de retozar).
Sorprendentemente, dado el papel esencial que desempeña la cara en nuestra existencia, hay muchos aspectos de esta que todavía son un misterio para nosotros. Tomemos, por ejemplo, el caso de las cejas. Todas las especies de homínidos que nos precedieron tenían cejas muy pobladas y prominentes, mientras que nosotros —el Homo sapiens— renunciamos a ellas en favor de nuestras cejas pequeñas y activas.13 No es fácil decir por qué. Una teoría es que las cejas están ahí para evitar que el sudor nos entre en los ojos, pero lo que hacen realmente bien es transmitir sentimientos. Piense en cuántos mensajes puede enviar arqueando una sola ceja, desde «Me resulta difícil de creer» hasta «¡Ándate con ojo!», pasando por «¿Te apetece acostarte conmigo?». Una de las razones por las que la Mona Lisa nos parece enigmática es que no tiene cejas.14 En un interesante experimento, se mostró a un grupo de personas dos series de fotografías digitalmente manipuladas de personas famosas: en una se habían eliminado las cejas, mientras que en la otra eran los ojos los que habían desaparecido. De manera sorprendente, pero abrumadora, a los voluntarios les resultó más difícil identificar a los famosos sin las cejas que sin los ojos.
Las pestañas resultan igualmente intrigantes. Existen ciertos indicios que sugieren que estas alteran sutilmente el flujo de aire en torno a los ojos, contribuyendo a alejar las motas de polvo y a evitar que otras pequeñas partículas aterricen en ellos; pero probablemente su principal beneficio es que añaden interés y atractivo al rostro. En general, a las personas con pestañas largas se las considera más atractivas que las que no las tienen.
Aún más anómala resulta la nariz. Lo habitual en los mamíferos es tener un hocico, no una nariz redondeada y prominente. Para Daniel Lieberman, profesor de biología evolutiva humana en Harvard, nuestra saliente nariz e intrincados senos evolucionaron para favorecer la eficiencia respiratoria y evitar que nos sobrecalentamos al correr largas distancias.15 Está claro que esa solución nos ha venido bien, puesto que los humanos y nuestros ancestros tenemos narices prominentes desde hace unos dos millones de años.
Pero la parte del rostro que resulta más misteriosa de todas es la barbilla. El mentón es exclusivo de los humanos, y nadie sabe por qué lo tenemos. No parece conferir ningún beneficio estructural a la cabeza, por lo que su presencia podría deberse simplemente al hecho de que tener una buena barbilla nos parezca elegante y vistoso. Lieberman, en un raro momento de ligereza, observó: «Probar esta última hipótesis resulta especialmente difícil, pero invitamos al lector a pensar en experimentos apropiados». De lo que no cabe duda es de que en general solemos asociar los mentones más modestos a deficiencias del carácter o del intelecto.
Por mucho que todos apreciemos una nariz respingona o unos ojos bonitos, el verdadero propósito de la mayoría de nuestros rasgos faciales es ayudarnos a interpretar el mundo a través de nuestros sentidos. Resulta curioso que siempre hablemos de nuestros cinco sentidos, ya que de hecho poseemos bastantes más. Tenemos un sentido del equilibrio, de la aceleración y desaceleración, de nuestra ubicación en el espacio (lo que se conoce como propiocepción), del paso del tiempo, del apetito… En total (y dependiendo de cómo se contabilicen) tenemos dentro de nosotros hasta 33 sistemas que nos permiten saber dónde estamos y cómo nos va.16
Exploraremos el sentido del gusto en el próximo capítulo, al adentrarnos en la boca; pero veamos ahora los otros tres sentidos familiares que se asientan en la cabeza: la vista, el oído y el olfato.