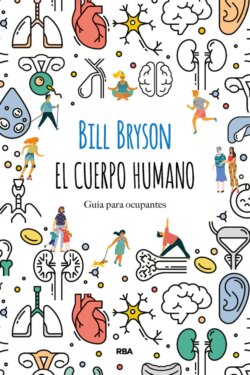Читать книгу El cuerpo humano - Bill Bryson - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL OÍDO
ОглавлениеEl oído es otro milagro tremendamente infravalorado. Imagine que le dan tres diminutos huesos, unas briznas de músculos y ligamentos, una delicada membrana y un puñado de células nerviosas, y con todo eso tiene que intentar montar un dispositivo capaz de captar con una fidelidad más o menos perfecta todo el espectro de la experiencia auditiva: los susurros más íntimos, la exuberancia de las sinfonías, el suave golpeteo de la lluvia en las hojas, el goteo de un grifo en otra habitación… Si en alguna ocasión se coloca unos auriculares de 600 euros en las orejas y se queda maravillado ante el rico y exquisito sonido que proporcionan, tenga en cuenta que lo único que hace esa costosa tecnología es transmitirnos una aproximación razonable de la experiencia auditiva que los oídos nos brindan gratis.
El oído está formado por tres partes. La más externa, esa especie de concha flexible que tenemos a cada lado de la cabeza y a la que llamamos oreja, es formalmente el pabellón auricular, o pinna (un término latino que significa, extrañamente, «aleta» o «pluma»). A primera vista, el pabellón auricular parece estar bastante mal diseñado para hacer su trabajo. Cualquier ingeniero que empezara de cero diseñaría algo más grande y rígido —algo más parecido a una antena parabólica, por ejemplo—, y, desde luego, no permitiría que el cabello se desparramara por encima. Sin embargo, lo cierto es que a las carnosas espirales de nuestros oídos externos se les da sorprendentemente bien captar los sonidos más fugaces, y no solo eso, sino también determinar estereoscópicamente de dónde provienen y si requieren atención o no. De ahí que no solo seamos capaces de oír a alguien situado en el otro extremo de una sala decir nuestro nombre en un cóctel, sino que además podemos volver la cabeza e identificar a esa persona con una precisión asombrosa. Nuestros ancestros tuvieron que pasar eones siendo víctimas de depredadores para dotarnos de esta ventaja.
Aunque todos los oídos externos funcionan del mismo modo, parece ser que cada par de ellos está construido de una forma única y resulta tan peculiar como las huellas dactilares de su propietario. Según Desmond Morris, dos terceras partes de los europeos tienen los lóbulos de las orejas colgantes, mientras que la tercera parte restante los tiene pegados; pero estén sueltos o sujetos, el caso es que la forma de los lóbulos de las orejas no supone ninguna diferencia en la audición, ni, de hecho, en ninguna otra cosa.
El pasaje situado a continuación del pabellón auricular, el canal auditivo, termina en un trozo de tejido tenso y resistente conocido por la ciencia como membrana timpánica, y por el resto de nosotros como tímpano. Este marca el límite entre el oído externo y el oído medio. Las pequeñas vibraciones del tímpano se transmiten a los tres huesos más pequeños que existen en el cuerpo, conocidos colectivamente como osículos (o huesecillos), e individualmente como malleus, incus y estapedio (o, más familiarmente, martillo, yunque y estribo, debido a su vaga semejanza con dichos objetos). Los osículos constituyen una demostración perfecta de con cuánta frecuencia la evolución resulta ser una cuestión de cómo «apañárselas». En nuestros ancestros más remotos eran huesos de la mandíbula, y solo de manera muy gradual fueron migrando hasta asumir su nueva posición en el oído interno;28 durante gran parte de su historia evolutiva, pues, esos tres huesos no tuvieron nada que ver con la audición.
La función de los osículos es amplificar los sonidos y transmitirlos al oído interno a través de la cóclea, una estructura en forma de concha de caracol (la palabra latina cochlea significa «caracol») que contiene 2.700 delicados filamentos similares a cabellos, denominados estereocilios, que oscilan como las algas oceánicas en el lecho marino cuando las ondas sonoras pasan a través de ellos. Luego el cerebro agrupa todas las señales y determina qué es lo que acaba de oír. Todo esto se realiza a una escala extraordinariamente modesta —la cóclea no es mayor que una semilla de girasol, mientras que los tres osículos cabrían en un botón de camisa—, y, aun así, funciona increíblemente bien. Basta una onda de presión que genere en el tímpano un movimiento menor que la anchura de un átomo para activar los osículos y llegar al cerebro en forma de sonido.29 Lo cierto es que resulta imposible mejorarlo. En palabras del científico experto en acústica Mike Goldsmith: «Si pudiéramos escuchar sonidos aún más bajos, viviríamos en un mundo de ruido constante, ya que el omnipresente movimiento aleatorio de las moléculas de aire nos resultaría audible. Nuestra audición realmente no podría mejorar». Desde el sonido más bajo que podemos detectar hasta el más alto existe un rango de aproximadamente un billón de veces de amplitud.30
Para ayudar a protegernos de posibles daños causados por los ruidos excesivamente fuertes, contamos con el denominado reflejo auricular, en el que un músculo separa el estribo de la cóclea, interrumpiendo en la práctica el circuito, cada vez que se percibe un sonido brutalmente intenso; esa posición se mantiene unos segundos, y de ahí que a menudo nos quedemos sordos durante unos momentos después de una explosión. Lamentablemente, el proceso no es perfecto. Como cualquier acto reflejo, es rápido, pero no instantáneo: se requiere alrededor de un tercio de segundo para que el músculo se contraiga, y para entonces se puede haber causado ya mucho daño.
Nuestros oídos están diseñados para un mundo silencioso. La evolución no preveía que algún día los humanos se meterían unos botoncitos de plástico en los oídos y someterían sus tímpanos a 100 decibelios de melódico estruendo a una distancia de tan solo unos milímetros. De todos modos, los estereocilios tienden a desgastarse a medida que envejecemos, y, por desgracia, no se regeneran: una vez que inutilizamos un estereocilio, lo perdemos para siempre. No hay ninguna razón especial que justifique este hecho: en las aves, por ejemplo, los estereocilios vuelven a crecer sin el menor problema; pero el hecho es que a nosotros no nos ocurre lo mismo. Los estereocilios de alta frecuencia se sitúan en la parte más externa, mientras que los de baja frecuencia se encuentran más adentro. Eso significa que todas las ondas sonoras, altas y bajas, pasan a través de los cilios de alta frecuencia, y ese tráfico más intenso hace que también estos se desgasten más rápidamente.31
Para medir la potencia, la intensidad y el volumen de los diferentes sonidos, en la década de 1920, los científicos expertos en acústica idearon el concepto de decibelio. El término fue acuñado por el coronel sir Thomas Fortune Purves, ingeniero jefe del servicio de correos británico (que por entonces también gestionaba el sistema telefónico; de ahí el interés en la amplificación de sonido).32 El decibelio es un indicador de carácter logarítmico, lo que significa que sus unidades de incremento no son matemáticas en el sentido cotidiano del término, sino que aumentan en órdenes de magnitud. Así, por ejemplo, la suma de dos sonidos de 10 decibelios no es 20 decibelios, sino 13. El volumen se duplica aproximadamente cada 6 decibelios, lo que significa que un ruido de 96 decibelios no es solo un poco más fuerte que otro de 90, sino el doble. Nuestro umbral de dolor para el ruido es de aproximadamente 120 decibelios, mientras que los sonidos superiores a 150 pueden reventar el tímpano. A fin de proporcionar algunos elementos de comparación, digamos que en un lugar tranquilo como una biblioteca o en el campo hay alrededor de 30 decibelios; los ronquidos oscilan entre los 60 y los 80; un trueno muy fuerte que suene cerca puede llegar a los 120, y en la estela de un avión de reacción al despegar se alcanzan los 150.
El oído también es el responsable de mantenernos en equilibrio, lo que realiza gracias a una pequeña pero ingeniosa colección de canales semicirculares y dos pequeños sacos asociados a ellos —denominados órganos otolíticos— que en conjunto forman lo que se conoce como sistema vestibular. El sistema vestibular hace lo mismo que el giroscopio de un avión, pero de una forma extremadamente miniaturizada. Los canales vestibulares contienen un gel que actúa de manera similar a la burbuja de un nivel de agua. Los movimientos del gel de un lado a otro o de arriba abajo indican al cerebro en qué dirección nos movemos (así es como sabemos si estamos subiendo o bajando en un ascensor aun en ausencia de indicios visuales). La razón de que nos sintamos algo mareados al bajar de un tiovivo es que el gel sigue moviéndose aunque nuestra cabeza se haya detenido, lo que hace que nuestro cuerpo se desoriente temporalmente.33 Conforme envejecemos, este gel se va espesando y pierde movilidad; esa es una de las razones por las que con frecuencia las personas mayores no caminan con paso seguro (y por la que deberían evitar especialmente saltar de objetos en movimiento). Cuando la pérdida de equilibrio es prolongada o grave, el cerebro no sabe muy bien qué hacer y lo interpreta como una intoxicación.34 De ahí que generalmente la pérdida de equilibrio produzca náuseas.
Otra parte del oído que de vez en cuando se entromete en nuestra conciencia es la trompa de Eustaquio, que forma una especie de túnel de escape para la circulación de aire entre el oído medio y la cavidad nasal. Todo el mundo conoce esa incómoda sensación que se produce en los oídos cuando uno cambia rápidamente de altitud, como, por ejemplo, al aterrizar en un avión. Se denomina efecto erberg, y se produce porque la presión de aire del interior de la cabeza no logra equilibrarse con la presión constantemente cambiante del exterior. Si intentamos destaparnos las orejas soplando con la boca cerrada y la nariz tapada, estamos realizando la que se conoce como maniobra de Valsalva. El nombre se debe en ambos casos a un anatomista italiano del siglo XVII llamado Antonio Maria Valsalva, que fue también —y no por casualidad— quien bautizó la trompa de Eustaquio, a la que llamó así en honor a su colega el anatomista Bartolomeo Eustachi. En cualquier caso, tal como nos advertían nuestras madres, tampoco hay que soplar demasiado fuerte: más de uno se ha roto los tímpanos al hacerlo.