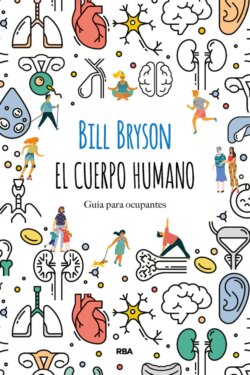Читать книгу El cuerpo humano - Bill Bryson - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 EL CEREBRO
ОглавлениеEl cerebro supera al cielo en amplitud,
pues si los juntas aquí,
uno abarca al otro con toda plenitud.
Y también a ti.
EMILY DICKINSON
El objeto más extraordinario del universo se encuentra en el interior de nuestra cabeza. Podríamos recorrer cada centímetro del espacio exterior, y muy posiblemente no encontraríamos en ninguna parte nada tan maravilloso, complejo y de mayor rendimiento que el aproximadamente kilo y medio de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja.
Pero para tratarse de un objeto tan maravilloso, el cerebro humano resulta tremendamente poco atractivo. Para empezar, está hecho de entre un 75 y un 80 % de agua, mientras que el resto se reparte principalmente entre grasas y proteínas. No deja de ser curioso que tres sustancias tan mundanas puedan unirse de una manera que nos permite pensar, recordar, ver, apreciar la estética y demás. Si el lector pudiera sacarse el cerebro del cráneo, casi con toda seguridad se sorprendería al ver lo blando que es. La consistencia del cerebro se ha comparado, entre otras cosas, con el tofu, la mantequilla blanda o un budín gelatinoso ligeramente recocido.1
La gran paradoja del cerebro es que todo lo que sabemos del mundo nos lo proporciona un órgano que en sí mismo nunca ha visto ese mundo. El cerebro vive en el silencio y la oscuridad, como un preso en una mazmorra. No tiene receptores de dolor, y literalmente tampoco sentimientos. Nunca ha sentido la calidez del sol ni una suave brisa. Para nuestro cerebro, el mundo es solo una corriente de impulsos eléctricos, como golpecitos de código Morse. Y a partir de esa información desnuda y neutra crea para nosotros —en el sentido más literal de crear— un universo vibrante, tridimensional y sensualmente atractivo. Nuestro cerebro es nosotros. Todo lo demás son solo tuberías y andamios.
Simplemente permaneciendo inmóvil y en silencio, sin hacer nada en absoluto, el cerebro obtiene más información en treinta segundos de la que ha procesado el telescopio espacial Hubble en treinta años. Un minúsculo trocito de corteza de un milímetro cúbico —aproximadamente el tamaño de un grano de arena— puede contener 2.000 terabytes de información, cantidad suficiente para almacenar todas las películas que se han hecho nunca con sus tráileres incluidos, o aproximadamente 1.200 millones de copias de este libro.* En total, se calcula que el cerebro humano contiene algo así como unos 200 exabytes de información, lo que equivale aproximadamente a «la totalidad del contenido digital del mundo actual», según Nature Neuroscience.2 Si eso no es lo más extraordinario del universo, entonces, sin duda, nos aguardan algunas maravillas por descubrir.
El cerebro suele representarse como un órgano hambriento: constituye tan solo el 2 % de nuestro peso corporal, pero usa el 20 % de nuestra energía.3 En los recién nacidos, esta cifra supera el 65 %; ello se debe en parte a que los bebés duermen constantemente —su cerebro en crecimiento los agota— y a que tienen una gran cantidad de grasa corporal que pueden utilizar como reserva de energía cuando lo necesitan. En realidad, son nuestros músculos los que más energía utilizan —alrededor de una cuarta parte—; pero, dado que tenemos muchos músculos, si calculamos por unidad de materia, el cerebro resulta ser, con mucho, el más costoso de nuestros órganos.4 Sin embargo, también es maravillosamente eficiente. Nuestro cerebro requiere solo unas 400 calorías diarias de energía, casi lo mismo que obtenemos ingiriendo una magdalena de arándanos. Intente hacer funcionar su ordenador portátil durante 24 horas con una magdalena y verá el resultado.
No obstante, a diferencia de otras partes del cuerpo, el cerebro quema sus 400 calorías a un ritmo constante independientemente de lo que hagamos. Es decir, que pensar mucho no ayuda a adelgazar; de hecho, no parece conferir ningún beneficio en absoluto. Utilizando imágenes obtenidas mediante tomografía por emisión de positrones (TEP), un académico de la Universidad de California en Irvine llamado Richard Haier descubrió que los cerebros que más trabajan suelen ser los menos productivos; en cambio, encontró que los cerebros más eficientes eran los que podían resolver una tarea rápidamente y a continuación pasar a una especie de modo de espera.5
Pese a todos sus poderes, no hay nada en nuestro cerebro que sea específicamente humano. Utilizamos exactamente los mismos componentes —neuronas, axones, ganglios, etc.— que un perro o un hámster. Las ballenas y los elefantes tienen cerebros mucho mayores que el nuestro, aunque, obviamente, también sus cuerpos son mucho más grandes. Pero incluso un ratón ampliado a la escala de un humano tendría un cerebro igual de grande, y muchas aves saldrían aún mejor paradas. Por otra parte, el cerebro humano ha resultado ser algo menos imponente de lo que durante mucho tiempo se había supuesto. Durante años se dijo que tenía 100.000 millones de células nerviosas, o neuronas; pero una minuciosa evaluación realizada en 2015 por la neurocientífica brasileña Suzana Herculano-Houzel reveló que la cifra real ronda los 86.000 millones, lo que representa un descenso bastante sustancial.6
Las neuronas no son como las otras células, que suelen ser compactas y esféricas, sino largas y fibrosas, una forma mucho más apropiada para transmitirse señales eléctricas de unas a otras. La fibra principal de una neurona se denomina axón. En cada uno de sus extremos terminales se divide en una serie de extensiones ramificadas llamadas dendritas, de las que puede llegar a haber hasta 400.000. El diminuto espacio existente entre las terminaciones de las células nerviosas se denomina sinapsis. Cada neurona se interconecta con miles de otras neuronas, dando lugar a billones y billones de conexiones; hasta el punto de que hay tantas conexiones «en un solo centímetro cúbico de tejido cerebral como estrellas en la Vía Láctea», por citar al neurocientífico David Eagleman.7 Es en todo este complejo entramado sináptico donde reside nuestra inteligencia, y no en el número de neuronas, como antaño se creía.
Pero seguramente lo más curioso y extraordinario de nuestro cerebro es cuán innecesario resulta. Para sobrevivir en la Tierra no necesitamos saber escribir música o ser capaces de filosofar: de hecho, solo necesitamos poder pensar mejor que un cuadrúpedo; entonces ¿por qué hemos invertido tanta energía y riesgo en producir una capacidad mental que en realidad no necesitamos? Esa es solo una de las muchas cosas de nuestro cerebro que no nos dirá por sí solo.
Dado que es el más complejo de nuestros órganos, no resulta en absoluto sorprendente que el cerebro tenga más áreas y recovecos con nombre propio que cualquier otra parte del cuerpo; pero para simplificar podemos decir que se divide en tres secciones. En la parte superior, tanto en sentido literal como figurado, está el telencéfalo, que ocupa la mayor parte de la bóveda craneal y es de hecho la región en la que normalmente pensamos cuando hablamos de «el cerebro». El telencéfalo es la sede de todas nuestras funciones superiores. Se divide en dos hemisferios, cada uno de los cuales está básicamente vinculado a un lado del cuerpo, aunque, por razones que ignoramos, la mayor parte del «cableado» cerebral está cruzado, de modo que el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa.8 Los dos hemisferios están interconectados por un haz de fibras nerviosas que recibe el nombre de cuerpo calloso (del latín callosus, que significa «resistente»). La característica forma rugosa del cerebro está configurada por profundas fisuras conocidas como surcos y crestas denominadas circunvoluciones, que en conjunto le dotan de una mayor superficie. Los patrones exactos de esos surcos y crestas cerebrales son peculiares de cada individuo —tanto como las huellas dactilares—, pero se ignora si eso tiene algo que ver con nuestra inteligencia o temperamento, o cualquier otra cosa que nos defina.
Cada hemisferio cerebral se divide además en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital, cada uno de ellos especializado, a grandes rasgos, en ciertas funciones concretas. El lóbulo parietal gestiona estímulos sensoriales como el tacto y la temperatura; el occipital procesa la información visual, mientras que el lóbulo temporal gestiona principalmente la información auditiva, aunque también contribuye a procesar la información visual. Desde hace unos años se sabe que en el lóbulo temporal existen seis áreas, conocidas como áreas faciales, que se activan cuando observamos otra cara, aunque al parecer todavía no está claro qué partes concretas de la cara activan cada una de esas áreas.9 Por su parte, el lóbulo frontal es la sede de las funciones cerebrales superiores: el razonamiento, la previsión, la resolución de problemas, el control emocional, etc. Es la parte responsable de nuestra personalidad, de quiénes somos. Irónicamente, como señaló en cierta ocasión el neurólogo y autor Oliver Sacks, los lóbulos frontales fueron la última parte del cerebro cuya función logró descifrarse. «Todavía en mi época de estudiante de medicina se los llamaba “los lóbulos silenciosos”», escribió en 2001; no porque se creyera que no tenían función alguna, sino porque sus funciones no se ponían de manifiesto.
Bajo el telencéfalo, en la parte posterior de la cabeza —más o menos en el punto donde se encuentra con la nuca—, se halla el cerebelo (del latín cerebellum, «pequeño cerebro»). Aunque el cerebelo ocupa solo el 10 % de la cavidad craneal, posee más de la mitad de las neuronas cerebrales.10 Tiene tantas neuronas no porque piense mucho, sino porque controla el equilibrio y los movimientos complejos, y eso requiere una gran cantidad de cableado.
En la base del cerebro, descendiendo de él como una especie de caja de ascensor que lo une a la espina dorsal y, a partir de ella, al resto del cuerpo, se sitúa su parte más antigua: el tronco encefálico. Es la sede de nuestras funciones más básicas, como dormir, respirar o mantener el corazón en marcha. El tronco encefálico no suele ser objeto de una excesiva atención en la sabiduría popular, pero resulta tan esencial para nuestra existencia que en el Reino Unido la muerte del tronco encefálico es el principal parámetro empleado a la hora de certificar la muerte en los humanos.
Repartidas por todo el cerebro, como nueces en un pastel de frutas, existen numerosas estructuras de menor tamaño: el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el septo pelúcido, la comisura habenular, la corteza entorrinal y alrededor de una docena más,* que colectivamente se conocen como sistema límbico (del latín limbus, que significa «periférico»). Es fácil pasarse la vida sin oír ni una sola palabra sobre ninguno de estos componentes, a menos que funcionen mal. Los ganglios basales, por ejemplo, desempeñan un importante papel en el movimiento, el lenguaje y el pensamiento, pero, normalmente, tan solo cuando degeneran y causan la enfermedad de Parkinson llaman nuestra atención.
Pese a su anonimato y sus modestas dimensiones, las estructuras del sistema límbico tienen un papel fundamental en nuestra felicidad, en la medida en que controlan y regulan procesos básicos como la memoria, el apetito, las emociones, el estado de somnolencia o de alerta, y el procesamiento de la información sensorial. El concepto de «sistema límbico» fue ideado en 1952 por un neurocientífico estadounidense, Paul D. MacLean, pero actualmente no todos los neurocientíficos consideran que sus componentes forman un sistema coherente: muchos piensan que se trata simplemente de numerosas piezas independientes vinculadas tan solo por el hecho de que se ocupan del funcionamiento corporal y no del pensamiento.
El componente más importante del sistema límbico es un pequeño centro neurálgico denominado hipotálamo, que en realidad no es una estructura propiamente dicha, sino tan solo un paquete de células neuronales. El nombre no describe su función, sino simplemente dónde se encuentra: bajo el tálamo (el tálamo, un término que significa «cámara interior», es una especie de estación repetidora de información sensorial, y constituye una parte importante del cerebro —obviamente, no hay ninguna parte del cerebro que no lo sea—, pero no es en sí mismo un componente del sistema límbico). El hipotálamo tiene un aspecto curiosamente modesto: solo tiene el tamaño aproximado de un cacahuete y apenas pesa unos tres gramos; sin embargo, controla gran parte de las actividades químicas más importantes del cuerpo. Regula la función sexual, controla el hambre y la sed, monitoriza la cantidad de azúcar y sales en la sangre, y decide cuándo necesitamos dormir. Incluso es posible que desempeñe un papel en la mayor o menor velocidad con la que envejecemos.11 Una buena parte de nuestro éxito o fracaso como seres humanos depende de esta pequeña área situada en el centro de la cabeza.
El hipocampo es fundamental para la consolidación de los recuerdos (el nombre proviene del griego hippókampos, «caballito de mar», por su supuesta similitud con la criatura del mismo nombre). La amígdala (del griego amygdálē, «almendra») está especializada en la gestión de las emociones intensas y estresantes: el miedo, la ira, la ansiedad y toda clase de fobias. Las personas cuyas amígdalas resultan destruidas por algún motivo quedan literalmente libres de temor alguno, y a menudo ni siquiera pueden reconocer el miedo en los demás.12 La amígdala se vuelve particularmente activa cuando dormimos, lo cual puede explicar por qué nuestros sueños suelen resultar tan inquietantes: nuestras pesadillas podrían ser simplemente el resultado del desahogo de las amígdalas.13
Teniendo en cuenta cuán exhaustivamente se ha estudiado el cerebro, y durante cuánto tiempo, resulta notable la cantidad de cosas elementales que todavía ignoramos o, cuando menos, sobre las que aún no somos capaces de ponernos universalmente de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la conciencia? ¿O qué es en términos precisos un pensamiento? No es algo que podamos meter en un frasco o untar en la platina de un microscopio, y, sin embargo, un pensamiento es claramente algo real y definido. Pensar constituye nuestro talento más vital y milagroso, y aun así, en un profundo sentido fisiológico, en realidad no sabemos qué es.
Lo mismo podría decirse de la memoria. Sabemos mucho acerca de cómo se ensamblan los recuerdos, y de cómo y dónde se almacenan, pero no por qué guardamos algunos y no otros. Es evidente que tiene poco que ver con su valor o utilidad reales. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la alineación inicial del equipo de béisbol de los Saint Louis Cardinals en 1964, algo que desde entonces no ha tenido la menor relevancia para mí y que en realidad tampoco era especialmente útil en ese momento, pero, en cambio, no recuerdo el número de mi propio teléfono móvil, dónde dejo aparcado el coche en cualquier estacionamiento mínimamente grande, cuál era el tercero de los tres productos que mi esposa me encargó que comprara en el supermercado o cualquiera de las muchas otras cosas que resultan incuestionablemente más urgentes y necesarias que recordar la alineación de los Cardinals en 1964 (que, ya puestos, digamos que estaba integrada por Tim McCarver, Bill White, Julián Javier, Dick Groat, Ken Boyer, Lou Brock, Curt Flood y Mike Shannon).
Así pues, nos quedan un montón de cosas por aprender y muchas otras que quizás no descubramos nunca. Pero, en cualquier caso, algunas de las cosas que sí sabemos resultan cuando menos tan sorprendentes como las que ignoramos. Considere, por ejemplo la cuestión de cómo vemos; o, por decirlo de forma un poco más precisa, cómo nos informa el cerebro de lo que vemos.
Eche un vistazo a su alrededor. Los ojos envían 100.000 millones de señales al cerebro cada segundo. Pero eso es solo parte de la historia.14 Cuando «vemos» algo, solo aproximadamente el 10 % de la información proviene del nervio óptico.15 Otras partes del cerebro se encargan de deconstruir las señales: reconocer rostros, interpretar movimientos, identificar peligros… En otras palabras: la mayor parte de la visión no consiste en recibir imágenes visuales, sino en dotarlas de sentido.
Por cada estímulo visual, se necesita una cantidad de tiempo diminuta pero perceptible —alrededor de 200 milisegundos, o la quinta parte de un segundo— para que la información viaje a través de los nervios ópticos hasta el cerebro y este la procese e interprete. Un quinto de segundo no es un lapso de tiempo trivial cuando se requiere una respuesta rápida: retroceder ante un automóvil que se aproxima, por ejemplo, o evitar darse un golpe en la cabeza. Para ayudarnos a lidiar mejor con esta mínima demora, el cerebro hace algo realmente extraordinario: predice constantemente cómo será el mundo dentro de un quinto de segundo, y esa información es la que nos da como si fuera el presente. Eso significa que en realidad nunca vemos el mundo tal como es en ese preciso instante, sino más bien como será dentro de una minúscula fracción de tiempo. En otras palabras: nos pasamos la vida viviendo en un mundo que todavía no existe.
El cerebro nos engaña de muchas y diversas formas en nuestro propio beneficio. El sonido y la luz nos llegan a velocidades muy distintas, un fenómeno que experimentamos cada vez que oímos pasar un avión por encima y, al mirar hacia arriba, comprobamos que el sonido proviene de una parte del cielo mientras, al mismo tiempo, vemos un avión desplazándose silenciosamente en otra. En el mundo más inmediato que nos rodea, normalmente nuestro cerebro elimina esas diferencias, de modo que percibimos que todos los estímulos nos llegan a la vez.
De manera similar, el cerebro «fabrica» todos los componentes que conforman nuestros sentidos. Es un hecho comprobado —por más extraño y contrario a la intuición que pueda parecernos— que los fotones lumínicos no tienen color, ni las ondas sonoras sonido, ni las moléculas odorantes olor. En palabras del médico y autor británico James Le Fanu: «aunque tengamos la abrumadora impresión de que el verde de los árboles y el azul del cielo fluyen a través de nuestros ojos como por una ventana abierta, las partículas de luz que impactan en la retina son incoloras, del mismo modo que las ondas de sonido que impactan en el tímpano son silenciosas y las moléculas odorantes no tienen olor alguno. Todas ellas son partículas subatómicas de materias invisibles e ingrávidas que viajan a través del espacio».16 Toda la exuberante riqueza de la vida se crea en nuestra cabeza. Lo que vemos no es lo que es, sino lo que nuestro cerebro nos dice que es, y ambas cosas no son lo mismo en absoluto. Piense, por ejemplo, en una pastilla de jabón. ¿Alguna vez ha reparado en que la espuma del jabón siempre es blanca independientemente del color del jabón en sí? Eso no se debe a que de algún modo el jabón cambie de color cuando se humedece y se frota. Molecularmente sigue siendo exactamente igual que antes. Lo único que ocurre es que la espuma refleja la luz de manera distinta. Se produce el mismo efecto en las olas rompientes en una playa —agua azul verdosa, pero espuma blanca— y en muchos otros fenómenos. Eso se debe a que el color no es una realidad fija, sino una percepción.
Es probable que en un momento u otro el lector se haya tropezado con esa ilusión óptica que requiere que mire fijamente durante quince o veinte segundos un cuadrado rojo; luego se desplaza la visión a una hoja de papel en blanco, y durante unos momentos puede verse un cuadrado fantasmal de color azul verdoso en el papel. Esta persistencia de imagen —como se denomina el fenómeno— es consecuencia del cansancio provocado en algunos de los fotorreceptores de los ojos al hacerles trabajar con mayor intensidad de lo habitual; pero lo relevante aquí es que el color azul verdoso ni está presente ni ha existido nunca en otro lugar aparte de nuestra imaginación. En un sentido muy real, eso mismo vale para todos los colores.
A nuestro cerebro también se le da extraordinariamente bien identificar patrones y determinar el orden en el caos, tal como muestran estas dos conocidas ilusiones ópticas:
En la primera ilustración, la mayoría de la gente no ve más que manchas dispersas al azar, hasta que se le indica que en la imagen aparece un perro dálmata, y de repente —en la inmensa mayoría de los casos— el cerebro rellena la información que falta y da sentido a toda la composición. La ilusión data de la década de 1960, pero al parecer nadie dejó constancia de quién fue su creador. La segunda ilustración tiene una historia más conocida. Se la conoce como triángulo de Kanizsa, en honor al psicólogo italiano Gaetano Kanizsa, que fue quien la ideó en 1955. Obviamente, la imagen no contiene ningún triángulo real, salvo el que nuestro cerebro añade a ella.
El cerebro hace todas estas cosas por nosotros porque está diseñado para ayudarnos en todo lo que pueda. Sin embargo, lo paradójico es que también resulta sorprendentemente poco fidedigno. Hace unos años, una psicóloga de la Universidad de California en Irvine, Elizabeth Loftus, descubrió que, mediante la sugestión, es posible implantar recuerdos completamente falsos en la mente —por ejemplo, convencer a la gente de que de pequeños sufrieron un trauma al perderse en unos grandes almacenes o un centro comercial, o que Bugs Bunny les dio un abrazo en Disneyland—, a pesar de que tales cosas nunca sucedieran realmente (entre otras cosas, porque Bugs Bunny no es un personaje de Disney y no ha estado nunca en Disneyland).17 Para ello, mostró a diversas personas fotos de sí mismas de pequeñas en las que se había manipulado la imagen para que, por ejemplo, aparecieran subidas en un globo de aire caliente, y a menudo los sujetos recordaban de repente la experiencia y la describían con entusiasmo, aunque en todos los casos se sabía que aquello no había sucedido nunca.
Puede que el lector piense que nunca se dejaría sugestionar hasta ese punto, y probablemente esté en lo cierto: solo alrededor de una tercera parte de las personas son tan crédulas; pero otras evidencias revelan que a veces todos tenemos recuerdos completamente erróneos incluso de los acontecimientos más vívidos. En 2001, inmediatamente después del desastre del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York, un grupo de psicólogos de la Universidad de Illinois anotaron las declaraciones detalladas de 700 personas acerca de dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron del suceso. Un año después, los psicólogos formularon las mismas preguntas a las mismas personas, y descubrieron que ahora casi la mitad de ellas se contradecían en algunos aspectos significativos —se situaban en un lugar distinto cuando se enteraron del desastre, creían haberlo visto en televisión cuando en realidad lo habían oído en la radio, etc.—, pero sin ser conscientes de que sus recuerdos habían cambiado (yo, por mi parte, recordaba vívidamente haber visto los acontecimientos en directo por televisión en New Hampshire, donde vivíamos, junto con dos de mis hijos, hasta que más tarde descubrí que en realidad uno de ellos estaba en ese momento en Inglaterra).18
El almacenamiento de la memoria resulta peculiar y extrañamente inconexo. La mente descompone cada recuerdo en sus partes integrantes —nombres, caras, ubicaciones, contextos, cómo se percibe algo al tacto, o incluso si está vivo o muerto—, y envía dichas partes a lugares distintos; luego, cuando volvemos a necesitar el conjunto, las recupera y reagrupa.19 Un solo pensamiento o recuerdo fugaz puede activar un millón o más de neuronas dispersas por todo el cerebro.20 Además, esos fragmentos de recuerdos se desplazan con el tiempo, migrando de una parte de la corteza a otra, por razones que ignoramos por completo. No es de extrañar, pues, que a veces confundamos los detalles.21
El resultado de ello es que la memoria no constituye un registro fijo y permanente, como una serie de documentos en un archivador, sino algo mucho más difuso y mutable. Como explicaba Elizabeth Loftus en una entrevista realizada en 2013: «Es un poco más parecido a una página de Wikipedia. Puedes entrar y modificarla, y lo mismo pueden hacer otras personas».22*
La memoria se clasifica de muchas formas distintas, y no parece haber dos expertos en la materia que utilicen una misma terminología. Las divisiones que se mencionan con mayor frecuencia son entre memoria a largo plazo, a corto plazo y de trabajo (según la duración), y entre memoria procedimental, conceptual, semántica, declarativa, implícita, autobiográfica y sensual (según el tipo). Básicamente, no obstante, se puede decir que la memoria tiene dos variedades principales: la declarativa (o explícita) y la procedimental (o implícita). La memoria declarativa es la integrada por todo aquello que podemos expresar con palabras, como los nombres de las capitales, nuestra fecha de nacimiento, cómo se deletrea «oftalmólogo», y en general todo lo que conocemos en forma de datos. Por su parte, la memoria procedimental se relaciona con aquellas cosas que conocemos y comprendemos, pero que no podemos expresar fácilmente con palabras; por ejemplo, cómo hacemos para nadar, conducir un automóvil, pelar una naranja o identificar los colores.
La memoria de trabajo combina la memoria a corto y a largo plazo. Imagine que le plantean un problema matemático para que lo resuelva. El problema en sí residirá en la memoria a corto plazo —al fin y al cabo, no necesitará recordarlo dentro de unos meses—; en cambio, las habilidades necesarias para realizar el cálculo se almacenan en la memoria a largo plazo.
A veces a los investigadores también les resulta útil distinguir entre la memoria de recuerdo, o de recuperación, que es la relacionada con aquello que podemos recordar espontáneamente —el tipo de cosas a las que recurrimos cuando hacemos una prueba de cultura general—, y la memoria de reconocimiento, que hace referencia a cuando nos sentimos un poco confusos con respecto a la sustancia, pero recordamos el contexto. La memoria de reconocimiento explica por qué a tantos de nosotros nos cuesta recordar el contenido de un libro, pero a menudo podemos recordar dónde lo leímos, el color o el diseño de la portada y otros datos aparentemente irrelevantes. La memoria de reconocimiento resulta ciertamente útil porque no satura el cerebro con detalles innecesarios, pero nos ayuda a recordar dónde podemos encontrar esos detalles en caso de que volvamos a necesitarlos.
La memoria a corto plazo es realmente de muy corta duración: guarda durante un máximo de medio minuto más o menos cosas tales como direcciones y números de teléfono (si podemos seguir recordando algo después de medio minuto, técnicamente ya no estamos utilizando la memoria a corto plazo, sino a largo plazo). Para la mayoría de las personas, la memoria a corto plazo deja bastante que desear: todo lo que la mayoría de nosotros somos capaces de retener de manera fiable durante algo más de unos momentos son alrededor de seis palabras o dígitos aleatorios.
Por otra parte, con esfuerzo podemos entrenar nuestra memoria para que esta realice las más extraordinarias acrobacias. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra cada año un campeonato nacional de memoria, y las hazañas que allí se realizan resultan verdaderamente asombrosas.23 Uno de los campeones del torneo podía recordar 4.140 dígitos aleatorios tras observarlos durante solo 30 minutos. Otro era capaz de recordar 27 mazos de cartas barajados al azar en el mismo periodo de tiempo. Y otro podía recordar la disposición de una baraja después de solo 32 segundos de estudio. Puede que este no sea el uso más provechoso de la mente humana, pero sin duda constituye una demostración de sus increíbles poderes y versatilidad. Por cierto: la mayoría de estos campeones de la memoria no están dotados de una inteligencia espectacular. Simplemente, se hallan lo bastante motivados para entrenar su memoria a fin de realizar algunos extraordinarios trucos.
Antes se creía que toda experiencia se almacenaba permanentemente en forma de memoria en alguna parte del cerebro, pero la mayor parte de ella permanecía bloqueada fuera del alcance de nuestra capacidad de recuerdo inmediato. Esta idea surgió sobre todo a raíz de una serie de experimentos realizados en Canadá entre las décadas de 1930 y 1950 por el neurocirujano Wilder Penfield.24 Mientras llevaba a cabo una serie de procedimientos quirúrgicos en el Instituto Neurológico de Montreal, Penfield descubrió que, cuando sondaba el cerebro de los pacientes, a menudo evocaba potentes sensaciones en ellos: vívidos olores de la infancia, sentimientos de euforia, o a veces la rememoración de una escena olvidada de los primeros años de vida. Esto llevó a concluir que el cerebro registra y almacena todos los acontecimientos conscientes de nuestra vida, por triviales que sean. Sin embargo, actualmente se cree que lo que la estimulación proporcionaba era básicamente la sensación de recordar, y que lo que los pacientes experimentaban era más una alucinación que un acontecimiento realmente rememorado.
De lo que no cabe duda es de que retenemos mucho más de lo que podemos traer fácilmente a la mente. Es posible que el lector no recuerde muchas cosas del barrio donde vivió de pequeño, pero si volviera y recorriera sus calles seguramente rememoraría detalles muy concretos en los que no había pensado durante años. Con tiempo y estímulo suficiente, probablemente todos nos quedaríamos sorprendidos al comprobar cuánto hemos llegado a almacenar en nuestra mente.
Hay una persona de la que hemos aprendido buena parte de lo que hoy sabemos sobre la memoria, y fue, irónicamente, un hombre que tenía muy poca.25 Henry Molaison era un joven de veintisiete años de Connecticut, afable y apuesto, que sufría paralizantes episodios de epilepsia. En 1953, inspirándose en los trabajos de Wilder Penfield en Canadá, un cirujano llamado William Scoville perforó la cabeza de Molaison y extrajo la mitad del hipocampo de cada hemisferio y la mayor parte de las amígdalas. El procedimiento redujo en gran medida las convulsiones de Molaison (si bien no las eliminó por completo), pero al trágico precio de privarle de la capacidad de formar nuevos recuerdos, una afección conocida como amnesia anterógrada. Molaison recordaba acontecimientos de su pasado lejano, pero le resultaba prácticamente imposible guardar recuerdos nuevos: si alguien salía de la habitación, era olvidado de inmediato. Incluso el psiquiatra que estuvo visitándole casi a diario durante años era una persona nueva para él cada vez que entraba por la puerta. Molaison seguía reconociéndose en el espejo, pero a menudo se sorprendía al ver cuánto había envejecido. De vez en cuando, y de forma misteriosa, podía conservar unos pocos recuerdos. Recordaba que John Glenn era un astronauta, y Lee Harvey Oswald, un asesino (aunque no a quién había asesinado este último), y logró aprenderse la dirección y la disposición de su nueva casa cuando se mudó. Pero aparte de eso estaba encerrado en un eterno presente que nunca podía entender. El calvario del pobre Henry Molaison fue la primera indicación científica de que el hipocampo tiene un papel esencial en la formación de los recuerdos. Pero lo que los científicos realmente aprendieron de Molaison no fue tanto el funcionamiento de la memoria como lo difícil que resulta llegar a entender cómo funciona.
El que sin duda constituye el rasgo más llamativo del cerebro es el hecho de que todos sus procesos superiores —pensar, ver, oír, etc.— tienen lugar directamente en su superficie, en el recubrimiento de 4 milímetros de espesor que forma la corteza cerebral. La primera persona que cartografió esta área fue el neurólogo alemán Korbinian Brodmann (1868-1918). Brodmann fue uno de los más brillantes y menos apreciados de todos los neurocientíficos modernos. En 1909, mientras trabajaba en un instituto de investigación en Berlín, identificó minuciosamente 47 regiones distintas de la corteza cerebral que desde entonces se conocen como áreas de Brodmann. «Raras veces en la historia de la neurociencia una sola ilustración ha sido tan influyente», escribirían Karl Zilles y Katrin Amunts en Nature Neuroscience un siglo después.26
Brodmann, un hombre tremendamente tímido, fue ignorado repetidamente a la hora de conceder ascensos, pese a la importancia de su trabajo, y luchó durante años para obtener un puesto de investigación apropiado.27 Su carrera se vio aún más frustrada con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando le destinaron a trabajar en un manicomio de Tubinga. Finalmente, en 1917, a los cuarenta y ocho años, cambió su suerte. Consiguió un puesto importante como jefe del Departamento de Anatomía Topográfica en un instituto de Múnich. Por fin había logrado la seguridad económica necesaria para casarse y tener un hijo, cosa que hizo al poco tiempo. Pero Brodmann no llegó a disfrutar siquiera un año entero de aquella inusual serenidad: en el verano de 1918, once meses y medio después de su matrimonio, dos meses y medio después del nacimiento de su hijo, y en la época más feliz de su vida, contrajo una infección repentina y murió al cabo de cinco días. Tenía cuarenta y nueve años.
La región que cartografió Brodmann, la corteza cerebral, no es otra que la célebre materia gris del cerebro. Por debajo se halla la materia blanca, que ocupa un volumen mucho mayor y se llama así porque las neuronas están recubiertas de un aislante graso de color claro, denominado mielina, que acelera enormemente la velocidad a la que se transmiten las señales. Tanto la materia blanca como la gris tienen nombres engañosos.28 La materia gris no es que sea precisamente gris cuando está viva, sino que tiene más bien un tono rosado: solo se vuelve visiblemente gris en ausencia de flujo sanguíneo y con la adición de conservantes. La denominación de materia blanca también hace referencia a un atributo póstumo, puesto que es el proceso químico de conservación el que proporciona un luminoso color blanco a los recubrimientos de mielina de sus fibras nerviosas.
Digamos de paso que la idea de que solo utilizamos el 10 % de nuestro cerebro es un mito.29 Nadie sabe de dónde surgió esa idea, pero nunca ha sido cierta ni tan siquiera se ha acercado a la verdad. Puede que no lo utilicemos con demasiada sensatez, pero, de una forma u otra, no hay duda de que empleamos todo nuestro cerebro.
El cerebro tarda mucho en formarse por completo. En la adolescencia solo se ha completado el 80 % del cableado cerebral (lo cual puede que no sea una gran sorpresa para los padres de adolescentes).30 Aunque la mayor parte del crecimiento cerebral se produce en los primeros dos años de vida y termina en un 95 % a los diez, las sinapsis no están completamente interconectadas hasta que la persona tiene entre veinticinco y treinta años. Eso significa que, en la práctica, la adolescencia se prolonga hasta bien entrada la edad adulta. Mientras tanto, la persona en cuestión seguramente tendrá un comportamiento más impulsivo y menos reflexivo que sus mayores, y asimismo será más susceptible a los efectos del alcohol. «El cerebro adolescente no es solo un cerebro adulto con menos kilómetros», escribía en 2008 la profesora de neurología Frances E. Jensen en Harvard Magazine. Es, más bien, un tipo de cerebro completamente distinto.
El núcleo accumbens, una región del prosencéfalo asociada al placer, alcanza su mayor tamaño en la adolescencia. Al mismo tiempo, el cuerpo produce más dopamina —el neurotransmisor responsable de la sensación de placer— que en ningún otro momento. De ahí que las sensaciones que tenemos de adolescentes sean más intensas que en cualquier otra etapa de la vida. Pero eso también hace que la búsqueda de placer suponga un riesgo inherente a la adolescencia. La principal causa de muerte entre los adolescentes son los accidentes de tráfico, y la principal causa de dichos accidentes es el mero hecho de estar en compañía de otros adolescentes.31 Por ejemplo, cuando en un coche viaja más de un adolescente, el riesgo de accidente se incrementa en un 400 %.
Todo el mundo ha oído hablar de las neuronas, pero no hay mucha gente familiarizada con las otras células importantes del cerebro, las denominadas neuroglías o células gliales, lo cual no deja de resultar un poco extraño, dado que estas superan en número a las neuronas en una proporción de 10 a 1. Las neuroglías (el término glía significa «pegamento» o «masilla») son células que dan apoyo a las neuronas tanto en el cerebro como en el sistema nervioso central. Durante mucho tiempo se creyó que no eran demasiado importantes: se pensaba que su función era principalmente proporcionar una especie de soporte físico o matriz extracelular —como la llaman los anatomistas— a las neuronas; pero hoy sabemos que participan en numerosos e importantes procesos químicos que van desde la producción de mielina hasta la eliminación de desechos.
Existen bastantes discrepancias en torno a la cuestión de si el cerebro puede producir o no nuevas neuronas. A comienzos de 2018, un equipo de investigaciones de la Universidad de Columbia, dirigido por Maura Boldrini, anunció que no había ninguna duda de que los hipocampos cerebrales producen al menos un cierto número de neuronas nuevas; pero otro equipo, esta vez de la Universidad de California en San Francisco, llegó exactamente a la conclusión opuesta. La dificultad es que no existe una forma infalible de saber si las neuronas del cerebro son nuevas o no.32 Lo que está fuera de toda duda es que, aun en el caso de que realmente produzcamos algunas neuronas nuevas, su número no basta ni de lejos para compensar la pérdida de estas debida al envejecimiento general, por no hablar de los casos de apoplejía o alzhéimer. De modo que, ya sea literalmente o solo a efectos prácticos, el hecho es que las células cerebrales que tengamos una vez superemos la primera infancia son todas las que vamos a tener en la vida.
La parte positiva es que el cerebro puede compensar una pérdida de masa, aunque sea bastante severa. En un caso mencionado por James Le Fanu en su libro Why Us?, tras escanear el cerebro de un hombre de mediana edad e inteligencia normal, los médicos se sorprendieron al descubrir que tenía las dos terceras partes del espacio interior del cráneo ocupadas por un gigantesco quiste benigno que aparentemente albergaba desde su infancia. Le faltaban íntegramente los lóbulos frontales, y parte de los parietales y temporales. El tercio de cerebro restante simplemente había asumido los deberes y las funciones de los dos tercios ausentes, y lo había hecho tan bien que ni él ni nadie habían sospechado nunca que estaba funcionando con una capacidad notablemente reducida.33
Pese a todas sus maravillas, el cerebro es un órgano curiosamente reservado. El corazón late y bombea, los pulmones se hinchan y se deshinchan, los intestinos murmuran y gorgotean discretamente; pero el cerebro se limita a permanecer inmóvil como una masa gelatinosa sin exteriorizar nada en absoluto. Nada en su estructura sugiere en apariencia que es un instrumento de pensamiento superior. Como dijo en cierta ocasión el profesor John R. Searle: «Si uno tuviera que diseñar una máquina orgánica para bombear sangre, puede que se le ocurriera algo parecido a un corazón; pero si tuviera que diseñar una máquina para producir conciencia, ¿quién pensaría en cien mil millones de neuronas?».34
Apenas resulta sorprendente, pues, que nuestro conocimiento de cómo funciona el cerebro tardara tanto en llegar y fuera en gran medida fortuito. Uno de los grandes eventos de los primeros años de la neurociencia (y hay que decir también que uno sobre los que más se ha escrito) ocurrió en 1848 en una zona rural de Vermont cuando un joven trabajador del ferrocarril llamado Phineas Gage estaba introduciendo dinamita en una roca y esta explotó prematuramente, disparando una barra de retacar (o atacador) de medio metro de largo en dirección hacia él, con tan mala fortuna que le entró por la mejilla izquierda, le atravesó el cráneo y salió por la parte superior de la cabeza antes de caer finalmente en el suelo con gran estrépito a unos metros de distancia. La barra eliminó un trozo de cerebro de forma perfectamente cilíndrica de unos 2,5 centímetros de diámetro. Milagrosamente, Gage sobrevivió, y parece que ni siquiera perdió el conocimiento, aunque sí el ojo izquierdo, y su personalidad se transformó para siempre. De ser una persona despreocupada y popular, pasó a convertirse en un hombre malhumorado, pendenciero y dado a la blasfemia. Simplemente, «ya no era Gage», como declaró con tristeza un viejo amigo. Como les sucede a menudo a las personas que sufren lesiones en el lóbulo frontal, Gage no tenía ni idea de lo que le ocurría y no entendía qué había cambiado. Incapaz de sentar cabeza, se fue de Nueva Inglaterra a Sudamérica, y de allí a San Francisco, donde moriría a los treinta y seis años después de haber empezado a sufrir convulsiones.
La desgracia de Gage fue la primera evidencia de que una lesión física del cerebro podía transformar la personalidad, pero en las décadas siguientes otros observaron que, cuando los tumores destruían o afectaban partes de los lóbulos frontales, en ocasiones las víctimas se volvían curiosamente serenas y plácidas. En la década de 1880, en una serie de operaciones quirúrgicas, un médico suizo llamado Gottlieb Burckhardt extirpó 18 gramos de cerebro de una mujer perturbada en un intento de convertirla (en sus propias palabras) de «una persona demente peligrosa y excitada en una demente tranquila».35 Burckhardt probó el mismo proceso en otros cinco pacientes más, pero tres murieron y dos desarrollaron epilepsia, de modo que se dio por vencido. Cincuenta años después, en Portugal, un profesor de neurología de la Universidad de Lisboa, Egas Moniz, decidió intentarlo de nuevo y empezó a cortar experimentalmente los lóbulos frontales de pacientes esquizofrénicos para ver si aquello podía sosegar sus atormentadas mentes. Había inventado la lobotomía frontal (más conocida entonces como leucotomía, especialmente en Gran Bretaña).
Moniz proporcionó una demostración casi perfecta de cómo no hay que hacer ciencia:36 emprendió operaciones sin tener ni idea del daño que podían causar o de cuáles serían los resultados; no realizó experimentos preliminares en animales; no seleccionó meticulosamente a sus pacientes ni realizó después un seguimiento minucioso de los resultados; y de hecho ni siquiera realizó por sí mismo ninguna de las operaciones, sino que se limitó a supervisar a sus colaboradores más jóvenes para luego atribuirse alegremente el mérito de cualquier posible éxito. Su método funcionó, hasta cierto punto. Las personas lobotomizadas solían volverse menos violentas y más manejables, pero también sufrían sistemáticamente una pérdida de personalidad generalizada e irreversible. Pese a las numerosas deficiencias del procedimiento y los lamentables estándares clínicos de Moniz, este fue agasajado en todo el mundo, y en 1949 recibió el espaldarazo definitivo del Premio Nobel.
En Estados Unidos, un médico llamado Walter Jackson Freeman supo del procedimiento de Moniz y se convirtió en su acólito más entusiasta. Durante un periodo de casi cuarenta años, Freeman recorrió todo el país practicando lobotomías a casi cualquiera que se le pusiera por delante. En una de sus giras lobotomizó a 225 personas en solo doce días. Algunos de sus pacientes eran extremadamente jóvenes, hasta de solo cuatro años. Operaba a personas con fobias, a borrachos recogidos en la calle, a condenados por actos homosexuales…, en suma, a cualquiera con casi cualquier tipo de supuesta aberración mental o social. El método de Freeman era tan rápido y brutal que hacía retroceder horrorizados a otros médicos: insertaba un picahielos doméstico normal y corriente en el cerebro a través de la cuenca del ojo, golpeándolo con un martillo para abrirse a través del hueso del cráneo, y luego lo movía vigorosamente de un lado a otro para cortar las conexiones neuronales. He aquí la alegre descripción del procedimiento que hacía el propio autor en una carta a su hijo:
Los… dejo sin sentido con una descarga y, mientras están bajo la «anestesia», introduzco un picahielos entre el globo ocular y el párpado a través del techo de la órbita en el lóbulo frontal del cerebro y hago el corte lateral meneando el objeto de un lado a otro. He hecho dos pacientes en ambos lados y otro en un lado sin tener complicaciones, excepto un ojo muy amoratado en un caso. Puede que haya problemas más adelante, pero parecía bastante fácil, aunque definitivamente resulta algo desagradable de ver.
¡Y tanto! El procedimiento era tan crudo que un experimentado neurólogo de la Universidad de Nueva York se desmayó mientras observaba una operación de Freeman.37 Pero también era rápido: normalmente, los pacientes podían irse a casa en cuestión de una hora. Y fue precisamente esa rapidez y simplicidad lo que deslumbró a muchos en la comunidad médica. Asimismo, Freeman era extraordinariamente informal en sus métodos: operaba sin guantes ni mascarilla quirúrgica, y solía ir vestido con ropa de calle. Su sistema no dejaba cicatrices, pero también implicaba que estaba operando a ciegas, sin ninguna certeza acerca de qué capacidades mentales destruía. Por otra parte, dado que los picahielos no se diseñaban para la cirugía cerebral, a veces se rompían dentro de la cabeza del paciente y tenían que ser extirpados quirúrgicamente, si es que no lo mataban primero. A la larga, Freeman diseñó un instrumento especializado para el procedimiento, pero básicamente era tan solo un picahielos más robusto.
Lo que probablemente resulta aún más extraordinario es que Freeman era psiquiatra y carecía de cualificación quirúrgica, un hecho que horrorizó a muchos otros médicos.38 Aproximadamente las dos terceras partes de los pacientes a los que intervino no obtuvieron ningún beneficio con el procedimiento o, de hecho, empeoraron,39 y un 2 % murieron. Su fracaso más sonado fue el caso de Rosemary Kennedy, hermana del que sería presidente de Estados Unidos.40 En 1941, Rosemary era una muchacha de veintitrés años vivaz y atractiva, pero testaruda y con tendencia a los cambios de humor. También tenía dificultades de aprendizaje, aunque parece ser que no eran tan graves e incapacitantes como a veces se ha dicho. Su padre, exasperado por su terquedad, hizo que Freeman la lobotomizara sin consultar a su esposa. La lobotomía prácticamente destruyó a Rosemary, que pasó los sesenta y cuatro años siguientes en un psiquiátrico del Medio Oeste, incapaz de hablar, incontinente y carente de personalidad. Su amorosa madre estuvo veinte años sin ir a verla.
Poco a poco, a medida que se hacía evidente que Freeman y otros como él estaban dejando un rastro de despojos humanos tras de sí, el procedimiento fue pasando de moda, especialmente con el desarrollo de fármacos psicoactivos eficaces. Freeman siguió realizando lobotomías hasta bien entrada la setentena, antes de retirarse finalmente en 1967. Pero las consecuencias de lo que hicieron él y otros durarían años. Puedo hablar por experiencia propia. A principios de la década de 1970, trabajé durante dos años en un hospital psiquiátrico, en las afueras de Londres, donde había un pabellón ocupado en gran parte por pacientes que habían sido lobotomizados en las décadas de 1940 y 1950. Todos ellos eran, casi sin excepción, obedientes e inánimes cáscaras vacías.*
El cerebro es uno de nuestros órganos más vulnerables. Paradójicamente, el propio hecho de que esté tan perfectamente encajado en su cráneo protector lo hace susceptible a sufrir daños cuando se inflama debido a una infección o cuando acumula líquido, como ocurre en caso de hemorragia, puesto que ese material adicional no tiene sitio.41 El resultado es una compresión del cerebro que puede tener consecuencias fatales. También es fácil que se produzcan lesiones cuando el cerebro se golpea contra el cráneo debido a un repentino movimiento violento, como en un accidente de tráfico o una caída. La fina capa de líquido cefalorraquídeo que contienen las meninges —la membrana externa del cerebro— proporciona una ligera amortiguación, pero solo hasta cierto punto. Este tipo de lesiones, conocidas como lesiones por contragolpe, aparecen en el lado del cerebro opuesto al punto de impacto debido a que el cerebro se ve proyectado contra su propia cubierta protectora (o, en este caso, no tan protectora).42 Resultan especialmente comunes en los deportes de contacto, y si son graves o se repiten con frecuencia pueden generar una afección cerebral degenerativa conocida como encefalopatía traumática crónica (ETC). Según ciertas estimaciones, entre el 20 y el 45 % de los jugadores retirados de la Liga Nacional de Fútbol Americano padecen algún tipo de ETC, pero se cree que esta afección también es común en los exjugadores de rugby y de fútbol australiano, e incluso en los jugadores de fútbol europeo que solían darle regularmente al balón con la cabeza.
Además de las lesiones por contacto, el cerebro también es vulnerable a sus propias tempestades internas. Las apoplejías y las convulsiones son debilidades peculiarmente humanas. La mayoría de los otros mamíferos nunca sufren apoplejías, y aun en el caso de los que las sufren se trata de un hecho bastante raro. Para los humanos, en cambio, y según la Organización Mundial de la Salud, constituye la segunda causa de muerte en todo el mundo. Resulta un tanto misterioso por qué ocurre eso. Como observa Daniel Lieberman en La historia del cuerpo humano, el cerebro recibe un excelente suministro de sangre para minimizar el riesgo de apoplejía y, aun así, estas se producen.
También la epilepsia constituye un persistente misterio, pero con el agravante de que a lo largo de la historia sus víctimas han sido sistemáticamente rechazadas y anatematizadas. Todavía bien entrado el siglo XX era habitual que los expertos en medicina creyeran que las convulsiones eran infecciosas, y que el mero hecho de ver a alguien sufrir una convulsión podía provocar a su vez convulsiones en quienes lo presenciaran. Los epilépticos a menudo eran tratados como deficientes mentales y confinados en instituciones. En Estados Unidos, todavía en una fecha tan reciente como 1956, en 17 estados era ilegal que los epilépticos se casaran; asimismo, en 18 estados se les podía esterilizar contra su voluntad. La última ley en ese sentido no se derogó hasta 1980. En Gran Bretaña, la epilepsia se mantuvo en los códigos de leyes como causa de anulación del matrimonio hasta 1970.43 Como señalaba hace unos años el doctor Rajendra Kale en el British Medical Journal: «La historia de la epilepsia puede resumirse en cuatro mil años de ignorancia, superstición y estigmatización seguidos de cien años de conocimiento, superstición y estigmatización».44
La epilepsia no es propiamente una sola enfermedad, sino un conjunto de síntomas que pueden variar desde un breve lapso de pérdida de consciencia hasta una serie de prolongadas convulsiones, todo ello causado por una disfunción de las neuronas cerebrales. La epilepsia puede originarse por una enfermedad o un traumatismo craneoencefálico, pero a menudo no existe un desencadenante claro, sino tan solo una convulsión repentina y aterradora que aparece de repente. Los fármacos modernos han reducido o eliminado en gran medida las convulsiones en millones de pacientes, pero alrededor del 20 % de los epilépticos no responden a la medicación. Cada año, alrededor de uno de cada mil epilépticos mueren durante o inmediatamente después de una convulsión, una dolencia conocida como muerte súbita e inesperada en la epilepsia. Como señala el autor Colin Grant en A Smell of Burning: The Story of Epilepsy: «Nadie sabe qué la causa. Simplemente, el corazón se detiene». Asimismo, uno de cada mil epilépticos muere trágicamente cada año por perder el conocimiento en circunstancias desafortunadas; por ejemplo, en el baño, o golpeándose la cabeza con fuerza en una caída.
El hecho ineludible es que el cerebro resulta ser un lugar tan inquietante como maravilloso. Parece haber un número casi ilimitado de síndromes y dolencias curiosas o extrañas asociadas a trastornos neuronales. Las personas que sufren el síndrome de Anton-Babinski, por ejemplo, se quedan ciegas, pero se niegan a creerlo. En el de Riddoch, las víctimas no pueden ver los objetos a menos que estén en movimiento. El síndrome de Capgras es una dolencia en la que las víctimas se convencen de que personas a las que conocen bien son en realidad impostores.45 En el de Klüver-Bucy, la víctima desarrolla un deseo irresistible de comer y fornicar de manera indiscriminada (para la comprensible consternación de sus seres queridos).46 Pero probablemente el más extraño de todos sea el delirio de Cotard, en el que la víctima cree estar muerta y no hay forma de convencerle de lo contrario.47
Nada relacionado con el cerebro es sencillo. Incluso la inconsciencia es un asunto complejo. Aparte de estar dormido, anestesiado o conmocionado, uno puede estar en coma (con los ojos cerrados y completamente inconsciente), en estado vegetativo (con los ojos abiertos pero inconsciente) o mínimamente consciente (ocasionalmente lúcido pero mayoritariamente confuso o inconsciente). Y también está el síndrome de enclaustramiento, que difiere de todo lo anterior: el sujeto está plenamente consciente, pero paralizado, y, a menudo, solo puede comunicarse mediante parpadeos.48
Nadie sabe cuántas personas hay actualmente en el mundo vivas pero en un estado mínimamente consciente o peor, aunque en 2014 la revista Nature Neuroscience calculó que probablemente la cifra global ascendía a cientos de miles.49 En 1997, Adrian Owen, por entonces un joven neurocientífico que trabajaba en Cambridge, descubrió que algunas personas a las que se creía en estado vegetativo en realidad estaban plenamente conscientes, pero eran incapaces de hacérselo saber a nadie.
En su libro Into the Grey Zone, Owen analiza el caso de una paciente llamada Amy, que sufrió una grave lesión en la cabeza en una caída y durante años estuvo postrada en una cama de hospital. Utilizando la técnica de imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) y observando atentamente las respuestas neuronales de la mujer cuando los investigadores le formulaban una serie de preguntas, pudieron determinar que estaba plenamente consciente. «Había oído todas las conversaciones, reconocía a todos los visitantes y escuchaba atentamente cada decisión que se tomaba en su nombre». Pero no podía mover ni un músculo: ni siquiera para abrir los ojos, rascarse o expresar cualquier deseo. Owen cree que aproximadamente entre el 15 y el 20 % de las personas que se cree que se hallan en un permanente estado vegetativo en realidad están plenamente conscientes. Aún hoy, la única forma de saber con certeza si un cerebro funciona o no es si su propietario lo dice.
Probablemente haya pocas circunstancias más inesperadas en relación con nuestro cerebro que el hecho de que en la actualidad este resulte ser más pequeño que hace 10.000 o 12.000 años, y no poco. Concretamente, desde entonces el cerebro medio se ha reducido de 1.500 a 1.350 centímetros cúbicos, lo que equivale a eliminar una porción de cerebro del tamaño de una pelota de tenis. Esta diferencia no resulta nada fácil de explicar, puesto que sucedió en todo el mundo al mismo tiempo, como si todos nosotros hubiéramos acordado reducir los cerebros en virtud de un tratado. La creencia generalizada es que nuestro cerebro simplemente se ha vuelto más eficiente y capaz de concentrar un mayor rendimiento en un espacio más pequeño, de manera similar a los teléfonos móviles, que se han ido haciendo cada vez más sofisticados conforme se han ido reduciendo de tamaño. Pero nadie puede demostrar que lo que ha ocurrido no es sencillamente que nos hemos vuelto más tontos.
Durante aproximadamente ese mismo periodo, nuestro cráneo también se ha hecho más fino. Tampoco nadie sabe explicar realmente por qué. Puede ser simplemente que nuestro estilo de vida menos vigoroso y activo implique que no necesitamos invertir tanto material como antes en los huesos del cráneo.50 Pero una vez más, la explicación también podría ser, sencillamente, que ya no somos lo que éramos.
Y con ese pensamiento aleccionador como motivo de reflexión, pasemos al resto de la cabeza.