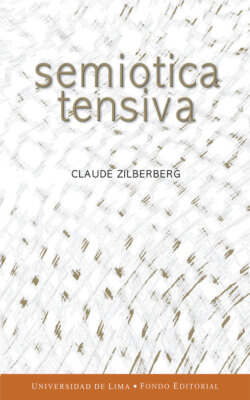Читать книгу Semiótica tensiva - Claude Zilberberg - Страница 16
I.2.1 La complejidad
ОглавлениеEn las propuestas de las ciencias humanas, la complejidad funciona frecuentemente como una contraseña y casi siempre como un motivo de confusión debido a los desplazamientos de puntos de vista y de isotopías que se operan aturdidamente entre las diferentes perspectivas. Pero para quien se propone efectuar las aclaraciones deseables, se plantea el problema de la terminología, pues carecemos de ella. Con cargo a equivocarnos, nosotros distinguimos cuatro “clases” de complejidad, cada una de las cuales encierra un tipo de dificultad.
La primera que se presenta a nuestra consideración la vamos a designar complejidad discursiva, y mejor, mítica. Ha atraído la atención de los antropólogos, que no han podido dejar de advertir que las culturas y los discursos que retienen su atención establecen entre las “cosas” relaciones sorprendentes y, por decirlo de algún modo, indefectibles, como lo señala Cassirer:
El todo y sus partes están íntimamente entrelazados y ligados unos a otros por el destino —y lo siguen estando aún cuando en los hechos se encuentran separados. Aun después de la separación, lo que amenaza a una parte amenaza también al todo. Quien domina una parte, por pequeña que sea, del cuerpo del hombre, aunque solo sea su nombre, su sombra, su reflejo en el espejo —cosas que, para la intuición mítica constituyen “partes” reales de ese hombre—, domina al hombre completo y ejerce sobre él una violencia mágica.32
La sinécdoque, que en nuestro universo de discurso es una figura retórica, es decir, un ornamento, aquí es una forma de vida, pues en nuestro mundo civilizado el unicornio, la sirena y el centauro ya solo sirven para divertir a los niños.
La segunda clase que vamos a considerar es la complejidad de composición, y la vamos a referir a un pasaje ya mencionado de los Prolegómenos: “Los ‘objetos’ del realismo ingenuo se reducen a puntos de intersección de esos haces de relaciones (…). Las relaciones o las dependencias que el realismo ingenuo tiene por secundarias y que presuponen los objetos, son para nosotros esenciales: son la condición necesaria para que existan puntos de intersección”.33 Dado que Hjelmslev solo admitía a Saussure como precursor, tenemos la impresión de que esa complejidad del objeto no hace más que prolongar la amplificación que el maestro de Ginebra concedía al término de “relatividad”: “… sólo dichas diferencias existen y (…) por eso mismo, todo objeto sobre el cual trata la ciencia del lenguaje es precipitado en una esfera de relatividad, al margen por completo de lo que se entiende habitualmente por ‘relatividad’ de los hechos”.34
Esa toma de posición plantea una dificultad puesta de manifiesto de inmediato por el análisis que tomamos de Vendryes:
El francés (…) ha encontrado dos medios para expresar el aspecto (…). Uno consiste en el empleo del prefijo verbal re- para remarcar la acción instantánea por oposición a la acción durativa. Así rabattre [rebajar, abatir…]. Rabaisser [bajar, rebajar…] significan no derribar de nuevo o aún más, sino simplemente hacer que el rebajamiento siga a la elevación, sin tomar en cuenta el tiempo que se necesita para hacerlo (…). Pero existe otro medio para traducir la acción del aspecto: es el empleo del verbo reflexivo. Sólo hay que comparar défiler [desensartar], trotter [trotar] con se défiler [escabullirse], se trotter [largarse]. Con frecuencia, se combinan los dos procedimientos…35
Este breve análisis muestra que la problemática del aspecto desborda ventajosamente la irrelevante confrontación del perfectivo y del imperfectivo y que pone en juego categorías a las que están subordinados tanto el perfectivo como el imperfectivo, como trataremos de demostrar más adelante. Nos limitaremos por ahora a dos observaciones sucintas: en primer lugar, en el plano de la expresión, el campo de ejercicio del aspecto no debería quedar reservado al verbo, como algunos tienden a pensar; en segundo lugar, en el plano del contenido, el aspecto mantiene con el tempo la relación de un presuponiente con el presupuesto que lo controla.
Al lado de la complejidad de composición, hay que mencionar la complejidad de constitución, conocida en semiótica con los nombres de término complejo y de término neutro, términos de los que da cuenta la semiótica greimasiana, aunque sin aportar el más mínimo modo de empleo… A propósito de esos términos, la posición de Greimas decreta una relación de contrariedad entre los semas [s1] y [s2], que el término complejo supera afirmando [s1 + s2], combinación que Greimas/ Courtés comentan de la siguiente manera en Semiótica 1: “El problema de la generación de tales términos no tiene hasta ahora solución satisfactoria”. Y de hecho, la transformación de una alternancia en coexistencia, en relación con las premisas declaradas del binarismo, no deja de crear dificultad, ya que el hecho, por carencia de fundamento de derecho, es masivo, según el mismo Greimas: “La ‘coexistencia de los contrarios’ es un problema arduo, heredado de una larga tradición filosófica y religiosa”. Además, en muchas culturas, es la oposición y no la conjunción la que es o ha sido problemática, así como durante milenios lo impensable ha sido la mortalidad del alma y no su inmortalidad.
La cuarta clase de complejidad es la complejidad de desarrollo, en virtud de la cual se asegura la interacción de magnitudes que se hallan en contacto. Según Saussure, es preciso “dar cuenta de lo que pasa en los grupos…”,36 es decir, de un evento; y añade: “… un grupo binario implica cierto número de elementos mecánicos y acústicos que se condicionan recíprocamente; cuando uno de ellos varía, tal variación tiene sobre los demás una repercusión necesaria que se puede calcular”. De manera inesperada, esa aproximación dinámica, interactiva de la dependencia se parece más a la perspectiva de Brøndal que a la de Hjelmslev. En el estudio titulado Definición de la morfología, Brøndal postula la existencia de dos “especies de categorías”, las “relaciones”, designadas por [ρ] y los géneros, designados por [γ], con vocación de combinarse entre sí, pero sobre todo de “crecer” y de “decrecer”, así como de producir, en correlación con dichas variaciones, las categorías lingüísticas37 según su diversidad; sin embargo, en razón de su densidad, el pensamiento de Brøndal es difícil de seguir hasta el final.
No vamos a intentar aquí hacer una integración artificiosa de las cuatro clases de complejidad que hemos presentado. No obstante, se abren dos direcciones. En primera aproximación, la complejidad discursiva, la complejidad mítica es apoyada por la complejidad de constitución: en su Teoría general de la magia, M. Mauss establece, al formular las “leyes de la magia”, la prevalencia operativa de la “simpatía”, de la “conexión” según Brøndal:
Es posible distinguir, a través del revoltijo de las expresiones variables, tres leyes dominantes. A las tres se las puede denominar leyes de simpatía, si incluimos en la simpatía, la antipatía. Tales son las leyes de contigüidad, de similaridad, de contraste: las cosas que se hallan en contacto están o permanecen unidas, lo semejante produce lo semejante, lo contrario actúa sobre lo contrario.38
Resulta claro que asoman aquí en sordina algunas categorías directrices de la retórica. Por lo demás no es indiferente que el modelo presentado por Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje mantenga, en último término, como característica compatible y de hecho compartida, la tensión entre la metonimia en el caso de la contigüidad, y la metáfora en el de la semejanza.
La segunda dirección atañe a la relación que se puede establecer —o no— entre la complejidad de composición, cuyo héroe sería Hjelmslev, y la complejidad de desarrollo, que tendría como héroe a Brøndal. Esa dualidad de la complejidad de composición y de la complejidad de desarrollo ha sido avanzada por el mismo Hjelmslev en el estudio titulado “Estructura general de las correlaciones lingüísticas”. Hjelmslev distingue dos posibilidades en el análisis: el análisis por dimensiones, que es el que él recomienda y practica en La categoría de los casos, y el análisis por subdivisión, defendido por R. Jakobson:
El análisis por dimensiones consiste en reconocer, dentro de una categoría, dos o más sub-categorías que se entrecruzan y se compenetran. (…) El análisis por subdivisión consiste en repartir los miembros de una categoría superior en dos o más clases, de las cuales una por lo menos comprende dos miembros como mínimo.39
Podemos precisar y enriquecer ahora la diferencia entre las dos especies de complejidad: en el caso de la complejidad de composición, solo existe yuxtaposición de las dimensiones, mientras que en el caso de la complejidad de desarrollo se ejerce una compenetración, una interacción entre las dimensiones. Queda claro que la complejidad de desarrollo exige o proporciona “más” que la complejidad de composición, lo que nos obliga a preguntar de qué modo y por qué vías de complejidad de desarrollo sustituye a la complejidad de composición. La dualidad expuesta esboza una semiosis:
En esa óptica, la oposición binaria no es la respuesta, sino más bien la pregunta. La respuesta consiste en el descubrimiento o en la invención de un camino que conduzca de un término a otro.40 Para Kant, la transición entre el concepto y la imagen, entre lo inteligible y lo sensible, se efectúa por medio del esquematismo. Cassirer ha hecho de esa noción una “inducción amplificante”, en expresión que tomamos de Bachelard:
El lenguaje, con los nombres que da a los contenidos y a las relaciones espaciales, posee un esquema semejante, al cual hay que referir todas las representaciones intelectuales para hacerlas aprehensibles y representables por los sentidos. Todo ocurre como si las relaciones intelectuales e ideales solo pudieran ser captadas por la conciencia lingüística si son proyectadas en el espacio y “reflejadas” analógicamente en él.41
Cassirer sostiene aquí la anterioridad del concepto, pero veremos más adelante que la peculiaridad de lo que denomina “fenómeno de expresión” consiste en recusar tanto esa dependencia como esa orientación.
Por nuestra parte, damos a la noción de esquematismo su extensión más general: ¿cómo pasar de una relación de coexistencia del tipo: “y…y…”, a una relación de dependencia asimétrica del tipo: “de [x] a [z], en nuestro caso, de lo sensible a lo inteligible, de los estados de alma a los estados de cosas? En términos de G. Deleuze, en Diferencia y repetición,42 ese paso se efectúa por medio de una “implicación” que se realiza anulándose, y se anula realizándose en una “explicación”. En esa perspectiva, la tensividad no es propiamente hablando una tercera categoría inédita a la espera de su circunscripción, sino un intervalo entre la estructura de la intensidad y la de la extensidad, o mejor aún, la prolongación de una reciprocidad creadora, condición sine qua non de la interdefinición.
Nos limitaremos a hacer aquí tres escuetas observaciones: (i) a nuestro modo de ver, el enigma no reside en el paso de la simplicidad a la complejidad, que es lo que constituye la característica de la complejidad de composición y de la complejidad de constitución, sino más bien en el tránsito inverso, o sea de la complejidad de desarrollo al análisis que descubre en ella y recuenta las unidades, que son las obreras: “… el sistema consiste en categorías cuyas definiciones permiten deducir las unidades posibles de la lengua”;43 (ii) la complejidad de las magnitudes semióticas se desprende de la complejidad del espacio tensivo, tema que será abordado en el capítulo siguiente; (iii) la complejidad de composición y la complejidad de desarrollo difieren en un punto importante: las operaciones efectuadas a partir de la complejidad de composición son confiadas a terceros, es decir, a actantes, mientras que en el caso de la complejidad de desarrollo, son inmanentes a las magnitudes mismas, ya que estas últimas son ante todo vectores interdependientes definidos por su dirección tensiva y por su propia fuerza. Desde el momento en que los términos [a] y [b] varían en función recíproca, el término [a] se confunde con el programa que ejecuta y se convierte en un contra-programa, en una resistencia para el término [b], que se le enfrenta, y recíprocamente en el caso singular y enigmático de las correlaciones inversas. No se puede decir lo mismo de la complejidad de composición. Es evidente que se cambia de imaginario: los actantes se hacen explícitos en la complejidad de composición, mientras que en la complejidad de desarrollo se mantienen implícitos.