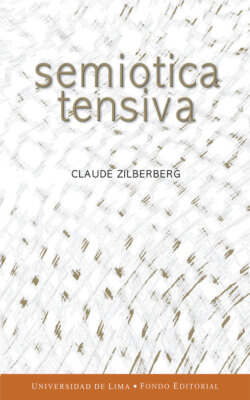Читать книгу Semiótica tensiva - Claude Zilberberg - Страница 21
II.2 LAS FORMAS ELEMENTALES DE LA VARIABILIDAD TENSIVA
ОглавлениеEl problema semiótico, a la vez simple y complicado, consiste en deducir, a partir de una categoría debidamente establecida, las unidades —nos gustaría decir: la “moneda suelta”— que circulan por los diferentes discursos, que son convocadas a formar parte de ellos o que de ellos son retiradas. De lo que se trata es de sorprender las condiciones en las que una dirección tensiva, es decir, afectante, se fragmenta en momentos distintos, interdefinidos, y sin embargo dependientes de la dirección que los conduce: para ello y bajo beneficio de inventario, dos son los requisitos que deben ser formulados: (i) conviene aceptar la medida no solamente como la base efectiva de los semas, sino también como la mediación entre lo extenso y lo restringido; (ii) sin duda, esos momentos se dan en la sucesión, pero ese dato no contradice el principio estructural: “Ese mecanismo, que consiste en un juego de términos sucesivos, se parece al funcionamiento de una máquina cuyas piezas ejercen una acción recíproca, aunque estén dispuestas en una sola dimensión”.13
Por lo menos a partir de Leibniz,14 el problema de la continuidad ha dividido a los autores. La semiótica no ha podido evitar el dilema: ¿exige la pertinencia la prevalencia de lo discontinuo, como en un comienzo lo creyó Greimas, o la de lo continuo? No entraremos de nuevo en ese debate; nada se gana con alargar indefinidamente las perspectivas. Ya lo hemos indicado: el problema que a partir de Saussure se plantea en semiótica una y otra vez se refiere a la obtención de las unidades. En el Curso de lingüística general, Saussure identifica determinación y delimitación: “La entidad lingüística no está completamente determinada sino cuando está delimitada, separada de todo lo que la rodea en la cadena fónica. Esas entidades delimitadas o unidades son las que se oponen en el mecanismo de la lengua”.15 La reflexión de Saussure, en la medida en que concierne aquí al plano de la expresión, no nos da luces sobre las unidades del plano del contenido. La semiótica tensiva, basándose en la correlación experimentada entre la medida intensiva y el número extensivo, plantea que las características de la unidad deben estar en concordancia con esa orientación epistémica general, so pena de quebrar la homogeneidad;16 bajo esa condición no negociable, la unidad tiene que ser mensurable o/y numerable, mensurable en intensidad, numerable en extensidad.
Antes de considerar sistemáticamente las formas elementales de la variabilidad semiótica, quisiéramos mostrar que esas formas se ejercen incesantemente en la lengua en calidad de prosodemas que informan y controlan las vivencias del sujeto, al modo de lo que en música se denomina los matices, que son en primer lugar imposiciones de tempo y de tonicidad que hablan directamente al “alma”. Las palabras “vez” y “golpe”, por poco que se las escuche un instante aisladamente, dejan entender en sordina las categorías intensivas de tempo y de tonicidad que nos ocupan. El Micro-Robert de los escolares señala para la palabra “vez”: “Caso en que un hecho se produce”. Advertimos de inmediato que la primera parte de la definición del semema “vez” se refiere directamente al sobrevenir, puesto que el definidor “caso”, definido a su vez como “aquello” que “llega a”, puede ser aceptado como el grado débil, átono, inacentuado, del sobrevenir; la segunda parte de la definición remite a la enumeración y a la serialidad. Si “vez” es el término débil, “golpe” se inscribe como su correlato fuerte, acentuado:
No sin razón el teatro en sus dos géneros tiene como resorte el justamente llamado “golpe de teatro”, del cual Aristóteles hizo en la Poética el resorte de su análisis.
Los sintagmas fijos, las banalidades estilísticas, los clichés son en este punto valiosos y decisivos, porque captan y manifiestan las coerciones tensivas que tratamos de poner al descubierto. Como el “golpe” es “seco” y “súbito”, su medida indudable fija al mismo tiempo la de “vez” como extensión. De tal suerte que la “vez” y el “golpe” difieren por las valencias que compendian; por las valencias y no por los semas, ya que estos últimos son ilimitados, y no así las valencias, pues la gramaticalidad es estrechamente dependiente de la escasez de los inventarios.17 La reciprocidad tensiva de la “vez” y del “golpe” se establece así:
Si consultamos los grandes diccionarios, apenas encontraremos definición que no sea formulada en términos de “golpe (s)” cuando es tónica, y en términos de “vez” [“veces”] cuando es átona. El sintagma fijo “tomar un vaso” es definido consensualmente como una metonimia, pero no lo sería “tomar un trago”.* Invocar el peso del uso, la creatividad del habla contra la normatividad de la lengua no explica nada. Por el contrario, si consentimos en incorporar la expresión “boire un coup” [tomar un trago] al espacio tensivo, comprenderemos que el complemento de objeto mítico “un coup” [un golpe] tonaliza, “renueva” el verbo. Los sememas “vez” y “golpe” funcionan como prosodemas imperativos que indican o recuerdan al usuario los matices que hay que respetar para conferir a la ejecución de los programas la prosodia que les conviene. ¿Acaso no se dice en Francia que beber es un arte que exige a veces un exclamativo “trago”, es decir, según el Micro-Robert, “una buena cantidad de líquido que se pasa de un solo tirón, de un solo “golpe”, y otras veces una rítmica sucesión de “pequeños sorbos”? ¿Acaso no compendia toda una práctica recurrente, sobre todo si es compartida, ceremonial, toda una escala, una medida, un ritmo, que son al fin y al cabo las recíprocas del sujeto mismo?
Si los “golpes” y las “veces” son fijos y respetados, entonces solo queda una pregunta válida: sabiendo que los primeros son más bien divisores y las segundas más bien multiplicadores, ¿cuál es el balance entre unos y otras? Pero si el ¿cuánto? deja paso al ¿cómo?, la pregunta se enuncia de otra manera: exactamente, ¿cómo se pasa del estilo intensivo: “beber de un solo golpe, de un solo tirón”, al estilo extensivo: “beber a pequeños sorbos, a pequeños tragos?; ¿cómo se pasa de un “continuum no analizado pero analizable” (Hjelmslev) a una articulación que proyecta forzosamente una medida y un número que a fin de cuentas se ajustan armoniosamente entre sí? Hjelmslev, que vio claramente el problema, se contenta —reverencia obliga— con declarar a ese propósito: “… no existe formación universal, sino solamente un principio universal de formación”;18 pero de esa “formación”, por discreción tal vez, no dice ni una palabra. Si la mayor parte de analistas se contentan con los “datos inmediatos” de la percepción, algunas mentes se esfuerzan por penetrar en el secreto de la fabricación de tales datos; para Valéry, por ejemplo: “Se trata de hallar la construcción (oculta) que identifica un mecanismo de producción con una percepción dada”.19 La pregunta que surge entonces es: ¿pero cómo saber si esa “construcción oculta” es la correcta? Independientemente de la aplicación, de la “adecuación” según Hjelmslev, sujeta siempre a caución,20 se pueden mencionar dos condiciones selectivas: (i) la reconciliación de la calidad y de la cantidad, que corresponde al concepto de medida, la cual permite, a bajo costo, la cualificación de las cantidades y la cuantificación de las cualidades; (ii) la satisfacción del “criterio de simplicidad” sobre el cual tanto ha insistido Hjelmslev, ya que lo coloca por encima de la exhaustividad y de la no-contradicción, y considera la simplicidad como una propiedad del lenguaje: “No es necesario considerar el lenguaje como algo complicado; al contrario, se le debe considerar como algo simple”.21
En el libro de entrevistas Parábolas y catástrofes, R. Thom, citando al físico Fr. Perrin, propone una síntesis de las exigencias respectivas de Valéry y de Hjelmslev, resumiendo la orientación científica en los siguientes términos: se trata de “sustituir lo visible complicado por lo invisible simple”.22 Este resumen es seductor indudablemente, pero hemos visto en el capítulo primero que uno de los paradigmas epistémicos de la semiótica se refería al tipo de complejidad que convenía aplicar, y nosotros hemos recalcado que, para nuestros fines, era la complejidad de desarrollo la que tenía nuestra preferencia.
En los “Principios de fonología”, Saussure se ha dedicado a obtener ese “mecanismo de producción” de las magnitudes analizables, radicalmente simple. Indiferente para la mayor parte de estudiosos, la cuestión que le preocupa a Saussure puede enunciarse en los términos siguientes: dada una totalidad [T], en la que el análisis ha descubierto dos constituyentes [t1] y [t2], si la actitud epistémica habitual es ascendente: de [t1] y [t2] hacia [T], la dirección inversa es la que acapara su atención: de [T] hacia [t1] y [t2]:
En realidad, vemos ahora que la definición de una sola [sílaba o sonante] no hubiera sido suficiente, porque el hecho de que haya tantas sílabas o sonantes no proviene en absoluto de una dependencia recíproca entre los dos términos. Proviene de una dependencia común de esos dos términos frente a un tercero, puesto en evidencia anteriormente y que reside en la sucesión de las implosiones y de las explosiones…23
No se trata, pues, de “terminar” en la sílaba, sino más bien de “comenzar” por ella y de conservar siempre ese anclaje. De acuerdo con la convención terminológica planteada en el primer capítulo, el análisis tiene por término ab quo una complejidad de desarrollo: en este caso, la sílaba. Saussure distingue, en calidad de constituyentes de la sílaba, no rasgos distintivos, sino la implosión, anotada como [>] y la explosión, anotada como [<], de donde deriva “cuatro combinaciones teóricamente posibles”: el “grupo explosivo-implosivo” [< >], el “grupo implosivo-explosivo” [> <], el “eslabón explosivo” [< <], el “eslabón implosivo” [> >].24 Saussure otorga un lugar eminente a la segunda combinación [> <], una “existencia propia”, puesto que la “primera implosiva” produce, cualquiera que sea su característica fonológica, lo que Saussure denomina el “punto vocálico”. De lo que se trata es de identificar prioritariamente “funciones en la sílaba” que comanden la identificación de los rasgos, lo cual viene “después” y no “antes”.
En virtud del isomorfismo entre la forma de la expresión y la forma del contenido, nos vemos obligados a indagar en la forma del contenido el equivalente de ese nivel silábico intermedio, encargado de “menudear”, de “detallar”, en una palabra de “repartir” las direcciones establecidas en el nivel superior, y ahora anterior, del esquematismo. La cuestión puede formularse de la siguiente manera: ¿cuál es el equivalente inferior —y hasta cierto punto, la manifestante— de una dirección decadente o ascendente? O mejor aún: ¿cuáles son las funciones de segundo rango subsumidas por las funciones de primer rango? Al abrigo de ese patrocinio, acogemos lo más y lo menos como las unidades últimas de la progresividad y de la degresividad, así como anteriormente hemos aceptado la “vez” y el “golpe” como los prosodemas imperiosos para el control de la ejecución del programa por el ejecutante.
Lo más y lo menos pueden funcionar: (i) de manera intransitiva, es decir, valer por sí mismos; (ii) de manera transitiva, produciendo los sintagmas concesivos: más de menos y menos de más; (iii) de modo reflexivo, produciendo sintagmas falsamente redundantes: más de más y menos de menos. Como se adelantó en el capítulo anterior, la ascendencia y la decadencia se definen por su orientación ingenua, lineal y continua: de menos hacia más por ascendencia; de más hacia menos por decadencia. Por supuesto, se puede decir que la ascendencia y la decadencia se oponen entre sí, pero con eso no se ha dicho gran cosa, porque con la misma fuerza se pueden componer, pueden avenirse entre sí, así como en el esquema prosódico de la frase francesa básica una apódosis se encadena con una prótasis, es decir, una decadencia sucede a una ascendencia, una y otra de extensión variable.
Algunas demostraciones suponen entidades “ocultas”: nos representamos los orígenes y los finales de la ascendencia y de la decadencia como “costalillos”, como “envolturas” exclusivas que solo contienen, según los casos, más o menos. Tendremos entonces:
La decadencia se dirige de la plenitud a la nulidad, mientras que la ascendencia efectúa el recorrido inverso. Los límites, en cuanto resultado de una operación de selección, son implicativos, mientras que los términos intermedios, en la medida en que son mezclados, “impuros”, son concesivos: de ese modo, la concesión interviene tanto entre magnitudes como en el corazón mismo de las magnitudes.
Lo cual nos permite enfrentar la etapa siguiente, que consistirá en distinguir los procesos respectivos de la ascendencia y de la decadencia, y confrontar así los componentes descubiertos: en presencia de una ascendencia realizada, es decir, de un paroxismo absoluto de plenitud que solo comporta “más”, el trastorno introducido por la decadencia consistirá necesariamente en la sustracción de al menos un “más”. La continuación del proceso la denominamos atenuación y la definimos en términos de degresividad como la proyección en el campo de presencia de cada vez menos de “más”. Las retóricas, de Longino a Fontanier, conocen bien esa dinámica bajo los nombres de “amplificación”, de “incremento” y, también, de “superincremento”.25 Y como la naturaleza o/y nuestro imaginario tienen horror al vacío, podemos suponer que el retiro de un más es compensado, de inmediato o “en diferido”, por la adición de un menos, con lo cual obtenemos el correlato de la atenuación, a saber, la aminoración, cuya dinámica interna es simétricamente inversa y no obstante concordante con la de la atenuación, puesto que amplifica la negatividad, proyectando en el campo de presencia cada vez más de menos. Somos así testigos de ese momento extraordinario en el que una dirección tensiva emana —misteriosamente en parte— una partición:
Podríamos detenernos ahí, ya que, con pocas diferencias y en el mejor de los casos, esa es la práctica de los diccionarios. En efecto, la mayor parte de las veces, estos últimos se contentan con recoger la dirección ascendente o decadente e invocan el cómodo criterio de la sinonimia, es decir, un caso de sincretismo juzgado como no resoluble, en lugar de tratar los resultantes de la partición. Podemos repetir, a propósito de la atenuación y de la aminoración, la misma partición que acabamos de hacer con la decadencia, es decir, oponer entre sí la atenuación y la aminoración. Desde el momento en que son aceptadas como direcciones, se hacen diferenciables, en este caso, “aspectualizables”. Hemos mencionado ya ese momento cuando hablamos del trastorno de la decadencia y de la ascendencia. Basta con hacer recaer el “acento de sentido” sobre ese momento para que aparezca la distinción deseada: como en el caso precedente, hacemos una “parada” en el curso de la degresividad, una interrupción que nos permite oponer la unicidad de una intervención a su reiteración, lo cual nos devuelve a la problemática de los “golpes” y de las “veces”, considerada anteriormente. Como los términos son tomados del diccionario, resultan forzosamente aproximativos: cuando el retiro afecte solamente a un “más”, hablaremos de moderación, pero si la operación se repite a partir del punto alcanzado por la moderación, admitiremos que nos hallamos en presencia de la disminución. Tenemos ahora:
Antes de seguir adelante, tenemos que señalar que la moderación y la disminución no tienen el mismo objeto figural: la moderación opera sobre un límite, una magnitud extrema (Culioli), un súper-contrario en la terminología que introduciremos dentro de poco, mientras que la disminución actúa sobre el resultado de la moderación, es decir, sobre un grado. Al hacerlo, encamina el proceso desde el grado alcanzado hacia el grado siguiente. Aceptando como unidades “atómicas” los “más” y los “menos”, y admitiendo que un sema concentra ¿uno?, ¿más de uno?, ¿varios “más” o “menos”?, planteamos una reciprocidad plausible y ventajosa entre la calidad y la cantidad semióticas.
Si se acepta el procedimiento descrito, queda claro que, a partir de una dirección adecuadamente identificada, el análisis termina por proporcionar, por proyectar unidades: la presentación que ofrecemos a continuación encadena dos particiones: la partición de una dirección, en un primer momento; la partición de una partición, en un segundo momento. Proponemos la integración “ascendente” —o la deducción “decadente”— que lleva de una dirección tensiva reconocida a las unidades que controla:
Con las diversas premisas que hemos postulado, admitimos la ascendencia y la decadencia como direcciones [N1], la atenuación y la aminoración, de una parte, el repunte y el redoblamiento, de otra, como categorías [N2] en relación con la dirección; finalmente, las derivadas del rango siguiente se convierten en unidades [N3] en relación también con la dirección [N1].
Sería demasiado enojoso repetir la misma demostración para el caso de la aminoración, por un lado, y para el repunte, por otro. Nos contentaremos con producir las redes correspondientes:
Para la aminoración:
Para el repunte:
Para el redoblamiento:
La reagrupación de las cuatro redes en una sola permite establecer la homogeneidad del dispositivo de conjunto: por lo demás, lo “más” y lo “menos”, esa moneda inmediata de lo sensible, son morfemas con cuya ayuda se pueden describir las desigualdades vectoriales que nos permiten “hacer el balance” y, aun arrastrados por la corriente precipitada de los afectos, saber “dónde nos encontramos”:
Sin que lo hayamos buscado deliberadamente, surge aquí una aritmética tensiva, tosca sin duda, a tono con la lengua, puesto que la oposición operativa en N3 es:
[al menos uno] vs [más de uno]
pues para el discurso, de hecho si no de derecho, ¿qué es una multiplicación si no una serie acelerada de añadidos?, ¿qué es una división si no una serie precipitada de retiros? Para los diccionarios, al servicio siempre de los usuarios, la multiplicación y la división son, figuralmente hablando, los superlativos cómodos y diligentes de la suma y de la resta, y en discurso, los catalizadores de la desmesura afectante del evento; el que sufre cuando se propone persuadir o conmover a su interlocutor, ¿no tiene acaso que precisar que “está sufriendo mil males”? La tensión indicada concierne al nivel N3 en la red que acabamos de presentar, y configura ese nivel como rítmico, y más exactamente como “trocaico” [—∪], es decir, que el acento “recae” sobre la primera unidad expresada:
Nos gustaría adelantarnos a una objeción, que se refiere a la circularidad: las valencias, en este caso el tempo, son al mismo tiempo lo que mide y lo medido, pero tal circularidad es finalmente virtuosa y consecuente; el ejemplo es ingenuo sin duda, pero pesamos manzanas, magnitudes pesadas, con unidades de peso, así como los físicos miden... medidas y correlaciones entre esas medidas. Según la perspectiva que hemos adoptado, a saber, el establecimiento de la reciprocidad entre la cantidad y la calidad, no es indiferente que, en discurso, algunas magnitudes vivenciales se presenten, unas como productos, otras como cocientes.