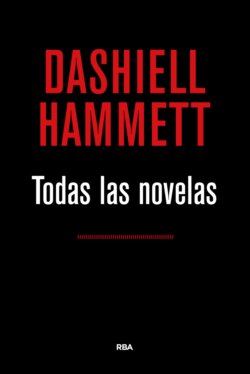Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 11
5 EL VIEJO ELIHU HABLA CON JUICIO
ОглавлениеEran casi las dos y media de la madrugada cuando llegué al hotel. El recepcionista del turno de noche me pasó el mensaje de que llamara al número Poplar 605. Ya lo conocía. Era el de Elihu Willsson.
—¿Cuándo han llamado? —le pregunté al recepcionista.
—Poco después de la una.
Parecía urgente. Fui a una cabina e hice la llamada. Respondió el secretario del viejo, que me pidió que fuera de inmediato. Le prometí darme prisa, le indiqué al recepcionista que me pidiera un taxi y subí a mi habitación a echar un trago de whisky.
Preferiría haber estado totalmente sobrio, pero no lo estaba. Si esa noche tenía por delante más trabajo no quería que el alcohol dejara de hacerme efecto. El trago me reanimó. Eché más King George en una petaca, me la metí en el bolsillo y bajé al encuentro del taxi.
La casa de Elihu Willsson estaba iluminada de arriba abajo. El secretario abrió la puerta principal antes de que pudiera pulsar el timbre. Su cuerpecillo delgado temblaba bajo un pijama azul pálido y un albornoz azul marino. Su rostro enjuto reflejaba una gran emoción.
—¡Deprisa! —me instó—. El señor Willsson le está esperando. ¿Y hará el favor de intentar convencerlo de que nos deje retirar el cadáver?
Se lo prometí y lo seguí hasta el dormitorio del anciano.
El viejo Elihu estaba en la cama como la última vez, pero ahora había una automática negra encima del cubrecama, al lado de una de sus manos de color rosado.
En cuanto aparecí, levantó la cabeza de los almohadones, se incorporó y vociferó en dirección a mí:
—¿Tiene tantas agallas como descaro?
Tenía la cara de un color rojo oscuro enfermizo. El velo que cubría sus ojos había desaparecido y los tenía duros y candentes.
Dejé la pregunta en suspenso mientras miraba el cadáver en el suelo entre la puerta y la cama.
Un hombre bajo y gordo vestido de marrón yacía boca arriba mirando con ojos sin vida el techo desde debajo de la visera de una gorra gris. Le habían arrancado un trozo de mandíbula. Tenía la barbilla ladeada dejando a la vista el lugar por donde otra bala le había atravesado la corbata y el cuello de la camisa para abrirle un agujero en la garganta. Un brazo se le había quedado torcido debajo del cuerpo. La otra mano sostenía una porra del grosor de una botella de leche. Había cantidad de sangre.
Levanté la mirada del estropicio y la posé en el viejo. Tenía una mueca cruel y estúpida.
—Tiene mucha labia —dijo—. Eso ya lo sé. Cuando se trata de hablar, es un tipo que los tiene bien puestos. ¿Pero hay algo más? ¿Tiene agallas para estar a la altura de su descaro? ¿O se le va la fuerza por la boca?
No tenía sentido intentar llevarse bien con el abuelo. Lo fulminé con la mirada y le recordé:
—¿No le dije que no me molestara a menos que quisiera entrar en razón?
—Así es, muchacho. —Su voz tenía un absurdo deje triunfal—. Y voy a hablarle con esa razón que dice. Busco un hombre que limpie esta pocilga que es Poisonville, que ahuyente a las ratas, grandes y pequeñas. Es trabajo para un hombre. ¿Es un hombre?
—No hace falta que se ponga en plan poético —rezongué—. Si tiene algún trabajo medianamente honrado que encargarme en la línea de mi oficio, y si quiere pagar un precio considerable, quizá lo acepte. Pero a todas esas chorradas de ahuyentar ratas y pocilgas no les veo ningún sentido.
—De acuerdo. Quiero que eche de Personville a todos los ladrones y estafadores. ¿Le parece lo bastante claro?
—Esta mañana no quería nada semejante —señalé—. ¿Por qué lo quiere ahora?
La explicación, prolija y sembrada de maldiciones, me la ofreció con voz sonora y jactanciosa. El meollo del asunto era que había construido Personville ladrillo a ladrillo con sus propias manos y pensaba conservarlo o borrarlo de la ladera de la montaña. Nadie podía amenazarlo en su propia ciudad, fuera quien fuese. Les había cedido terreno, pero ahora que habían empezado a decirle a él, Elihu Willsson, lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer, iba a ponerlos en su lugar. Concluyó la arenga señalando el cadáver para alardear:
—Así verán que el viejo aún tiene arranque.
Ojalá hubiera estado sobrio. Sus payasadas me desconcertaban. No alcanzaba a identificar lo que había detrás.
—¿Lo han enviado los tipos esos con los que anda implicado? —le pregunté, y señalé con un gesto de cabeza al muerto.
—Lo único que le he dicho se lo he dicho con esto —dijo, al tiempo que daba unas palmaditas a la automática en la cama—, pero yo diría que sí.
—¿Cómo ha ocurrido?
—De la manera más sencilla. He oído que se abría la puerta y he encendido la luz, y ahí estaba, le he disparado y ahí está.
—¿A qué hora?
—A eso de la una.
—¿Y lo ha dejado ahí tirado tanto rato?
—Así es. —El viejo lanzó una carcajada feroz y empezó a fanfarronear de nuevo—. ¿Le revuelve el estómago ver un muerto? ¿O es su espíritu lo que le asusta?
Me reí de él. Ahora lo entendía. El abuelo estaba acojonado. Lo que se ocultaba tras sus payasadas era el miedo. Por eso alardeaba, y por eso no había dejado que se llevaran el cadáver. Quería que siguiera allí para poder mirarlo, para mantener a raya el pánico, como prueba visible de su capacidad para defenderse. Ahora ya sabía a qué atenerme.
—¿De verdad quiere limpiar la ciudad? —le pregunté.
—He dicho que quiero limpiarla y quiero limpiarla.
—Tendría que dejarme las manos libres, nada de favores a nadie, llevaría el asunto como me viniera en gana. Y cobraría un anticipo de diez mil dólares.
—¡Diez mil dólares! ¿Por qué demonios iba a soltarle semejante pasta a un tipo al que no conozco de nada? ¿A un tipo que no ha hecho más que darle a la lengua?
—Hablemos en serio. Cuando digo a mí, me refiero a la Continental. Ya los conoce.
—Así es. Y ellos me conocen a mí. Y debería saber que puedo respaldar...
—No se trata de eso. Esos tipos a los que quiere dejar sin blanca eran amigos suyos ayer mismo. Tal vez vuelvan a serlo la semana que viene. Eso me trae sin cuidado. Pero no voy a dedicarme a la política en su nombre. No va a contratarme para que le ayude a ponerlos otra vez en su sitio, y que en ese momento decida que el trabajo ya está cumplido. Si quiere que me encargue del asunto, tiene que poner encima de la mesa dinero suficiente para pagar el trabajo de principio a fin. Si queda algo, se le reembolsará. Pero haré el trabajo hasta el final o no lo haré. Así tiene que ser. Lo toma o lo deja.
—Pues lo dejo, maldita sea —dijo a voz en grito.
Me dejó bajar hasta la mitad de las escaleras antes de llamarme.
—Soy un viejo —se lamentó—. Si tuviera diez años menos... —Me lanzó una mirada feroz y masculló algo entre dientes—. Le daré el maldito cheque.
—¿Y autoridad suficiente para llevar el asunto a mi manera?
—Sí.
—Vamos a cerrar el trato ahora. ¿Dónde está su secretario?
Willsson pulsó un botón en la mesilla de noche y el silencioso secretario salió de dondequiera que estuviera escondido. Le dije:
—El señor Willsson quiere firmar un cheque de diez mil dólares a nombre de la Agencia de Detectives Continental, y quiere enviar a la agencia, en su sucursal de San Francisco, una carta para autorizarla a dedicar esos diez mil dólares a la investigación del crimen y la corrupción política en Personville. La carta debe exponer con toda claridad que la agencia llevará a cabo la investigación como lo crea más adecuado.
El secretario lanzó una mirada inquisitiva al anciano, que frunció el ceño y agachó la cabeza redonda y canosa.
—Pero antes —le dije al secretario, que ya se iba a paso sigiloso hacia la puerta—, más vale que informe a la policía de que tienen aquí un ladrón muerto. Luego llame al médico del señor Willsson.
El viejo aseguró que no quería ver a ningún puñetero médico.
—Van a meterle un buen pinchazo para que pueda dormir —le prometí, y pasé por encima del cadáver para coger la pistola negra de la cama—. Esta noche me quedo aquí y mañana dedicaremos casi todo el día a analizar con detalle la situación de Poisonville.
El viejo estaba cansado. Su voz no hizo temblar las ventanas precisamente cuando, sin andarse con miramientos ni escatimar maldiciones, me dijo lo que pensaba de mi imprudencia al decidir qué era lo mejor para él.
Le quité la gorra al muerto para verle mejor la cara. No me dijo nada. Volví a ponérsela.
Cuando me incorporé el viejo preguntó, con moderación:
—¿Está llegando a alguna parte con lo del asesinato de Donald?
—Creo que sí. Un día más y debería poder cerrar el caso.
—¿Quién fue? —indagó.
Entró el secretario con la carta y el cheque. Se los di al viejo en vez de la respuesta a su pregunta. Estampó una firma temblorosa en cada uno y cuando llegó la policía yo ya los tenía doblados en el bolsillo.
El primer madero que entró en la habitación era nada menos que el jefe, el gordo de Noonan. Saludó a Willsson con un amable gesto de cabeza, me estrechó la mano y miró al muerto con sus risueños ojos verdes.
—Bueno, bueno —dijo—. El que haya sido, desde luego ha hecho un buen trabajo. Yakima el Enano. Y vaya garrote que se había traído, ¿eh? —Le quitó la porra de la mano de una patada—. Con eso podría haber hundido un acorazado. ¿Se lo ha cargado usted? —me preguntó.
—El señor Willsson.
—Vaya, eso está muy bien, desde luego —felicitó al anciano—. Ha ahorrado a mucha gente un montón de problemas, incluido yo. Ya os lo podéis llevar, muchachos —les dijo a los cuatro hombres a su espalda.
Los dos de uniforme cogieron a Yakima el Enano por las piernas y las axilas y se lo llevaron mientras los otros recogían la porra y la linterna que estaba debajo del cadáver.
—Si todo el mundo despachara así a los chorizos, sería una maravilla —siguió parloteando el jefe. Sacó tres puros de un bolsillo, lanzó uno a la cama, me puso el otro delante de la cara y se llevó el tercero a la boca—. Me preguntaba dónde podría encontrarlo —dijo mientras nos los encendíamos—. Tengo un trabajillo previsto y he pensado que igual quería tomar parte. Por eso estaba preparado cuando ha llegado aviso de este barullo. —Me acercó la boca a la oreja y dijo en voz baja—: Voy a trincar al Susurro. ¿Quiere venir?
—Sí.
—Ya me parecía a mí. ¡Hola, doctor!
Le estrechó la mano al tipo que acababa de entrar, un hombrecillo rechoncho con la cara ovalada y de aspecto cansado y unos ojos grises con rastros de sueño.
El médico fue hacia la cama, donde uno de los hombres de Noonan estaba haciendo preguntas sobre el incidente a Willsson. Seguí al secretario al pasillo y le pregunté:
—¿Hay alguien más en la casa aparte de usted?
—Sí, el chófer, el cocinero chino.
—Que se quede el chófer en el dormitorio del viejo esta noche. Yo me voy con Noonan. Volveré en cuanto pueda. Me da la impresión de que por aquí ya no va a haber más jaleo, pero pase lo que pase no dejen solo al viejo. Y no lo dejen a solas con Noonan ni con cualquiera de sus hombres.
Al secretario le saltaron los ojos y se quedó boquiabierto.
—¿A qué hora se despidió de Donald Willsson anoche? —le pregunté.
—¿Se refiere a anteanoche, la noche que fue asesinado?
—Sí.
—A las nueve y media exactamente.
—¿Estuvo con él desde las cinco hasta entonces?
—Desde las cinco y cuarto. Revisamos unos balances y cosas por el estilo en su despacho hasta cerca de las ocho. Luego fuimos a Bayard’s y terminamos nuestros asuntos durante la cena. A las nueve y media dijo que tenía un compromiso y se fue.
—¿Qué más dijo sobre ese compromiso?
—Nada más.
—¿Le dio algún indicio acerca de a dónde iba, con quién estaba citado?
—Solo dijo que tenía un compromiso.
—¿Y usted no sabía nada al respecto?
—No. ¿Por qué? ¿Cree que sí?
—Pensaba que igual le había comentado algo. —Pasé a los sucesos de esa misma noche—. ¿Qué visitas ha tenido hoy el señor Willsson, sin contar el tipo al que ha matado?
—Tendrá que perdonarme —dijo el secretario con una sonrisa de disculpa—: Eso no se lo puedo decir sin permiso del señor Willsson. Lo siento.
—¿No ha venido alguna de las autoridades de la ciudad? Pongamos por caso Lew Yard, o...
El secretario negó con la cabeza y repitió:
—Lo siento.
—No vamos a discutir por eso —dije, dándome por vencido, y eché a andar hacia la puerta del dormitorio.
Salió el médico abrochándose el abrigo.
—Ahora seguro que duerme —dijo precipitadamente—. Conviene que se quede alguien con él. Volveré por la mañana.
Bajó las escaleras a toda prisa.
Entré en el dormitorio. El jefe y el hombre que había interrogado a Willsson estaban al lado de la cama. El jefe me ofreció una amplia sonrisa como si se alegrara de verme. El otro me miró con el entrecejo fruncido. Willsson estaba tumbado boca arriba, mirando el techo.
—Me parece que ya no tenemos nada que hacer aquí —dijo Noonan—. ¿Qué tal si nos damos el piro?
Asentí y le di las buenas noches al viejo. Él respondió: «Buenas noches», sin mirarme. Entró el secretario con el chófer, un joven fornido, alto y bronceado.
El jefe, el otro sabueso —un teniente de policía llamado McGraw— y yo bajamos y nos montamos en el coche del jefe. McGraw se sentó al lado del conductor. El jefe y yo nos acomodamos detrás.
—Le echaremos el guante al amanecer —me explicó Noonan por el camino—. El Susurro tiene un garito en King Street. Por lo general sale de allí al amanecer. Podríamos entrar a saco, pero eso supondría un tiroteo, y más vale tomárselo con calma. Nos ocuparemos de él cuando salga.
Me pregunté si se referiría a ocuparse de detenerlo u ocuparse de cargárselo. Le pregunté:
—¿Tiene pruebas suficientes para acusarlo en firme?
—¿Pruebas suficientes? —Rio con cordialidad—. Si lo que la señora Willsson nos dio no es suficiente para enchironarlo, yo soy carterista.
Se me pasaron por la cabeza un par de chistes fáciles, pero preferí guardármelos.