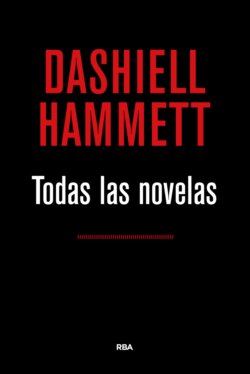Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15 LA POSADA DE CEDAR HILL
ОглавлениеMickey Linehan se sirvió del teléfono para despertarme poco después de mediodía.
—Ya estamos aquí —me dijo—. ¿Dónde está el comité de bienvenida?
—Probablemente habrán parado a coger una soga. Dejad el equipaje y venid al hotel. Habitación 537. No anunciéis vuestra presencia.
Ya estaba vestido cuando llegaron.
Mickey Linehan era un tiarrón de aspecto dejado con los hombros caídos y un cuerpo informe que parecía a punto de descabalarse por las articulaciones. Las orejas le sobresalían igual que unas alas rojas, y su cara redonda solía lucir la mueca inexpresiva de un imbécil. Parecía un cómico, y lo era.
Dick Foley era un canadiense aniñado de rostro avispado e irritable. Llevaba tacones gruesos para parecer más alto, se perfumaba los pañuelos y ahorraba todas las palabras que podía.
Eran buenos agentes, los dos.
—¿Qué os dijo el Viejo sobre el trabajo? —les pregunté, una vez acomodados en nuestros asientos.
El Viejo era el director de la sucursal de la Continental en San Francisco. También se le conocía como Poncio Pilatos, porque cuando nos enviaba a la crucifixión en misiones suicidas lo hacía con una agradable sonrisa. Era un anciano amable y educado que albergaba tan poca cordialidad como la soga de un verdugo. Los listillos de la agencia decían que era capaz de escupir carámbanos en pleno julio.
—No parecía saber mucho al respecto —dijo Mickey—, salvo que habías enviado un cable pidiendo ayuda. Dijo que llevaba un par de días sin recibir informes tuyos.
—Es probable que tenga que esperar un par más. ¿Sabéis algo sobre Personville?
Dick negó con la cabeza. Mickey dijo:
—Solo que hay quien la llama Poisonville, y lo dice en serio.
Les conté lo que sabía y lo que había hecho. El timbre del teléfono interrumpió mi relato cuando iba por el último cuarto.
La voz perezosa de Dinah Brand:
—¡Hola! ¿Qué tal la muñeca?
—No es más que un rasguño. ¿Qué te parece lo de la fuga?
—No es culpa mía —dijo—. Yo cumplí con mi parte. Si Noonan no fue capaz de tenerlo a buen recaudo, peor para él. Esta tarde voy a ir al centro a comprarme un sombrero. He pensado que podía pasarme por allí y verte un par de minutos, si vas a estar.
—¿A qué hora?
—Ah, hacia las tres.
—De acuerdo, te espero, y tendré preparados los doscientos dólares y diez centavos que te debo.
—Más te vale —dijo—. Por eso voy. Adiós.
Volví a mi asiento y mi historia.
Cuando terminé, Mickey Linehan soltó un silbido y dijo:
—No me extraña que te dé miedo enviar informes. El Viejo no haría gran cosa si se enterara de lo que has estado haciendo, ¿o qué?
—Si todo sale tal como quiero, no tendré que informar de todos los detalles inquietantes —dije—. Está muy bien eso de que la Agencia tenga normativas y reglas, pero cuando estás trabajando en un caso tienes que hacerlo como mejor puedas. Y cualquiera que venga a Poisonville cargado de ética se encontrará con que se le queda oxidada. De todas maneras, un informe no es lugar para los detalles sucios, y no quiero que enviéis nada por escrito a San Francisco sin dejarme leerlo antes, ¿de acuerdo, pájaros?
—¿Qué clase de delitos tienes pensado hacernos cometer? —preguntó Mickey.
—Quiero que tú te encares con Pete el Finlandés. Dick se encargará de Lew Yard. Tendréis que montároslo como me lo he estado montando yo: hacer lo que podáis cuando podáis. Me da el pálpito de que esos dos procurarán convencer a Noonan de que deje tranquilo al Susurro. No sé qué hará él. Es un tipo retorcido y está empeñado en vengar la muerte de su hermano.
—Después de ocuparme de ese tal Finlandés —dijo Mickey—, ¿qué hago con él? No quiero alardear de lo bobo que soy, pero este caso me resulta más o menos tan claro como la astronomía. Lo entiendo todo menos lo que has hecho y por qué, y lo que intentas hacer ahora y cómo.
—Puedes empezar por seguirle los pasos. Necesito una cuña para enemistar a Pete y Yard, Yard y Noonan, Pete y Noonan, Pete y Thaler o Yard y Thaler. Si conseguimos alborotar las cosas lo suficiente, cargarnos la intriga, se acuchillarán por la espalda y nos harán el trabajo. El enfrentamiento entre Thaler y Noonan ya es un comienzo, pero se nos vendrá abajo si no lo alimentamos.
»Podría conseguir por medio de Dinah Brand más información sobre toda la pandilla. Pero no tiene sentido llevar a nadie ante la justicia, al margen de lo que tengamos sobre ellos. Tienen a los tribunales en el bolsillo, y, además, esos tribunales son muy lentos para lo que nos interesa. Me he involucrado en algo, y en cuanto el Viejo se lo huela, y San Francisco no está lo bastante lejos para eludir su olfato, va a colgarse del teléfono para pedirme explicaciones. Necesito resultados bajo los que ocultar los detalles. Así que de nada me sirven las pruebas. Lo que necesitamos es dinamita.
—¿Y qué hay de nuestro respetado cliente, el señor Elihu Willsson? —preguntó Mickey—. ¿Qué tienes previsto hacer con él, o hacerle a él?
—Es posible que lo arruine, o tal vez lo apriete para que nos respalde. Tanto da. Más vale que te alojes en el Hotel Person, y que Dick vaya al National. Manteneos alejados, y, si queréis evitar que me despidan, resolved el caso antes de que el Viejo caiga en la cuenta de lo que pasa. Más vale que anotéis esto.
Les facilité el nombre, la descripción, y la dirección cuando la tenía, de Elihu Willsson; Stanley Lewis, su secretario; Dinah Brand; Dan Rolff; Noonan; Max Thaler, alias el Susurro; su mano derecha, Jerry, el tipo sin barbilla; la señora de Donald Willsson; la hija de Lewis, que había sido secretaria de Donald Willsson; y Bill Quint, el exnovio extremista de Dinah.
—Ahora, manos a la obra —dije—. Y no os engañéis pensando que en Poisonville hay otra ley que la que uno dicta por sí mismo.
Mickey comentó que me sorprendería saber de cuántas leyes era capaz de prescindir. Dick dijo: «Hasta pronto», y se marcharon.
Después de desayunar fui al ayuntamiento.
Los ojos verdosos de Noonan estaban llorosos, como si no hubiera dormido, y la cara había perdido parte de su color. Me sacudió la mano arriba y abajo con su entusiasmo de siempre, y tanto su voz como su actitud demostraron la habitual carga de cordialidad.
—¿Alguna pista sobre el Susurro? —le pregunté después de tanto saludo efusivo.
—Creo que tengo algo. —Miró el reloj de pared y luego el teléfono—. Espero noticias en cualquier momento. Siéntese.
—¿Quién más se fugó?
—Jerry Hooper y Tony Agosti son los únicos que siguen por ahí. Cogimos a los demás. Jerry es la mano derecha del Susurro, y el italiano es uno de sus hombres. Es el imbécil que acuchilló a Ike Bush la noche del combate de boxeo.
—¿Hay alguien más de la banda del Susurro en chirona?
—No. Solo teníamos a esos tres, sin contar a Buck Wallace, el tipo del que dio cuenta usted. Está en el hospital.
El jefe volvió a mirar el reloj de pared, y luego el de pulsera. Eran exactamente las dos en punto. Se volvió hacia el teléfono. Sonó. Lo cogió y dijo:
—Noonan al aparato... Sí... Sí... Sí... De acuerdo.
Apartó el teléfono e interpretó una melodía sobre la hilera de botones de nácar encima de su mesa. El despacho se llenó de polis.
—La posada de Cedar Hill —dijo—. Tú sígueme con tu destacamento, Bates. Terry, sal a toda velocidad por Broadway y ataca ese antro por la retaguardia. Por el camino, recoge a los chicos que están encargados del tráfico. Es probable que necesitemos tantos hombres como podamos reunir. Duffy, llévate a los tuyos por Union Street y toma la antigua carretera de la mina. McGraw se quedará a cargo de la comisaría. Ponte en contacto con todos los que puedas y que nos sigan. ¡Venga! —Cogió el sombrero y cuando salía tras ellos me gritó volviendo la cabeza por encima del hombro seboso—. Venga, hombre, ahora entramos a matar.
Lo seguí hasta el garaje de la comisaría, donde bramaban los motores de media docena de vehículos. El jefe se sentó al lado de su conductor. Yo me senté detrás con cuatro detectives.
Más hombres se montaron en tropel en otros coches. Sacaron las metralletas de sus fundas. Se distribuyeron rifles y armas antidisturbios a brazadas, así como cajas de munición.
El coche del jefe fue el primero en salir, dando una sacudida que resonó en nuestras dentaduras como un martillazo. Estuvimos a un par de centímetros de llevarnos por delante la puerta del garaje, perseguimos en diagonal por la acera a un par de viandantes, rebotamos en el bordillo, esquivamos una camioneta por tan escaso margen como la puerta y enfilamos King Street a toda velocidad con la sirena a todo volumen.
Automóviles nerviosos se apartaban veloces a derecha e izquierda, sin hacer caso de las normas de tráfico, para dejarnos paso. Fue de lo más divertido.
Volví la vista y vi otro coche de policía que venía detrás y un tercero que giraba hacia Broadway. Noonan, que mascaba un puro frío, le dijo al conductor:
—Métele gas, Pat.
Pat nos hizo esquivar el cupé de una mujer aterrada, nos llevó por un hueco entre el tranvía y la furgoneta de una lavandería —una rendija tan estrecha que no podríamos haber pasado de no ser porque el coche llevaba una capa de esmalte bien pulida— y dijo:
—Vale, pero los frenos no van muy bien.
—Estupendo —comentó el sabueso de bigote entrecano a mi izquierda. No me pareció sincero.
Una vez fuera del centro de la ciudad no había mucho tráfico que nos molestase, pero la calzada era más accidentada. Fue una buena media hora de camino en la que todo el mundo tuvo oportunidad de ir a parar de una sacudida al regazo de algún otro. Los últimos diez minutos los hicimos por una carretera desigual con las suficientes cuestas para evitar que olvidáramos lo que había dicho Pat de los frenos.
Fuimos a parar a una entrada coronada por un desvencijado anuncio luminoso en el que ponía «Posada de Cedar Hill» antes de que hubiera perdido las bombillas. El hostal, unos seis metros más allá de la entrada, era un edificio achaparrado de madera pintado de un verde mohoso y rodeado en buena medida de basura. La puerta principal y las ventanas estaban cerradas, impasibles.
Nos apeamos del coche a imitación de Noonan. El vehículo que venía siguiéndonos asomó a la vuelta de una curva de la carretera, se deslizó hasta detenerse al lado del nuestro y se deshizo de su cargamento de hombres y armas.
Noonan ordenó esto y lo de más allá.
Un trío de polis rodearon cada lateral del edificio. Otros tres, incluido uno armado con una ametralladora, se quedaron a la entrada. El resto entramos por el terreno sembrado de latas, botellas y periódicos viejos hasta la fachada del edificio.
El detective de bigote gris que iba sentado en el coche a mi lado llevaba un hacha roja. Subimos al porche.
Por debajo del alféizar de una ventana brotó ruido y fuego.
El detective de bigote gris se desplomó, cubriendo el hacha con su cadáver.
Los demás nos fuimos a toda prisa.
Corrí con Noonan. Nos escondimos en la cuneta de la carretera por el lado de la posada. Era lo bastante profunda, y lo bastante escarpada, para que pudiéramos estar casi de pie sin convertirnos en blanco fácil.
El jefe estaba alborotado.
—¡Vaya suerte! —dijo con alegría—. ¡Está aquí, Dios santo, está aquí!
—El disparo se ha hecho desde debajo del alféizar —señalé—. No está mal la treta.
—Pues vamos a fastidiársela —dijo en tono animado—. Vamos a dejar este antro como un colador. Duffy ya debería de estar llegando por la otra carretera y a Terry Shane no pueden faltarle más de unos minutos. ¡Eh, Donner! —llamó a un hombre que se asomaba por detrás de una roca—. Vete por detrás y diles a Duffy y a Shane que empiecen a acercarse al edificio en cuanto lleguen y que disparen con todo lo que tengan. ¿Dónde está Kimble?
El vigía indicó con un gesto del pulgar un árbol a su espalda. Solo veíamos la copa desde nuestra zanja.
—Dile que prepare la taladradora y empiece a meterle caña —ordenó Noonan—. Abajo, por la parte delantera, tendría que ser igual que cortar queso.
El vigía desapareció.
Noonan iba de aquí para allá por la cuneta, se arriesgaba a asomar la mollera de vez en cuando para otear y de tanto en tanto gritaba o hacía gestos a sus hombres.
Regresó, se acuclilló a mi lado, me dio un puro y se encendió otro.
—Estamos preparados —dijo con satisfacción—. El Susurro no tendrá la menor oportunidad. Está apañado.
La ametralladora junto al árbol hizo ocho o diez disparos, sincopados, a modo de prueba. Noonan sonrió burlón y dejó que escapara de su boca un aro de humo. La ametralladora puso manos a la obra, arrojando metal como la atareada fábrica de muerte en miniatura que era. Noonan lanzó otro aro de humo y dijo:
—Eso sí que dará resultado.
Convine en que así debía ser. Nos apoyamos en el repecho de arcilla y fumamos mientras, algo más lejos, otra ametralladora se ponía en funcionamiento, y luego una tercera. De manera irregular fueron sumándose rifles, pistolas y escopetas. Noonan asintió con gesto de aprobación.
—Cinco minutos así y sabrá que esto es un infierno.
Transcurridos los cinco minutos sugerí que fuéramos a echar un vistazo a los restos. Lo empujé para ayudarle a salir de la zanja y subí tras él.
La posada ofrecía un aspecto tan desolado y vacío como antes, pero parecía más destartalada. No salían disparos de allí. Bastantes estaban entrando ya.
—¿Qué le parece? —preguntó Noonan.
—Si hay sótano, podría quedar algún ratón vivo.
—Bueno, ya nos los cargaremos luego.
Sacó un silbato del bolsillo y armó un buen barullo. Agitó los brazos rollizos y los disparos empezaron a menguar. Tuvimos que esperar a que corriera la voz en torno a la casa.
Luego tiramos la puerta abajo.
La primera planta estaba cubierta hasta la altura de los tobillos de alcohol que aún caía a borbotones por los agujeros en las cajas y barriles amontonados que llenaban la mayor parte de la casa.
Medio ebrios debido a los vapores de la bebida derramada, estuvimos chapoteando por allí hasta que encontramos cuatro cuerpos muertos y ninguno vivo. Los cuatro pertenecían a tipos morenos de aspecto extranjero con ropa de trabajador. Dos de ellos estaban prácticamente hechos trizas a balazos.
Noonan dijo:
—Vamos a dejarlos aquí, venga.
Su voz sonó animada, pero a la luz de la linterna le vi los ojos rodeados por un halo blanco de miedo.
Nos alegramos de salir de allí, aunque me demoré lo bastante para embolsarme una botella intacta con la etiqueta Dewar.
Un poli vestido de caqui se apeaba a trompicones de una moto a la entrada. Nos gritó:
—¡Han atracado el First National Bank!
Noonan se puso a maldecir como un loco y berreó:
—¡Nos la ha jugado, maldito sea! Vamos a la ciudad, todo el mundo.
Todos salvo los que habíamos venido con el jefe echaron a correr hacia sus vehículos. Dos se llevaron al detective muerto.
Noonan me miró por el rabillo del ojo y dijo:
—Estamos en un buen aprieto. Esto no tiene ninguna gracia.
—Bueno... —dije.
Me encogí de hombros y me fui hacia su coche, donde el conductor ya estaba al volante. Me quedé de espaldas a la casa, hablando con Pat. No recuerdo de qué charlamos. Poco después se sumaron a nosotros Noonan y los otros detectives.
Apenas asomaba una llamita por la puerta abierta de la posada cuando tomamos la curva de la carretera y la perdimos de vista.