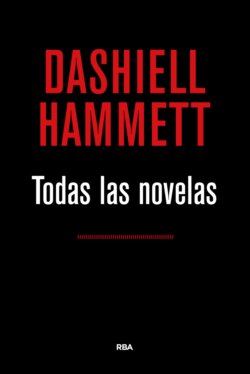Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 8
2 EL ZAR DE POISONVILLE
ОглавлениеEl Morning Herald dedicó dos páginas a Donald Willsson y su muerte. En la fotografía se apreciaba un individuo de rostro agradable e inteligente con pelo rizado, ojos y boca risueños, la barbilla partida y corbata a rayas.
La crónica de su muerte era sencilla. A las once menos veinte de la noche anterior le habían pegado cuatro tiros en el estómago, el pecho y la espalda, que le causaron la muerte de inmediato. El tiroteo tuvo lugar en la manzana del 1100 de Hurricane Street. Los vecinos que salieron a mirar después de oír los disparos vieron al muerto tendido en la acera. Había un hombre y una mujer inclinados sobre él. La calle estaba muy oscura para ver nada o a nadie con claridad. El hombre y la mujer desaparecieron antes de que alguien más tuviera tiempo de acudir. Nadie sabía qué aspecto tenían. Nadie los había visto irse.
Dispararon seis veces a Willsson con una pistola del calibre 32. Dos de los proyectiles no lo alcanzaron y se incrustaron en la fachada de un edificio. Siguiendo la trayectoria de esas dos balas, la policía averiguó que los disparos se habían efectuado desde un estrecho callejón al otro lado de la calle. Eso era todo lo que se sabía.
Un editorial del Morning Herald resumía la corta carrera del fallecido como la de un reformador de las costumbres cívicas y expresaba la convicción de que lo había asesinado alguien interesado en entorpecer la limpieza de Personville. El Herald decía que la mejor manera de que el jefe de policía probara que no había tenido ninguna culpa en el asunto era que detuviese lo antes posible y condenara al asesino o los asesinos. El editorial era amargo y tajante.
Lo terminé a la vez que mi segundo café, subí de un salto a un tranvía de Broadway, me apeé en Laurel Avenue y me dirigí a casa del fallecido.
Estaba a media manzana de allí cuando algo me hizo cambiar de idea y de destino.
Cruzó la calle delante de mí un joven más bien bajo vestido en tres tonalidades de marrón. Tenía un atractivo perfil moreno. Era Max Thaler, alias el Susurro. Llegué a la esquina de Mountain Boulevard a tiempo para ver su pierna enfundada en una tela marrón desvanecerse por la puerta de la casa del difunto Donald Willsson.
Regresé a Broadway, busqué una tienda con cabina telefónica, localicé en la guía el número del domicilio de Elihu Willsson, llamé y le dije a alguien que aseguraba ser el secretario del anciano, que Donald Willsson me había hecho venir de San Francisco, que tenía información sobre su muerte y que quería ver a su padre.
Al mostrarme lo bastante rotundo, me invitaron a hacerle una visita.
El zar de Poisonville estaba recostado en la cama cuando su secretario, un tipo esbelto y silencioso de mirada penetrante que rondaba los cuarenta, me llevó al dormitorio.
El viejo tenía una cabeza pequeña y de una redondez casi perfecta bajo su mata de pelo canoso al rape. Tenía las orejas tan pequeñas y aplastadas contra los lados de la cabeza que no estropeaban el efecto esférico. La nariz también era pequeña, una prolongación de la curva de su frente huesuda. La boca y la barbilla eran líneas rectas como tajos en la esfera. Debajo de estas líneas un cuello corto y recio se adentraba en el pijama blanco entre sus hombros cuadrados y rollizos. Uno de sus brazos asomaba por encima del cubrecama, un brazo corto y compacto rematado por una contundente mano de dedos gruesos. Tenía los ojos redondos, azules, pequeños y llorosos, como si se estuvieran ocultando detrás del velo acuoso y debajo de las pobladas cejas blancas solo hasta que llegara el momento de abalanzarse y apoderarse de algo. No era de esos a los que intentarías robarles la cartera a menos que tuvieras confianza más que de sobra en tus dedos.
Me ordenó que tomara asiento en una silla con una brusca sacudida de cuatro o cinco centímetros de su cabeza redonda, se libró del secretario con otra y preguntó:
—¿Qué es lo que sabe de mi hijo?
Tenía la voz áspera. Su pecho ejercía demasiada presión y su boca no articulaba lo suficiente para que las palabras sonaran muy claras.
—Soy agente de la Agencia de Detectives Continental, de la sucursal en San Francisco —le informé—. Hace un par de días recibimos un cheque de su hijo acompañado de una carta en la que solicitaba que le enviaran a un hombre para un trabajo. Ese hombre soy yo. Me dijo que fuera a su casa anoche. Lo hice, pero no apareció. Cuando regresé al centro me enteré de que lo habían asesinado.
Elihu Willsson me escudriñó con recelo y preguntó:
—Bueno, ¿y qué?
—Mientras esperaba, su nuera recibió una llamada de teléfono, salió, regresó con lo que me pareció sangre en el zapato y me dijo que su marido no iba a venir. Lo mataron a las once menos veinte. Ella salió a las diez y veinte y regresó a las once y cinco.
El anciano se sentó en la cama y dirigió a la señora Willsson una ristra de improperios. Cuando se le agotaron esa clase de palabras aún le quedaba un poco de aliento que utilizó para gritarme:
—¿La han metido en la cárcel?
Dije que me parecía que no.
No le hizo ninguna gracia que no estuviera en la cárcel. Lo manifestó sin contemplaciones. Berreó cantidad de cosas que no me gustaron, y terminó diciendo:
—¿Qué demonios está esperando?
Ya estaba muy mayor y enfermo para abofetearlo. Me reí y dije:
—Pruebas.
—¿Pruebas? ¿Qué necesita? Ya ha...
—No sea imbécil —interrumpí sus increpaciones—. ¿Por qué iba a matarlo ella?
—¡Porque es una zorra francesa! Porque esa...
Asomó por la puerta la cara asustada de su secretario.
—¡Fuera de aquí! —le rugió el anciano, y la cara desapareció.
—¿Era celosa? —le pregunté antes de que tuviera oportunidad de seguir bramando—. Y si no grita es muy posible que le pueda oír. Ando mucho mejor de la sordera desde que tomo levadura.
Apoyó un puño en cada una de las jorobas que formaban sus muslos bajo el cubrecama y adelantó el mentón cuadrado hacia mí.
—Aunque soy viejo y estoy enfermo —dijo en tono deliberado—, me estoy planteando levantarme y patearle el culo.
No le hice ningún caso y repetí:
—¿Era celosa?
—Lo era —contestó, ahora sin levantar la voz—, y autoritaria, y malcriada, y recelosa, y codiciosa, y mezquina, y sin escrúpulos, y embustera, y egoísta, y mala hasta la médula. ¡Mala a más no poder!
—¿Tenía razones para estar celosa?
—Eso espero —respondió con acritud—. No querría ni pensar que un hijo mío le fuera fiel, aunque es probable que lo fuera. Era capaz de cosas así.
—¿Pero no sabe de algún motivo por el que hubiera querido matarlo?
—¿Que si sé de algún motivo? —Empezó a gritar otra vez—. ¿Es que no le he dicho...?
—Sí, pero eso no quiere decir nada. Es más bien pueril.
El viejo apartó el cubrecama de sus piernas y empezó a levantarse. Luego se lo pensó mejor, levantó la cara sonrojada y bramó:
—¡Stanley!
Se abrió la puerta y entró el secretario a paso sigiloso.
—¡Echa de aquí a este malnacido! —le ordenó su jefe, al tiempo que me amenazaba con el puño.
El secretario se volvió hacia mí. Yo negué con la cabeza y le sugerí:
—Más vale que vayas a buscar ayuda.
Frunció el entrecejo. Éramos más o menos de la misma edad. Él era larguirucho, me sacaba casi una cabeza, pero pesaba veintitantos kilos menos. Parte de mis ochenta y seis kilos eran grasa, pero no todos. El secretario se mostró azogado, sonrió a modo de disculpa y se fue.
—Lo que estaba a punto de contarle —le dije al anciano— es que tenía intención de hablar con la esposa de su hijo esta mañana. Pero he visto entrar en su casa a Max Thaler, así que he preferido posponer la visita.
Elihu Willsson volvió a taparse las piernas cuidadosamente con el cubrecama, recostó la cabeza en los almohadones, levantó la vista al techo con el ceño fruncido y dijo:
—Hmm, así que esas tenemos, ¿eh?
—¿Le dice algo?
—Lo mató ella —respondió con certidumbre—. Eso es lo que me dice.
Se oyeron pasos en el pasillo, pies más fornidos que los del secretario. Cuando estaban delante de la puerta, empecé una frase:
—Usted se servía de su hijo para dirigir...
—¡Fuera de aquí! —gritó el viejo a los que estaban en el umbral—. Y que no abra nadie esa puerta. —Me lanzó una mirada furibunda y exigió saber—: ¿Para qué me estaba sirviendo de mi hijo?
—Para apretarles las clavijas a Thaler, Yard y el Finlandés.
—Embustero.
—Yo no me he inventado ese cuento. Se rumorea por todo Personville.
—Es mentira. Le di los periódicos. Él hacía lo que le venía en gana con ellos.
—Eso debería explicárselo a sus colegas. A usted le creerían.
—¡Me importa un carajo lo que crean! Le estoy diciendo la verdad.
—¿Qué más da? Su hijo no resucitará sencillamente porque lo mataran por error, si es que es eso lo que pasó.
—Lo mató esa mujer.
—Quizá.
—¡Maldito sea usted y sus «quizá»! Lo mató ella.
—Quizá. Pero también hay que considerar otra perspectiva, el aspecto político. A mí me puede decir...
—A usted le puedo decir que lo mató esa zorra francesa, y le puedo decir que cualquier otra idea estúpida que se le haya pasado por la cabeza está totalmente descaminada.
—Pero hay que investigarlas —insistí—. Y usted conoce los entresijos políticos de Personville mejor que cualquier otra persona a quien pueda acudir yo. Era su hijo. Lo mínimo que puede hacer es...
—Lo mínimo que puedo hacer —aulló— es decirle que se vuelva de una puñetera vez a San Francisco, usted y su cabeza hueca.
Me levanté y dije en tono nada amistoso:
—Estoy en el Hotel Great Western. No me moleste a menos que decida entrar en razón.
Salí del dormitorio y bajé las escaleras. El secretario rondaba el último peldaño con una sonrisa de disculpa.
—Vaya mala baba tiene el viejo —rezongué.
—Tiene una personalidad extraordinariamente vital —murmuró él.
En la redacción del Herald busqué a la secretaria del hombre asesinado. Era una chica menuda de diecinueve o veinte años con grandes ojos de color avellana, pelo castaño claro y cara pálida y atractiva. Se llamaba Lewis.
Dijo que no estaba al tanto de que su jefe me hubiera hecho venir a Personville.
—Pero también es verdad —me explicó— que el señor Willsson prefería guardárselo todo tanto tiempo como le fuera posible. El caso es que... Me parece que aquí no confiaba en nadie, al menos por completo.
—¿En ti tampoco?
Se sonrojó y dijo:
—No. Pero llevaba aquí muy poco tiempo, claro, y no nos conocía muy bien a ninguno.
—Seguro que había algo más.
—Bueno —se mordió el labio y dejó una hilera de huellas de su dedo índice en el borde de la lustrosa mesa del fallecido—, su padre no... no apoyaba lo que estaba haciendo. Puesto que en realidad el propietario de los periódicos era su padre, supongo que era natural que el señor Donald pensara que algunos empleados podían ser más leales al señor Elihu que a él.
—¿El anciano no estaba a favor de la campaña de reforma cívica? ¿Por qué la permitía, si los periódicos eran suyos?
Inclinó la cabeza para observar las huellas que había dejado. Su voz sonó queda.
—No es fácil entenderlo a menos que sepa... La última vez que se puso enfermo el señor Elihu mandó llamar a Donald... al señor Donald. El señor Donald llevaba casi toda la vida viviendo en Europa, ya sabe. El doctor Pride le dijo al señor Elihu que iba a tener que dejar de dirigir sus negocios, así que envió un telegrama a su hijo para que regresara a casa. Pero cuando el señor Donald llegó, el señor Elihu no acabó de decidirse a dejarlo todo. Quería, eso sí, que el señor Donald se quedara, así que le dio los periódicos, es decir, lo nombró director. Eso le agradó al señor Donald. En París se había interesado por el periodismo. Al enterarse de lo mal que iban aquí los asuntos cívicos y demás, puso en marcha esa campaña reformista. No lo sabía... Llevaba fuera desde que era niño... No sabía...
—No sabía que su padre estaba tan involucrado como el que más —la ayudé a terminar.
Se estremeció un poco mientras seguía mirando sus huellas dactilares, no me contradijo y continuó:
—El señor Elihu y él tuvieron una pelea. El señor Elihu le dijo que dejara de removerlo todo, pero él no le hizo caso. Tal vez se lo habría hecho de haber sabido... todo lo que había que saber. Pero supongo que ni se le pasó por la cabeza que su padre estaba gravemente implicado. Y su padre no se lo iba a decir, claro. Supongo que para un padre tiene que ser muy difícil contarle a su hijo algo así. Amenazó con quitarle los periódicos al señor Donald. No sé si tenía intención de hacerlo o no. Pero volvió a enfermar, y todo siguió su curso.
—¿Donald Willsson no te contaba cosas en confianza? —pregunté.
—No. —Fue casi un susurro.
—Entonces, ¿dónde te has enterado de todo esto?
—Intento, intento ayudarle a averiguar quién lo asesinó —dijo con franqueza—. No tiene derecho a...
—La mejor manera de ayudarme es que me digas dónde te has enterado de todo esto —insistí.
Se quedó mirando fijamente la mesa mientras se mordía el labio inferior. Esperé. Al cabo, dijo:
—Mi padre es el secretario del señor Willsson.
—Gracias.
—Pero no crea que nosotros...
—No es cosa mía —la tranquilicé—. ¿Qué hacía Willsson en Hurricane Street anoche cuando tenía una cita conmigo en su domicilio?
Dijo que no lo sabía. Le pregunté si le había oído decirme, por teléfono, que fuera a su casa a las diez. Contestó que sí.
—¿Qué hizo después? Procura recordar hasta lo más insignificante que dijo e hizo desde entonces hasta que te fuiste a casa al terminar la jornada laboral.
Se retrepó en la silla, cerró los ojos y frunció la frente.
—Usted llamó, si fue usted la persona a la que le dijo que fuera a su casa, hacia las dos. Luego el señor Donald dictó unas cartas, una a una fábrica de papel, otra a un senador, el señor Keefer, respecto de unos cambios en las normas de Correos, y... ¡ah, sí! Salió unos veinte minutos, poco antes de las tres. Y justo antes de salir firmó un cheque.
—¿A nombre de quién?
—No lo sé, pero le vi extenderlo.
—¿Dónde está su talonario? ¿Lo llevaba consigo?
—Está aquí. —Se levantó de un salto, rodeó la mesa hasta la parte delantera e intentó abrir el cajón de arriba—. Está cerrado.
Me coloqué a su lado, desdoblé un clip sujetapapeles y con ayuda del filo de mi navaja hurgué en la cerradura hasta que conseguí abrirla.
La chica sacó un talonario no muy grueso del First National Bank. El último talón usado correspondía a un cheque de cinco mil dólares. Nada más. Ni nombre ni asunto alguno.
—Salió con este cheque —dije—, ¿y estuvo fuera veinte minutos? ¿Lo suficiente para ir al banco y volver?
—No le habría llevado más de cinco minutos llegar allí.
—¿Ocurrió alguna otra cosa antes de que extendiera el cheque? Piensa. ¿Algún mensaje? ¿Cartas? ¿Llamadas de teléfono?
—A ver. —Cerró los ojos de nuevo—. Estaba dictando unas cartas y... ¡Ay, qué tonta! Le llamaron por teléfono. Dijo: «Sí, puedo estar allí a las diez, pero tendré que marcharme enseguida». Luego añadió: «Muy bien, a las diez». Eso fue todo lo que dijo, salvo «Sí, sí», varias veces.
—¿Hablaba con un hombre o con una mujer?
—No lo sé.
—Piénsalo. Pondría una voz distinta.
Se lo pensó y dijo:
—Entonces, era mujer.
—¿Quién se fue antes esa noche, tú o él?
—Yo. Él... ya le he dicho que mi padre es el secretario del señor Elihu. Él y el señor Donald habían quedado a media tarde para tratar de algo relacionado con los asuntos económicos del periódico. Mi padre vino poco después de las cinco. Iban a cenar juntos, me parece.
Eso fue todo lo que acertó a contarme la tal Lewis. No sabía nada que explicase la presencia de Willsson en la manzana del 1100 de Hurricane Street, me dijo. No reconoció saber nada relacionado con el señor Willsson.
Registramos la mesa del fallecido y no encontramos nada que resultara revelador. Probé suerte con las chicas de la centralita y no averigüé nada. Pasé una hora con los mensajeros, los redactores y demás, pero de nada sirvió que los acosara a preguntas. Al fallecido, como había dicho su secretaria, se le daba bien guardarse sus asuntos.