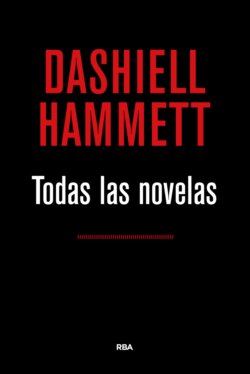Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
17 RENO
ОглавлениеMe hizo pasar a la sala, retrocedió un poco, giró sobre sí misma y me preguntó si me gustaba el vestido nuevo. Le dije que me gustaba. Me explicó que era de color beige rosado y que los ribetes en el costado eran qué sé yo, y al final dijo:
—¿De verdad crees que estoy guapa?
—Tú siempre estás guapa —dije—. Lew Yard y Pete el Finlandés han ido a visitar al viejo Elihu esta tarde.
Me dirigió una mueca y dijo:
—Mi vestido te importa un carajo. ¿Qué hacían allí?
—Reunirse en asamblea, supongo.
Me miró entre las pestañas y preguntó:
—¿De verdad no sabes el paradero de Max?
Entonces lo supe. No tenía sentido reconocer que no lo había sabido desde el principio. Dije:
—En casa de Willsson, probablemente, pero no me importaba lo suficiente para comprobarlo.
—Vaya tontería por tu parte. Tiene razones para que no le caigamos bien ni tú ni yo. Hazle caso a mami y tríncalo pronto, si quieres seguir con vida y que también siga con vida mami.
Reí y dije:
—No sabes lo peor. Max no mató al hermano de Noonan. Tim no dijo «Max». Intentó decir «MacSwain» y se murió antes de terminar.
Me cogió por los hombros e intentó zarandear mis ochenta y seis kilos. Casi tenía la fuerza suficiente para conseguirlo.
—¡Maldito seas! —Noté su aliento caliente en la cara. Tenía el rostro tan blanco como los dientes. El carmín provocaba un fuerte contraste, como si llevara etiquetas rojas en la boca y las mejillas—. Si le has tendido una trampa y me has hecho incriminarlo, tienes que matarlo, ya mismo.
No me gusta que me mangoneen, ni siquiera chicas que parecen algún ser mitológico cuando están alteradas. Le aparté las manos de mis hombros y dije:
—Deja de lloriquear. Aún estás viva.
—Sí, aún. Pero conozco a Max mejor que tú. Sé las probabilidades que tiene de seguir mucho tiempo con vida cualquiera que le tienda una trampa para incriminarlo. Ya sería bastante malo si lo hubiéramos pillado de verdad, pero...
—No armes jaleo. Yo he incriminado a cantidad de gente y no me ha ocurrido nada. Coge el sombrero y el abrigo y vamos a comer algo. Te sentirás mejor.
—Estás loco si crees que voy a salir. No con ese...
—Ya vale, guapa. Si tan peligroso es, hay tantas probabilidades de que te pille aquí como en cualquier otra parte. ¿Qué más da?
—Pues... ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a quedarte aquí hasta que Max ya no sea un estorbo. Es culpa tuya y tienes que cuidar de mí. Ni siquiera puedo contar con Dan. Está en el hospital.
—No puedo —dije—. Tengo trabajo. Estás alterada sin motivo. Probablemente Max se ha olvidado de ti a estas alturas. Coge el sombrero y el abrigo. Me muero de hambre.
Volvió a acercarme la cara y me dio la impresión de que sus ojos habían encontrado algo terrible en los míos.
—¡Qué canalla eres! Te importa un carajo lo que me pase. Me usas como usas a los demás: soy la dinamita que querías. Yo confié en ti.
—Eres dinamita, desde luego, pero lo demás es una tontería. Se te ve mucho más guapa cuando estás feliz. Tienes las facciones marcadas. La ira les da un aspecto abiertamente brutal. Me muero de hambre, cielo.
—Pues vas a comer aquí —contestó—. No vas a conseguir que salga después de anochecer.
Iba en serio. Cambió el vestido beige rosado por un delantal e hizo inventario de lo que había en la nevera: patatas, lechuga, sopa enlatada y media tarta de frutas. Salí y compré un par de bistecs, panecillos, espárragos y tomates.
A mi regreso estaba combinando ginebra, vermú y licor amargo de naranja en una coctelera de casi un litro, sin dejar mucho espacio para removerlos.
—¿Has visto algo? —me preguntó.
Le lancé una mirada desdeñosa en plan de broma. Llevamos los cócteles al comedor y estuvimos brindando mientras se hacía la carne. Las copas la animaron un montón. Para cuando nos sentamos a comer casi había olvidado el miedo. No era muy buena cocinera, pero comimos como si lo fuese.
Rematamos la cena con un par de ginebras con ginger-ale.
Decidió que quería salir por ahí y hacer algo. Ningún enano asqueroso iba a hacer que se quedase encerrada, porque había sido más legal que nadie con él hasta que se cabreó por nada, y si no le gustó lo que hizo, podía irse a trepar un árbol o tirarse a un lago, y nos íbamos a ir al Silver Arrow, que era donde antes tenía intención de llevarme, porque le había prometido a Reno que iría a su fiesta, y como hay Dios que iba a ir, y cualquiera que creyese lo contrario estaba loco de atar, y que qué pensaba yo de aquello.
—¿Quién es Reno? —le pregunté mientras se ajustaba más el delantal tirando de los cordeles en la dirección equivocada.
—Reno Starkey. Seguro que te cae bien. Es un tipo legal. Le prometí que pasaría por su fiesta y eso es lo que voy a hacer.
—¿Y qué celebra?
—¿Qué demonios pasa con este puñetero delantal? Lo soltaron esta tarde.
—Date la vuelta y te deshago el nudo. ¿Por qué estaba en la cárcel? Estate quieta.
—Por reventar una caja fuerte hace seis o siete meses; la de Turlock, el joyero. Reno, Put Collings, Blackie Whalen, Hank O’Marra y un tipejo cojo al que llaman el Paso y medio. Contaban con la protección de Lew Yard, pero los detectives de la asociación de joyeros les colgaron el trabajo la semana pasada. Así que Noonan tuvo que cumplir con las formalidades. No tiene mayor importancia. Saldrán bajo fianza esta tarde a las cinco y es lo último que se sabrá del asunto. Reno ya está acostumbrado. Ha salido bajo fianza por otros tres chanchullos. ¿Qué tal si preparas otro cóctel mientras yo me meto en ese vestido?
El Silver Arrow estaba a medio camino entre Personville y el lago Mock.
—No es un mal tugurio —me dijo Dinah mientras nos llevaba hacia allá su pequeño Marmon—. Polly De Voto es una tía legal y todo lo que vende es bueno, menos el bourbon, quizá. Siempre tiene un regustillo como si lo hubieran sacado de un cadáver. Seguro que te cae bien. Aquí puedes hacer lo que te venga en gana siempre y cuando no metas bulla. No soporta el ruido. Ahí está. ¿Ves las luces rojas y azules detrás de los árboles?
Salimos del bosque y vimos el garito, una gran edificación que imitaba un castillo con abundante iluminación eléctrica al lado de la carretera.
—¿Qué quieres decir con que no soporta el ruido? —le pregunté al oír un coro de pistolas que entonaba su «pum pum pum».
—Ahí pasa algo —masculló la chica, que detuvo el coche.
Salieron por la puerta principal del garito dos hombres que llevaban a rastras a una mujer y se perdieron en la oscuridad. Un tipo salió a la carrera por una puerta lateral y se alejó. Las armas seguían con su canción. No vi ningún destello.
Otro hombre salió a todo correr y se esfumó hacia la parte de atrás.
Un tipo asomó parte del cuerpo por una ventana de la segunda planta con una pistola negra en la mano.
Dinah dejó escapar un brusco soplido.
Desde un seto junto a la carretera, un fogonazo naranja señaló brevemente al hombre de la ventana. Su arma destelló en sentido descendente. Se asomó más aún. No brotó del seto ningún otro fogonazo.
El hombre de la ventana pasó una pierna por encima del alféizar, se agachó, quedó colgando de las manos y se dejó caer.
Nuestro coche avanzó con una sacudida. Dinah tenía el labio inferior entre los dientes.
El hombre que se había descolgado de la ventana estaba levantándose a gatas.
Dinah me puso la cara delante y gritó:
—¡Reno!
El hombre se levantó de un salto y se volvió hacia nosotros. Se plantó en la carretera en tres zancadas cuando llegábamos a su altura.
Dinah ya tenía el pequeño Marmon a toda velocidad antes de que Reno hubiera puesto los pies en el estribo de mi lado. Lo rodeé con los brazos y a punto estuve de dislocármelos en el intento de sujetarlo. Me lo puso todo lo difícil que pudo asomándose para disparar contra las armas que nos lanzaban plomo desde todas partes.
De repente todo había terminado. Estábamos fuera del alcance, de la vista y del oído del Silver Arrow, alejándonos de Personville a toda velocidad.
Reno se dio la vuelta y procuró sujetarse por sus propios medios. Volví a meter los brazos y comprobé que funcionaran todas las articulaciones. Dinah estaba ocupada con el coche.
Reno dijo:
—Gracias, encanto. Necesitaba que me sacasen de allí.
—No hay de qué —le contestó—. ¿Son así las fiestas que montas tú?
—Ha llegado gente que no estaba invitada. ¿Conoces la carretera de Tanner?
—Sí. Vete por ahí. Nos llevará hasta el otro lado de Mountain Boulevard y podemos volver a la ciudad por allí.
La chica asintió, aminoró un poco la velocidad y preguntó:
—¿Quiénes eran los que han ido sin invitación?
—Unos matones que no eran lo bastante listos para dejarme en paz.
—¿Los conozco? —preguntó, con excesiva despreocupación, en el momento en que se desviaba hacia una carretera más estrecha y accidentada.
—Déjalo correr, encanto —dijo Reno—. Más vale que exprimas bien este trasto.
Dinah le sacó al Marmon otros veinte kilómetros por hora. Ahora estaba muy ocupada intentando que el vehículo no se saliera de la carretera, y Reno tenía más que suficiente aferrándose al coche. Ninguno de los dos retomó la charla hasta que la carretera nos llevó hasta otra más y mejor pavimentada.
Entonces él preguntó:
—¿Así que le has dado la patada al Susurro?
—Hmm.
—Dicen por ahí que te chivaste de él.
—No me extraña que lo digan. ¿Tú qué crees?
—Lo de dejarlo tirado me parece bien. Pero aliarte con un sabueso y metérsela doblada es bastante chungo. Chungo de cuidado, la verdad.
Me miró mientras lo decía. Era un hombre de treinta y cuatro o treinta y cinco años, ancho y grueso pero sin grasa. Tenía los ojos grandes, castaños, apagados y separados en una cara de caballo larga y levemente cetrina. Era una cara arisca, impasible, pero de alguna manera no resultaba desagradable. Lo miré y guardé silencio.
La chica dijo:
—Si eso es lo que piensas, puedes...
—Cuidado —gruñó Reno.
Habíamos tomado una curva. Un largo coche negro estaba cruzado en la carretera a modo de barricada.
Volaron balas a nuestro alrededor. Reno y yo disparamos más proyectiles mientras la chica maniobraba el pequeño Marmon como si fuera un potro en un encuentro de polo.
Lo lanzó hacia la izquierda de la carretera, dejó que las ruedas de ese lado se encaramasen al repecho, volvió a cruzar la carretera con el peso de Reno y el mío como lastre, subió las ruedas de la izquierda al ribazo derecho justo cuando nuestro lado del coche empezaba a levantarse a pesar de nuestro contrapeso, nos encauzó en la carretera de espaldas al enemigo y nos sacó de las inmediaciones antes de que hubiéramos vaciado los cargadores.
Un montón de gente había efectuado un montón de disparos pero hasta donde sabíamos ningún proyectil había alcanzado a nadie.
Reno, que estaba cogido a la puerta por los codos mientras metía otro cargador en la automática, dijo:
—Bien hecho, encanto. Eso sí que es conducir.
—¿Y ahora, adónde? —preguntó Dinah.
—Primero lejos de aquí. Tú sigue la carretera. Ya lo pensaremos. Me parece que nos han cerrado todos los accesos a la ciudad. Sigue dándole gas.
Pusimos veintitantos kilómetros más entre Personville y nosotros. Adelantamos a unos cuantos coches pero no vimos ningún indicio de que nos estuvieran siguiendo. Un breve puente retumbó bajo nuestras ruedas. Reno dijo:
—Gira a la derecha en lo alto de la subida.
Tomamos un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles por la ladera de una colina escarpada. Quince kilómetros por hora era ir muy deprisa por allí. Tras cinco minutos de arrastrarnos, Reno dio orden de parar. No oímos nada, no vimos nada durante la media hora que estuvimos sentados en la oscuridad. Entonces Reno dijo:
—Hay una cabaña vacía a kilómetro y medio de aquí. Podemos acampar allí, ¿de acuerdo? No tiene sentido intentar abrirnos paso hasta la ciudad esta noche.
Dinah dijo que cualquier cosa era preferible a que nos volvieran a disparar. Yo aseguré que me parecía bien, aunque hubiera preferido que intentáramos encontrar algún camino de regreso a la ciudad.
Seguimos el sendero de tierra con cautela hasta que nuestros faros fueron a posarse en una pequeña construcción de tablones a la que le hubiera venido de maravilla la mano de pintura que no le habían dado nunca.
—¿Es aquí? —le preguntó Dinah a Reno.
—Ajá. Quedaos aquí hasta que le haya echado un vistazo.
Nos dejó y no tardó en aparecer en el haz de nuestros faros a la puerta de la cabaña. Hurgó con unas llaves en el candado, lo retiró, abrió la puerta y entró. Poco después salió a la puerta y nos gritó:
—Todo bien. Venid y poneos cómodos.
Dinah apagó el motor y se apeó del coche.
—¿Hay una linterna en el coche? —le pregunté.
Ella me dijo que la había y me la dio al tiempo que comentaba entre bostezos:
—Dios mío, qué cansada estoy. Espero que haya algo de beber en ese agujero.
Le dije que tenía una petaca con whisky. La noticia la alegró.
La cabaña era un apaño con una sola habitación en la que había un catre militar cubierto con mantas de color marrón, una mesa de juego con una baraja de cartas y unas fichas de póquer pegajosas, una estufa de hierro pardusca, cuatro sillas, un quinqué, platos, sartenes, cazuelas y cubos, tres estantes con alimentos enlatados, un montón de leña y una carretilla.
Reno, que estaba encendiendo el quinqué cuando entramos, dijo:
—No está tan mal. Voy a esconder el carro y nos quedaremos aquí hasta que amanezca.
Dinah se acercó al catre, retiró las mantas e informó:
—Igual hay bichos, pero por lo menos no está infestado. Ahora vamos a echar ese trago.
Desenrosqué el tapón de la petaca y se la pasé mientras Reno iba a esconder el coche. Cuando ella terminó, eché un trago.
El ronroneo del motor del Marmon se hizo más tenue. Abrí la puerta y eché un vistazo. Colina abajo, entre árboles y arbustos, alcancé a ver haces aislados de luz blanca que se alejaban. Cuando los perdí de vista por fin volví a entrar y le pregunté a la chica:
—¿Alguna vez has tenido que volver a casa andando?
—¿Cómo?
—Reno se ha largado con el coche.
—¡Ese miserable! Más vale que nos haya dejado en un sitio con cama.
—No creo que te sirva de nada.
—¿Ah, no?
—No. Reno tenía la llave de este cuchitril. Apuesto diez contra uno a que los tipos que iban tras él saben de su existencia. Por eso nos ha dejado aquí. Se supone que discutiremos con ellos, los mantendremos apartados de su pista un rato.
Se levantó del catre con aire hastiado, maldijo a Reno, a mí, a todos los hombres de Adán en adelante, y dijo en tono acre:
—Ya que lo sabes todo, ¿qué hacemos ahora?
—Buscamos un sitio cómodo a la intemperie, no muy lejos, y esperamos a ver qué ocurre.
—Voy a coger las mantas.
—Igual no echan en falta una, pero delatarás nuestras huellas si te llevas más.
—Me importan un carajo tus huellas —renegó, pero solo cogió una manta.
Apagué el quinqué de un soplo, cerré el candado de la puerta a nuestra espalda y con ayuda de la linterna empecé a abrirme paso entre los matorrales.
En la ladera de la montaña, un poco más arriba, encontramos una pequeña hondonada desde la que se alcanzaba a ver sin excesiva dificultad el camino y la cabaña a través de una maleza lo bastante tupida para mantenernos ocultos a menos que encendiéramos alguna luz.
Tendí la manta y nos acomodamos.
La muchacha se apoyó en mí y se quejó de que la tierra estaba húmeda, que tenía frío pese al abrigo de piel, que tenía un calambre en la pierna y que quería un cigarrillo.
Le ofrecí otro trago de la petaca. Eso me granjeó diez minutos de paz.
Luego dijo:
—Me estoy enfriando. Para cuando venga alguien, si es que llegan a venir, estaré lanzando estornudos y toses tan fuertes que se oirán hasta en la ciudad.
—Solo una vez —le dije—. Luego ya te habré estrangulado.
—Hay un ratón o algo corriendo por debajo de la manta.
—Probablemente no es más que una serpiente.
—¿Estás casado?
—No vayas por ahí.
—Entonces, ¿lo estás?
—No.
—Seguro que tu mujer está encantada.
Intentaba dar con una réplica a la altura de la pulla cuando una luz destelló a lo lejos carretera arriba. En el instante en que le pedía a la chica que guardara silencio se esfumó.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
—Una luz. Ha desaparecido. Nuestras visitas han dejado el coche y están haciendo el último tramo a pie.
Transcurrió un buen rato. La chica temblaba con su mejilla caliente contra la mía. Oímos pasos, vimos figuras oscuras que subían por el camino y deambulaban en torno a la cabaña, aunque no teníamos la certeza de estar viéndolos en realidad.
Una linterna puso fin a nuestras dudas al dibujar un círculo luminoso en la puerta de la cabaña. Una voz potente dijo:
—Vamos a dejar salir a la tía.
Hubo medio minuto de silencio mientras esperaban una respuesta de dentro. Luego la misma voz potente preguntó: «¿Va a salir?». Después más silencio.
Unos disparos, un ruido familiar en lo que llevábamos de noche, rompieron el silencio. Algo martilleó los tablones.
—Venga —le susurré a la chica—. Vamos a intentar hacernos con su coche mientras arman bulla.
—Déjalos en paz —me dijo, tirándome del brazo cuando intentaba ponerme en pie—. Ya he tenido suficiente por esta noche. Aquí estamos bien.
—Venga —insistí.
—Nada de eso —dijo, y no cedió, y poco después, mientras discutíamos, ya era demasiado tarde.
Los muchachos, allá abajo, habían tirado la puerta a patadas y al encontrar la cabaña vacía regresaban hacia el coche llamándolo a gritos.
Salió a su encuentro, subieron a bordo ocho hombres y siguieron las huellas de Reno colina abajo.
—Podríamos volver a acomodarnos ahí dentro —propuse—. No creo que vuelvan por aquí esta noche.
—Dios, espero que quede algo de whisky en esa petaca —dijo ella cuando la ayudaba a ponerse en pie.