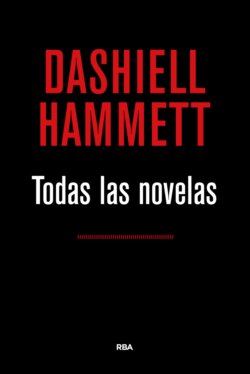Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
22 EL PICAHIELO
ОглавлениеUna vez en el centro, fui primero a comisaría. McGraw ocupaba la mesa del jefe. Sus ojos de pestañas rubias me miraron con recelo; las arrugas en su rostro curtido parecían más marcadas y acres de lo habitual.
—¿Cuándo viste a Dinah Brand por última vez? —preguntó sin preliminares, sin saludar con un gesto de cabeza siquiera. La voz le salió áspera y desagradable por la nariz huesuda.
—Anoche a las once menos veinte o así —dije—. ¿Por qué?
—¿Dónde?
—En su casa.
—¿Cuánto estuviste allí?
—Unos diez minutos, tal vez quince.
—¿Por qué?
—¿Por qué, qué?
—¿Por qué no te quedaste más?
—¿Y eso por qué es asunto tuyo? —le pregunté, y me senté en la silla que no me había ofrecido.
Me fulminó con la mirada mientras se llenaba los pulmones para poder gritarme a la cara:
—¡Asesino!
Me reí y dije:
—No creerás que ella tuvo algo que ver con el asesinato de Noonan, ¿verdad?
Quería un cigarrillo, pero el tabaco es un recurso de urgencia tan conocido para los que están nerviosos que preferí no arriesgarme en ese momento.
McGraw intentaba horadarme los ojos. Le dejé mirar, pues estoy más que convencido de que, como le ocurre a mucha gente, parecía más sincero cuando estaba mintiendo. Al cabo, dejó de analizarme con la mirada y preguntó:
—¿Por qué no?
Eso fue bastante flojo.
—De acuerdo, ¿por qué no? —dije con indiferencia. Le ofrecí un cigarrillo y saqué otro para mí. Luego añadí—: Yo diría que lo hizo el Susurro.
—¿Estaba allí?
Por una vez McGraw dio esquinazo a su nariz y soltó las palabras entre dientes.
—¿Que si estaba dónde?
—En casa de Brand.
—No —dije, y arrugué el entrecejo—. ¿Por qué iba a estar allí, si andaba por ahí cargándose a Noonan?
—¡Al infierno con Noonan! —exclamó irritado el jefe en funciones—. ¿Por qué sigues trayéndolo a cuento?
Intenté mirarlo como si creyera que había perdido la cabeza.
—Dinah Brand fue asesinada anoche —dijo.
—¿Ah, sí?
—¿Vas a responder ahora a mis preguntas?
—Claro. Estuve en casa de Willsson con Noonan y los demás. Después de irme de allí, a eso de las diez y media, me pasé por su casa para decirle que tenía que ir a Tanner. Estaba medio citado con ella. Me quedé unos diez minutos, lo suficiente para tomarme una copa. No había nadie más, a menos que se hubieran escondido. ¿Cuándo la mataron? ¿Y cómo?
McGraw me contó que había enviado a un par de sus hombres —Shepp y Vanaman— a ver a la chica esa misma mañana, a ver hasta qué punto podía y quería ayudar a la policía a endosarle al Susurro el asesinato de Noonan. Los polis llegaron a su casa a las nueve y media. La puerta de la calle estaba abierta. No contestó nadie cuando llamaron al timbre. Entraron y se encontraron a la chica boca arriba en el comedor, muerta, con una herida de arma blanca en el seno izquierdo.
El forense que examinó el cadáver dijo que la habían asesinado con una hoja fina, redonda y terminada en punta de unos quince centímetros, a eso de las tres de la madrugada. Por lo visto, habían registrado con destreza y a conciencia cómodas, armarios, baúles y demás. No había dinero en el bolso de la chica ni en ningún otro lugar de la casa. El joyero en el tocador estaba vacío. Llevaba dos anillos de diamantes en los dedos.
La policía no había encontrado el arma con que había sido acuchillada. Los expertos en huellas dactilares no habían dado con nada de utilidad. No parecían haberse forzado puertas ni ventanas. En la cocina había indicios de que la chica había estado bebiendo con uno o más invitados.
—Quince centímetros, redondo, fino, terminado en punta —repetí la descripción del arma—. A mí me parece un picahielo.
McGraw cogió el teléfono y le dijo a alguien que enviaran a Shepp y Vanaman. Shepp era un tipo alto y encorvado cuya bocaza tenía un rictus de adusta seriedad debido probablemente a su mala dentadura. El otro detective era bajo, fornido, con venas purpúreas en la nariz y sin apenas cuello.
McGraw nos presentó y les preguntó por el picahielo. No lo habían visto; sabían con seguridad que no estaba allí. No habrían pasado por alto un objeto semejante.
—¿Estaba allí anoche? —me preguntó McGraw.
—Estaba al lado de la chica mientras sacaba trozos de hielo con él.
Se lo describí. McGraw les dijo a los sabuesos que volvieran a registrar el domicilio, y que luego procuraran encontrar el picahielo en las inmediaciones de la casa.
—Tú la conocías —dijo después de que se fueran Shepp y Vanaman—. ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto?
—Aún es muy pronto para tenerla —me zafé de la pregunta—. Dame un par de horas para pensármelo. ¿Qué te parece a ti?
Volvió a adoptar aire de amargado y refunfuñó:
—¿Qué demonios sé yo?
Pero al dejar que me marchara sin hacerme más preguntas deduje que ya había llegado a la conclusión de que quien había matado a la muchacha era el Susurro.
Me pregunté si lo habría hecho el fullero bajito, o si no era más que otra de las imputaciones falsas que los jefes de policía de Poisonville tenían tendencia a colgarle. Ahora no suponía gran diferencia. Estaba cantado que, ya fuera en persona o recurriendo a un intermediario, el Susurro había quitado de en medio a Noonan, y solo podían ahorcarlo una vez.
Había un montón de tipos en el pasillo cuando dejé a McGraw. Algunos eran bastante jóvenes, apenas unos chavales, unos cuantos eran extranjeros, y la mayoría parecían tan duros como cabría esperar de un hombre.
Cerca de la puerta de la calle me encontré con Donner, uno de los polis que habían tomado parte en la expedición a Cedar Hill.
—Hola —le saludé—. ¿A qué viene el gentío? ¿Vacían la trena para dejar sitio a otros?
—Son nuestros nuevos agentes especiales —me dijo, hablando como si no los tuviera en muy buen concepto—. Vamos a aumentar la plantilla.
—Enhorabuena —dije, y me fui.
Encontré a Peak Murry en su sala de billar sentado a una mesa detrás de un mostrador de puros, hablando con tres hombres. Me senté en el otro extremo de la sala y vi a dos chicos golpear bolas de aquí para allá. Unos minutos después el propietario larguirucho se me acercó.
—Si ves a Reno en algún momento —le dije—, igual puedes hacerle saber que Pete el Finlandés está haciendo que los de su banda juren el cargo de agentes especiales.
—Igual se lo digo —asintió Murry.
Mickey Linehan estaba sentado en el vestíbulo cuando regresé a mi hotel. Me siguió hasta la habitación y me informó:
—Tu colega Dan Rolff se dio el piro del hospital anoche, después de las doce. Los matasanos están bastante mosqueados. Por lo visto tenían previsto sacarle un montón de trocitos de hueso del cerebro esta mañana. Pero él y su ropa habían desaparecido. Aún no sabemos nada del Susurro. Dick está intentando localizar a Bill Quint. ¿Qué hay de la chica esa a la que han trinchado? Dick me ha dicho que te has enterado antes que los maderos.
—No debería...
Sonó el teléfono.
Una voz de hombre, atentamente retórica, pronunció mi nombre con una interrogación al final.
—Sí —contesté.
La voz dijo:
—Soy el señor Charles Proctor Dawn. Creo que le resultará sumamente beneficioso venir a mi despacho en cuanto le sea posible.
—¿Ah, sí? ¿Quién es?
—El señor Charles Proctor Dawn, abogado. Mi bufete está en el edificio Rutledge, en el 310 de Green Street. Creo que le resultará...
—¿Le importa apuntarme al menos de qué se trata? —le insté.
—Hay asuntos que más vale no tratar por teléfono. Creo que le resultará...
—De acuerdo —lo interrumpí de nuevo—. Pasaré a verlo esta tarde, si tengo oportunidad.
—Verá que es muy, pero que muy aconsejable —me aseguró.
Colgué al llegar a ese punto.
Mickey dijo:
—Ibas a contarme qué hay del asesinato de Brand.
—Nada de eso —repuse—. He empezado a decirte que no debería ser muy difícil dar con Rolff: si va por ahí con una fractura de cráneo seguro que lleva la cabeza vendada. A ver si te pones a ello. Inténtalo primero en Hurricane Street.
Mickey me ofreció una sonrisa de lado a lado de su cara colorada de payaso y dijo: «No me cuentes nada de lo que ocurre. Total, solo trabajo contigo». Cogió el sombrero y me dejó allí.
Me tumbé en la cama, empecé a empalmar un cigarrillo con el siguiente y pensé en la noche pasada: en mi estado de ánimo, cómo había perdido el conocimiento, los sueños que tuve y la situación en la que había despertado. Pensar me resultó tan desagradable que me alegré de que me interrumpieran.
Unas uñas rascaban mi puerta. Fui a abrir.
No conocía al tipo que estaba allí plantado. Era joven y delgado, e iba vestido de colores chillones. Tenía las cejas tupidas y un bigotito renegrido que contrastaba con una cara muy pálida, nerviosa, aunque nada tímida.
—Soy Ted Wright —dijo, y me tendió una mano como si yo me alegrara de conocerle—. Supongo que el Susurro te habrá hablado de mí.
Le di la mano, le dejé pasar, cerré la puerta y pregunté:
—¿Eres amigo del Susurro?
—Desde luego. —Me mostró dos dedos firmemente apretados—. Somos uña y carne, él y yo.
No dije nada. Él paseó la mirada por la habitación, sonrió con nerviosismo, fue hasta la puerta abierta del cuarto de baño, echó un vistazo dentro, volvió hasta donde estaba yo, se restregó los labios con la lengua y me hizo su propuesta:
—Puedo hacerte el favor de cargármelo por quinientos pavos.
—¿Al Susurro?
—Sí, y es una ganga.
—¿Por qué iba a quererlo yo muerto? —pregunté.
—Te ha dejado sin chica, ¿no?
—¿Ah, sí?
—Sí.
—No eres tan tonto.
Me vino una idea a la mollera. Para darle tiempo a que madurara, dije:
—Siéntate. Esto hay que hablarlo.
—Nada de eso —dijo, y me miró con dureza, sin acercarse a ninguna de las sillas—. O quieres que me lo cargue o no quieres.
—Entonces, no quiero.
Dijo algo que no alcancé a entender, como si se le hubiera atascado en la garganta, y se volvió hacia la puerta. Me crucé en su camino y se detuvo con ojos inquietos.
—Así que el Susurro está muerto, ¿eh?
Reculó y echó hacia atrás una mano. Le di un puñetazo en la mandíbula, impulsando el golpe con mis ochenta y seis kilos.
Se le cruzaron las piernas y se desplomó.
Lo levanté tirándole de las muñecas, acerqué su cara a la mía y gruñí:
—Ya puedes largar. ¿Qué es todo este asunto?
—Yo no te he hecho nada.
—Pues ya verás si te pillo. ¿Quién se ha cargado al Susurro?
—Yo no sé nada de...
Le solté una de las muñecas, le abofeteé la cara con la mano abierta, volví a cogerle la muñeca y probé a retorcerle las dos mientras repetía:
—¿Quién se ha cargado al Susurro?
—Dan Rolff —gimoteó—. Se le acercó y le clavó el mismo pincho que el Susurro utilizó con la tía. Así mismo.
—¿Cómo sabes que era el mismo con el que mató el Susurro a la chica?
—Eso dijo Dan.
—¿Qué dijo el Susurro?
—Nada. Tenía una pinta rara de la leche, allí plantado con el mango del pincho asomándole por el costado. Entonces saca la pipa y le mete dos balazos a Dan justo en el mismo sitio, y los dos se desploman juntos, entrechocando las cabezas, la de Dan ensangrentada entre las vendas.
—Y luego, ¿qué?
—Luego, nada. Les doy la vuelta y los dos la han palmado. Todo lo que te digo va a misa.
—¿Quién más estaba presente?
—Nadie más. El Susurro estaba escondido y yo era el único contacto que tenía con la banda. Mató a Noonan con sus propias manos y no quería verse obligado a confiar en nadie durante un par de días, hasta ver cómo iban las cosas, salvo en mí.
—Así que, como el listillo que eres, pensaste que podías acudir a sus enemigos y sacar algo de guita por matarlo después de muerto, ¿no?
—Estaba pelado, y esta ciudad no va a ser buen sitio para los colegas del Susurro una vez corra la voz de que ha estirado la pata —lloriqueó Wright—. Tenía que conseguir pasta para la huida.
—¿Qué tal te ha ido hasta el momento?
—Le he sacado cien a Pete y ciento cincuenta a Peak Murry, por Reno, pero los dos han prometido darme más cuando cumpla mi palabra. —El gimoteo se transformó en jactancia conforme hablaba—. Apuesto a que podría hacer que McGraw también aflojara, y he pensado que tú también pondrías algo.
—Deben de estar forrados para tirar pasta en un manejo tan chungo.
—No lo sé —respondió con aires de superioridad—. A mí no me parece ninguna estupidez. —Volvió a mostrarse humilde—. Venga, jefe, dame una oportunidad. No me hundas el asunto. Te daré cincuenta pavos ahora y la mitad de lo que le saque a McGraw si tienes la boca cerrada hasta que termine con esto y pueda subirme a un tren para largarme bien lejos de aquí.
—¿Eres el único que sabe dónde está el Susurro?
—Soy el único; sin contar a Dan, que está tan muerto como él.
—¿Dónde están?
—En el viejo almacén de la Redman, en Porter Street. Al fondo, en la parte de arriba, el Susurro se había apañado un cuarto con cama, estufa y algo de papeo. Dame una oportunidad. Cincuenta pavos ahora y una tajada del resto.
Le solté el brazo y le dije:
—No quiero la pasta, pero adelante. Me quitaré de en medio durante un par de horas. Con eso deberías tener suficiente.
—Gracias, jefe. Gracias, gracias. —Y se fue corriendo.
Me puse el abrigo y el sombrero, salí y encontré Green Street y el edificio Rutledge. Era una construcción de madera que no estaba en sus mejores tiempos, si es que alguna vez lo había estado. El señor Charles Proctor Dawn tenía su negocio en la segunda planta. No había ascensor. Subí un tramo de escaleras desgastadas y medio rotas.
El abogado disponía de dos salas, las dos deslucidas, malolientes y apenas iluminadas. Esperé en la exterior mientras un secretario que casaba bien con la oficina ponía al tanto de mi llegada al abogado. Medio minuto después el secretario abrió la puerta y me indicó que pasara.
El señor Charles Proctor Dawn era un hombrecillo de cincuenta y tantos años entrado en carnes. Tenía unos penetrantes ojos triangulares de color muy claro, una nariz carnosa y una boca más carnosa aún cuya gula quedaba escondida solo a medias tras un andrajoso bigote gris y una desgreñada barba gris al estilo Van Dyke. Su ropa se veía oscura y desaliñada sin estar sucia.
No se levantó de la mesa y durante todo el tiempo que duró mi visita mantuvo la mano derecha en el borde de un cajón que estaba abierto unos quince centímetros.
—Ah, apreciado señor mío, cómo me satisface ver que ha tenido el buen juicio de apreciar la valía de mi consejo.
Su voz sonaba más retórica incluso que por teléfono.
Guardé silencio.
Meneó la barba arriba y abajo como si mi silencio no fuera sino otra muestra de buen juicio, y continuó:
—Le puedo decir, en honor a la verdad, que, como tendrá usted ocasión de comprobar, seguir los dictados de mis consejos es muestra de buen criterio. Se lo puedo decir, apreciado señor mío, sin falsa modestia, pues tengo un alto concepto, con oportuna humildad y un profundo sentido de los valores auténticos y perdurables, de mis responsabilidades, así como mis prerrogativas en tanto que uno de los..., y no veo por qué habría de rebajarme a ocultar que hay quienes creen justificado sustituir este «uno de los» por «el más»..., próceres reconocidos y aceptados de la abogacía en este próspero estado. —Se sabía un montón de parrafadas como esa, y no le importó usarlas conmigo. Al cabo, continuó—: Por tanto, esa conducta que en un profesional de menor dignidad podría parecer improcedente, cuando quien la ejerce ostenta un renombre tan indisputable en su comunidad..., y, debo añadir, no solo en la inmediata comunidad..., que lo sitúa por encima del temor a la crítica, se convierte sencillamente en esa elevada ética que desdeña los convencionalismos mezquinos cuando encuentra la oportunidad de ponerse al servicio de la humanidad por medio de uno de sus representantes individuales. Es por ello, estimado señor mío, que no he vacilado en descartar con merecido desprecio cualquier consideración trivial de los antecedentes aceptados para invitarlo aquí y decirle con toda franqueza y sinceridad, apreciado señor mío, que la mejor manera de servir a sus intereses es contratarme como su representante legal.
—¿Cuánto va a costarme? —le pregunté.
—Eso —dijo con altanería— es de importancia secundaria. Sea como fuere, es un detalle que tiene su merecido lugar en nuestra relación, y no hay que pasarlo por alto ni menospreciarlo. Digamos, mil dólares ahora. Más adelante, sin duda...
Se atusó la perilla y no terminó la frase.
Dije que, claro, no llevaba tanto dinero encima.
—Naturalmente, apreciado señor mío. Naturalmente. Pero eso no tiene la menor importancia. En absoluto. Puede ocuparse de ello cuando mejor le convenga, siempre que sea antes de las diez de mañana por la mañana.
—Mañana a las diez —accedí—. Ahora me gustaría saber por qué se supone que necesito un representante legal.
Me miró con indignación.
—Estimado señor mío, no es asunto para tomárselo a la ligera, se lo aseguro.
Le expliqué que no bromeaba, que de verdad no lo entendía.
Carraspeó, frunció el ceño dándose aires más o menos importantes y dijo:
—Bien podría ser, apreciado señor mío, que no entienda usted plenamente el peligro que le acecha, pero es indudablemente ridículo que espere de mí que crea que usted no tiene el menor indicio de las dificultades, las dificultades legales, estimado señor mío, con las que está a punto de encontrarse, pues se derivan de sucesos tan recientes que acontecieron anoche mismo, apreciado señor mío, anoche mismo. Sea como fuere, no hay tiempo para entrar en eso ahora. Tengo una cita urgente con el juez Leffner. Mañana estaré encantado de abordar en detalle todas y cada una de las ramificaciones de la situación..., y le aseguro que hay muchas..., con usted. Le espero mañana a las diez de la mañana.
Le prometí que allí estaría y me marché. Pasé la tarde en mi habitación, bebiendo un whisky desagradable, entreteniendo pensamientos desagradables y esperando informes de Mickey y Dick que no llegaron. A medianoche me fui a dormir.