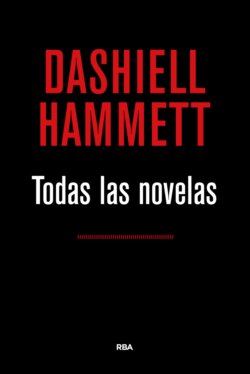Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 LOS SOSPECHOSOS HARPER
ОглавлениеCuando llegué a la agencia a las nueve de la mañana siguiente, Eric Collinson aguardaba sentado en la sala de visitas. Su rostro moreno se veía deslucido, sin su habitual tono sonrosado, y había olvidado engominarse el pelo.
—¿Sabe algo de la señorita Leggett? —preguntó, levantándose de un brinco para salir a recibirme a la puerta—. Anoche no estuvo en casa, y aún no ha regresado. Su padre no ha querido decirme que no sabe dónde está, pero estoy convencido de que no lo sabe. Me ha dicho que no me preocupe, pero ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Sabe algo al respecto?
Dije que no y le conté que había visto a Minnie Hershey la víspera por la noche. Le facilité la dirección de la mulata y le sugerí que hablase con ella. Se caló el sombrero y se marchó a toda prisa.
Llamé a O’Gar por teléfono y le pregunté si había recibido ya noticias de Nueva York.
—Ajá —dijo—. Upton, que en efecto se apellida así, era de los vuestros, detective privado. Tuvo una agencia propia hasta 1923, cuando él y un tipo llamado Harry Rupert fueron a chirona por intentar amañar un jurado. ¿Cómo te fue con la negrata?
—No lo sé. El tal Rhino Tingley lleva encima un fajo de mil cien pavos. Minnie dice que lo ganó jugando a los dados. Es posible: es el doble de lo que podría haber sacado vendiendo la mercancía de Leggett. ¿Puedes intentar confirmarlo? Se supone que lo ganó en el Club Social Happy Day.
O’Gar prometió hacer lo que pudiera y colgó.
Envié un telegrama a nuestra sucursal en Nueva York pidiendo más información sobre Upton y Ruppert, y luego fui al registro civil en el ayuntamiento, donde indagué en el archivo de certificados matrimoniales de agosto y septiembre de 1923. La solicitud que quería llevaba la fecha del 26 de agosto y la declaración de Leggett de que había nacido en Atlanta, Georgia, el 6 de marzo de 1883, y que aquel era su segundo matrimonio; así como la declaración de Alice Dain de que había nacido en Londres, Inglaterra, el 22 de octubre de 1888, y que nunca había estado casada.
Cuando regresé a la agencia, Eric Collinson, con el cabello rubio más despeinado aún, estaba otra vez esperándome.
—He visto a Minnie —dijo muy excitado— y no ha podido aclararme nada. Dice que Gaby pasó anoche por allí para pedirle que volviera a trabajar, pero que no sabe nada más. De todos modos..., lleva un anillo con una esmeralda que sin lugar a dudas es de Gaby.
—¿Le ha preguntado al respecto?
—¿A quién? ¿A Minnie? No. ¿Cómo iba a hacer eso? Habría sido..., ya sabe.
—Tiene razón —convine, pensando en el caballero de Bayard del que me había hablado Fitzstephan—, lo primero es la amabilidad. ¿Por qué me mintió acerca de la hora en que regresaron a casa la otra noche usted y la señorita Leggett?
El bochorno hizo que su semblante adquiriera un aire más atractivo y menos inteligente.
—Fue una tontería por mi parte —tartamudeó—, pero no quería..., ya sabe..., pensé que usted..., me dio miedo que...
No estaba llegando a ninguna parte, así que sugerí:
—Pensó que era muy tarde y no quiso que la tomara por lo que no es, ¿verdad?
—Sí, eso es.
Conseguí que se largara y fui a la sala de detectives, donde Mickey Linehan —fornido, desgarbado, con la cara roja— y Al Mason —esbelto, moreno, impecable— cruzaban embustes acerca de cuántas veces les habían disparado, cada cual intentando fingir que había pasado más miedo que el otro. Les dije quién estaba involucrado en el caso Leggett y qué información había al respecto —por lo que yo sabía, que resultó no ser mucho cuando llegó el momento de relatarlo— y envié a Al a vigilar la casa de los Leggett, y a Mickey a que viera cómo lo llevaban Minnie y Rhino.
La señora Leggett, con su afable rostro ensombrecido, abrió la puerta cuando llamé una hora después. Entramos en la sala de color verde, naranja y chocolate, donde se sumó a nosotros su marido. Les transmití la información sobre Upton que había recibido O’Gar de Nueva York y les dije que había enviado un telegrama pidiendo más datos sobre Ruppert.
—Unos vecinos suyos vieron merodeando a un hombre que no era Upton —dije—, y un hombre que encaja con esa descripción huyó por la escalera de incendios de la habitación donde fue asesinado Upton. Ya veremos qué aspecto tiene Ruppert.
Observaba fijamente la cara de Leggett. No cambió ni un ápice. Sus ojos de color castaño rojizo, más brillantes de la cuenta, mostraban interés y nada más.
Le pregunté:
—¿Está la señorita Leggett?
Dijo:
—No.
—¿Cuándo volverá?
—Es probable que tarde varios días. Se ha marchado de la ciudad.
—¿Dónde la puedo localizar? —pregunté, volviéndome hacia la señora Leggett—. Tengo que hacerle unas preguntas.
La señora Leggett eludió mi mirada y miró a su marido.
La voz metálica de Leggett respondió a mi pregunta:
—No lo sabemos exactamente. Unos amigos suyos, el señor y la señora Harper, vinieron de Los Ángeles en coche y la invitaron a ir con ellos a la montaña. No sé qué ruta tenían intención de tomar, y dudo que tuvieran un destino concreto.
Les hice unas preguntas sobre los Harper. Leggett reconoció que sabía muy poco sobre ellos. El nombre de pila de la señora Harper era Carmel, dijo, y todo el mundo llamaba Bud al hombre, pero Leggett no sabía con seguridad si su nombre era Frank o Walter. Tampoco estaba al tanto de la dirección de los Harper en Los Ángeles. Creía que tenían una casa allá en Pasadena, pero no estaba seguro, porque, de hecho, había oído algo acerca de que habían vendido la casa, o tal vez que tenían intención de hacerlo. Mientras me contaba todas esas tonterías, su esposa estaba sentada con la vista fija en el suelo, aunque levantó los ojos azules dos veces para lanzar sendas miradas fugaces y suplicantes a su marido.
Le pregunté a ella:
—¿No sabe nada más sobre ellos?
—No —dijo con voz débil, a la vez que miraba de soslayo otra vez a su esposo, mientras él, sin prestarle la menor atención, mantenía los ojos fijos en mí.
—¿Cuándo se marcharon? —le pregunté.
—A primera hora de esta mañana —dijo Leggett—. Estaban en un hotel, no sé cuál, y Gabrielle ha pasado la noche con ellos para ponerse en marcha a primera hora.
Ya me había hartado de los Harper. Pregunté:
—¿Alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, sabe algo de Upton, o ha tenido alguna clase de trato con él antes de este asunto?
Leggett dijo:
—No.
Tenía otras preguntas, pero las respuestas que estaba obteniendo no valían para nada, así que me levanté para irme. Tuve la tentación de decirle lo que pensaba de él, pero no habría salido ganando nada con ello.
Él también se puso en pie, con una amable sonrisa, y dijo:
—Lamento haber causado tantos inconvenientes a la compañía de seguros por causa de lo que, después de todo, probablemente fue un descuido por mi parte. Me gustaría saber su opinión: ¿cree que debería aceptar mi responsabilidad en la pérdida de los diamantes y compensarla de mi bolsillo?
—Tal como están las cosas —dije—, creo que sí; pero eso no haría que se cerrase la investigación.
La señora Leggett se llevó una mano a la boca.
Leggett dijo:
—Gracias. —Su voz sonó despreocupadamente amable—. Tendré que pensármelo.
De regreso a la agencia me pasé por casa de Fitzstephan durante media hora. Estaba escribiendo, según me dijo, un artículo para la Revista de psicopatología —probablemente me equivoco con el nombre, pero era algo por el estilo— en el que censuraba la hipótesis de la mente inconsciente o subconsciente tachándola de trampa y engaño, de escollo para los incautos y montón de patrañas para los charlatanes, una brecha en los fundamentos de la psicología que hacía que al verdadero especialista le resultara casi imposible dejar al descubierto a embaucadores como, por ejemplo, los psicoanalistas y los conductistas, o algo parecido. Siguió en ese plan durante diez minutos por lo menos, hasta que por fin volvió a encauzar la conversación preguntando:
—Pero ¿qué tal te va con el problema de los diamantes escurridizos?
—Voy tirando —dije, y le conté lo que había averiguado hasta la fecha.
—Desde luego lo tienes todo enredado y confuso a más no poder —me felicitó cuando acabé.
—Irá a peor antes de mejorar —predije—. Me gustaría estar diez minutos a solas con la señora Leggett. Lejos de su marido, creo que se podría hacer algo con ella. ¿Serías tú capaz de sacarle algo? Me gustaría saber por qué se ha marchado Gabrielle, aunque no pueda averiguar su paradero.
—Lo intentaré —dijo Fitzstephan de buen grado—. Supón que voy por allí mañana para pedir prestado un libro. La hermandad de la Rosacruz, de Waite, sería una buena opción. Saben que estoy interesado en esos asuntos. Seguro que él está trabajando en el laboratorio, y me opondré a que se le moleste. Tendré que abordarla como quien no quiere la cosa, pero tal vez pueda sacarle algo.
—Gracias —dije—. Nos vemos mañana por la noche.
Dediqué la mayor parte de la tarde a poner por escrito averiguaciones y suposiciones e intentar que encajasen de alguna manera. Eric Collinson llamó dos veces para preguntarme si tenía alguna noticia de su Gabrielle. Ni Mickey Linehan ni Al Mason descubrieron nada. A las seis en punto decidí dar por concluida la jornada.