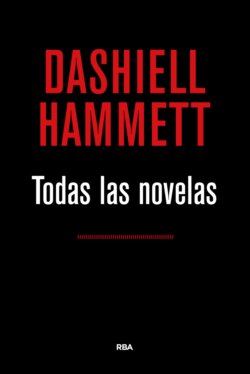Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 ALGO NEGRO
ОглавлениеEn la dirección de Nob Hill que me había facilitado Halstead, le di mi nombre al chico que atendía la centralita y le dije que avisara a Fitzstephan. El recuerdo que tenía de Fitzstephan era el de un hombre de treinta y dos años alto y esbelto, con el pelo de color canela, soñolientos ojos grises, la boca ancha con una mueca divertida y atuendo despreocupado; un hombre que fingía ser más vago de lo que era, que prefería hablar a hacer cualquier otra cosa y que poseía en grandes dosis lo que parecía ser información precisa e ideas originales sobre cualquier tema que saliera a colación, siempre y cuando estuviera un tanto fuera de lo común.
Lo había conocido cinco años atrás, en Nueva York, donde estaba hurgando en los trapos sucios de una banda de falsos médiums que le habían timado cien mil dólares a la viuda de un empresario dedicado a la compraventa de hielo y carbón. Fitzstephan investigaba el mismo caso en busca de material literario. Trabamos amistad y aunamos esfuerzos. Yo salí más beneficiado de la alianza que él, porque se conocía los chanchullos de los espiritistas del derecho y del revés; y, con su ayuda, di carpetazo al caso en dos semanas. Fuimos bastante buenos amigos durante un par de meses después de aquello, hasta que me fui de Nueva York.
—El señor Fitzstephan dice que suba ahora mismo —dijo el muchacho de la centralita.
Su apartamento estaba en la sexta planta. Se encontraba en el vano de la puerta cuando bajé del ascensor.
—Dios mío —dijo, a la vez que tendía una mano esbelta—, ¡eres tú!
—Ese mismo.
No había cambiado en absoluto. Entramos en una habitación donde media docena de estanterías con libros y cuatro mesas dejaban poco espacio para nada más. Había revistas y libros en lenguas diversas, documentos, recortes, pruebas de imprenta dispersas por todas partes, igual como lo solía tener en su casa de Nueva York.
Nos sentamos, hicimos sitio para los pies entre las patas de la mesa y dimos cuenta a grandes rasgos de lo que había sido nuestra vida desde la última vez que nos vimos. Él llevaba en San Francisco poco más de un año, salvo por los fines de semana, dijo, y dos meses que había pasado en el campo como un ermitaño, terminando una novela. Yo llevaba allí casi cinco años. Le gustaba San Francisco, dijo, pero no se hubiera opuesto a ningún movimiento que quisiera devolver el Oeste a los indios.
—¿Qué tal va el asunto literario? —indagué.
Me lanzó una mirada sagaz y me preguntó:
—Cómo, ¿no has leído lo que he escrito últimamente?
—No. Qué cosas se te ocurren.
—He detectado algo en tu tono, algo en plan propietario, como el de la voz de quien ha comprado a un autor por un par de cientos de dólares. No lo he oído tan a menudo para acostumbrarme. ¡Dios santo! ¿Recuerdas que una vez te ofrecí como regalo una colección de mis libros? —Siempre le había gustado ponerse en ese plan.
—Sí. Pero no te lo eché en cara. Estabas borracho.
—De jerez; el jerez de Elsa Donne. ¿Te acuerdas de Elsa? Nos enseñó un cuadro que acababa de terminar y dijiste que era bonito. ¡Dios bendito, se puso como una fiera! Lo dijiste en un tono insípido y sincero, como si estuvieras convencido de que le gustaría oírlo. ¿Lo recuerdas? Nos echó de su casa, pero ya nos habíamos emborrachado como cubas con su jerez. Aunque no estabas tan cocido como para aceptar los libros.
—Me dio miedo la posibilidad de leerlos y entenderlos —le expliqué—. Te lo habrías tomado como un insulto.
Un muchacho chino nos trajo vino blanco frío.
Fitzstephan dijo:
—Supongo que sigues persiguiendo a desventurados malhechores, ¿no?
—Sí. Así he dado contigo. Halstead me ha dicho que conoces a Edgar Leggett.
Un destello perturbó la somnolencia de sus ojos grises y se incorporó levemente en el asiento para preguntar:
—¿Ha hecho Leggett alguna de las suyas?
—¿Por qué lo dices?
—No lo he dicho. Lo he preguntado. —Volvió a acomodarse en el sillón, pero el brillo no desapareció de sus ojos—. Venga, suéltalo. No te pongas en plan sutil conmigo; eso no te pega. Inténtalo y estás perdido. Suéltalo: ¿qué ha hecho Leggett?
—Las cosas no se hacen así —dije—. Eres escritor. No puedo fiarme de que no reelabores lo que te cuente. Voy a guardarme mi cuento hasta que me hayas contado el tuyo, de manera que no retoques la historia para que encaje con lo que haya contado yo. ¿Cuánto hace que lo conoces?
—Desde poco después de llegar aquí. Siempre me ha interesado. Hay algo extraño en él, algo oscuro e intrigante. Es, por ejemplo, un asceta desde el punto de vista físico: no bebe ni fuma, come muy poco, duerme, según me han dicho, solo tres o cuatro horas cada noche; pero desde el punto de vista mental, o espiritual, es de carácter sensual, si es que eso tiene algún sentido para ti, hasta el punto de la decadencia. Antes decías que yo tengo un apetito insólito por lo fantástico. Tendrías que verle a él. Sus amigos..., no, no tiene ninguno..., las compañías que frecuenta son aquellas que plantean las ideas más extravagantes: Marquard y sus descabelladas figuras, que no son figuras, sino los límites de las áreas en el espacio que son las figuras; Denbar Curt y su algebrismo; los Haldorn y su secta del Santo Grial; la loca de Laura Joines; Farnham...
—Y tú —lo atajé—, con explicaciones y descripciones que no explican ni describen nada. Confío en que no pienses que le encuentro el menor sentido a nada de lo que has dicho.
—Ahora te recuerdo: siempre has sido así. —Me sonrió a la vez que se pasaba los dedos por el pelo de color canela—. Cuéntame qué ocurre mientras intento dar con respuestas monosilábicas.
Le pregunté si conocía a Eric Collinson. Dijo que sí; no había nada que saber de él salvo que estaba prometido con Gabrielle Leggett, que su padre era el empresario maderero Collinson y que Eric había pasado por Princeton, era corredor de bolsa, jugaba al balonmano y era un buen chico.
—Es posible —dije—, pero me mintió.
—Hay que ver cómo sois los detectives. —Fitzstephan meneó la cabeza con una sonrisa—. Seguro que hablaste con otro tipo, alguien que se hacía pasar por él. El caballero de Bayard no miente, y, además, para mentir hace falta imaginación. Tienes... ¡o espera! ¿Había una mujer de por medio?
Asentí.
—Entonces estás en lo cierto —me aseguró Fitzstephan—. Te pido perdón. El caballero de Bayard siempre miente cuando hay una mujer involucrada, por mucho que no sea necesario y le cause graves problemas. Es una de las convenciones del bayardismo; tiene que ver con proteger su honra o algo así. ¿Quién era la mujer?
—Gabrielle Leggett —dije, y le conté todo lo que sabía sobre los Leggett, los diamantes y el muerto en Golden Gate Avenue. La decepción fue haciendo mella en su rostro conforme hablaba.
—Eso es trivial, aburrido —se lamentó cuando terminé—. Yo estaba pensando en Leggett como si fuera un personaje de Dumas y tú me vienes con un cuento de pacotilla más propio de O. Henry. Me has decepcionado, tú y tus diamantes de tres al cuarto. Pero... —se le volvieron a iluminar los ojos—, es posible que esto nos lleve a alguna otra parte. No sé si Leggett será o no un criminal, pero desde luego se trae entre manos algo más interesante que una estafa de medio pelo a una compañía de seguros.
—¿Quieres decir que es uno de esos genios? Lees mucho la prensa, ¿no? ¿Quién te has pensado que es? ¿El rey de los contrabandistas de alcohol? ¿El jefe de un sindicato internacional del crimen? ¿Un magnate que se dedica a la trata de blancas? ¿El cabecilla de una banda de traficantes? ¿O la reina de los falsificadores oculta tras un disfraz?
—No seas idiota —replicó—. Pero ese tiene cerebro, y hay algo oscuro en él. Hay algo en lo que no quiere pensar, aunque no puede olvidarlo. Ya te he dicho que tiene una enorme sed de todo aquello que se aleja del pensamiento convencional, y sin embargo es un tipo de lo más frío, aunque la suya es una frialdad seca y amarga. Es un neurótico que mantiene el cuerpo en forma, alerta y listo..., ¿para qué? Y al mismo tiempo se droga la mente con locuras. Aun así es de carácter frío y sensato. Si un hombre tiene un pasado que quiere olvidar, lo más sencillo es que se drogue la mente a través del cuerpo, por medio de la sensualidad si no con narcóticos. Pero supongamos que ese pasado no está muerto, y que ese hombre tiene que mantenerse en forma por si le diera alcance en el presente. Bueno, entonces lo más aconsejable sería que se anestesiara el pensamiento directamente y dejase que su cuerpo siguiera estando fuerte y preparado.
—¿Y ese pasado?
Fitzstephan negó con la cabeza y dijo:
—Si no lo sé, y no lo sé, no es culpa mía. Antes de que hayas terminado con esto, sabrás lo difícil que es sacarle información a esa familia.
—¿Lo has intentado?
—Desde luego. Soy novelista. Mi oficio tiene que ver con el alma y lo que acontece en su interior. Él tiene un alma que me resulta atractiva, y siempre he considerado un trato injusto por su parte que no me la haya revelado hasta lo más recóndito. ¿Sabes?, dudo que se apellide Leggett. Es francés. Una vez me dijo que era oriundo de Atlanta, pero es francés por lo que respecta a su actitud, su manera de pensar, en todo menos en su disposición a reconocerlo.
—¿Qué hay del resto de la familia? Gabrielle está tarada, ¿verdad?
—A saber. —Fitzstephan me miró con curiosidad—. ¿Lo dices sin darle mayor importancia o de veras crees que no está en sus cabales?
—No lo sé. Es rara, una persona bastante incómoda. Y, además, sus orejas son de animal, y apenas tiene frente; y sus ojos oscilan entre el verde y el castaño sin decantarse nunca por ninguno de los dos colores. ¿Qué has averiguado de sus asuntos mientras fisgoneabas por ahí?
—¿Tú, que te ganas la vida fisgoneando, te estás riendo de mi curiosidad por la gente y mis esfuerzos por satisfacerla?
—Somos distintos —dije—. Yo fisgoneo a fin de meter a la gente en la cárcel, y me pagan por ello, aunque no tanto como debieran.
—No hay mucha diferencia —replicó—. Yo fisgoneo a fin de meter a la gente en libros, y me pagan por ello, aunque no tanto como debieran.
—Sí, pero ¿de qué sirve?
—Sabe Dios. ¿De qué sirve meterlos en la cárcel?
—Aligera la aglomeración —dije—. Si enchironaras a suficientes personas, las ciudades no tendrían problemas de tráfico. ¿Qué sabes de esa Gabrielle?
—Detesta a su padre. Él la adora.
—¿A qué viene ese odio?
—No lo sé; igual se debe a que la adora.
—Eso no tiene sentido —rezongué—. Te estás poniendo en plan literario. ¿Qué hay de la señora Leggett?
—Supongo que nunca has probado lo que cocina, ¿verdad? De ser así no tendrías la menor duda. Solo un alma serena y equilibrada sería capaz de cocinar así. Más de una vez me he preguntado qué piensa de las extrañas criaturas que son su marido y su hija, aunque supongo que sencillamente los acepta tal como son sin ser consciente siquiera de su rareza.
—Todo eso está muy bien —dije—, pero aún no me has dicho nada definitivo.
—No, es cierto —respondió—, y eso, amigo mío, es todo. Te he contado lo que sé y lo que imagino, y no hay nada definitivo. A eso voy: después de un año de esfuerzos no he averiguado nada en firme sobre los Leggett. Teniendo en cuenta mi curiosidad y mi habitual destreza para satisfacerla, ¿no basta para convencerte de que ese hombre oculta algo y sabe cómo ocultarlo?
—¿Que si basta? No lo sé. Pero sí sé que ya he perdido demasiado tiempo sin averiguar nada que sirva para meter a alguien en el trullo. ¿Cenamos mañana? ¿O pasado mañana?
—Pasado mañana. ¿A las siete?
Dije que pasaría a buscarlo y me marché. Eran poco más de las cinco. Como no había almorzado, fui a Blanco’s a comer algo, y luego al barrio negro a echarle un vistazo a Rhino Tingley.
Lo encontré en el estanco de Bigfoot Gerber, pasándose un puro bien gordo de una comisura a la otra mientras les contaba algo a los otro cuatro negros que había en el establecimiento.
—... entonces le digo: «Negrata, como sigas hablando te despellejo», y alargo la mano para cogerlo, y, como hay Dios, no quedaba de él más que sus huellas en el cemento de la acera, cada una a dos metros de la anterior y directas a casita.
Compré un paquete de tabaco y lo observé mientras hablaba. Era un hombre de color chocolate de menos de treinta años, cerca de metro ochenta de estatura y más de noventa kilos, con ojos saltones de globo amarillento, nariz ancha y boca bien grande con los labios y las encías azulados, así como una mellada cicatriz negra que partía de su labio inferior para perderse detrás del cuello de la camisa a rayas blancas y azules. Sus prendas eran lo bastante nuevas para parecerlo, y las lucía con ostentación. Tenía una fuerte voz de bajo que hizo temblar el vidrio de las vitrinas cuando se rio a coro con su público.
Salí del estanco mientras seguían riendo, oí que las risas se detenían súbitamente a mi espalda, me resistí a la tentación de volver la vista y seguí hacia el edificio donde vivían él y Minnie. Me dio alcance cuando estaba a media manzana del piso.
No dije nada mientras avanzábamos siete pasos codo con codo.
Entonces dijo:
—¿Es usted el que va preguntando por mí?
El olor acre a vino italiano era tan intenso que casi se veía.
Me lo pensé, y dije:
—Sí.
—¿Qué tiene que ver conmigo? —preguntó, no en tono desagradable, sino como si lo quisiera saber.
Al otro lado de la calle, Gabrielle Leggett, con abrigo marrón y sombrero amarillo y marrón, salió del edificio de Minnie y se dirigió hacia el sur, sin volver la cara hacia nosotros. Caminaba deprisa y tenía el labio inferior entre los dientes.
Miré al negro. Me estaba mirando. Su rostro no reflejó que hubiera visto a Gabrielle Leggett, o que haberla visto tuviera para él la menor importancia.
Dije:
—No tienes nada que ocultar, ¿verdad? ¿Qué más te da quién pregunte por ti?
—Sea como sea, soy yo a quien tiene que acudir si quiere saber algo sobre mí. ¿Es usted el que hizo que despidieran a Minnie?
—No la despidieron. Se fue.
—Minnie no tiene por qué aguantar que la insulte nadie. Ella...
—Vamos a hablar con ella —sugerí, al tiempo que me dirigía hacia la otra acera.
En el portal se me adelantó, subió un tramo de escaleras y enfiló un pasillo oscuro hasta una puerta que abrió con una de las por lo menos veinte llaves que tenía en el llavero.
Minnie Hershey, con un quimono rosa adornado con plumas de avestruz amarillas que parecían pequeños helechos secos, salió del dormitorio para encontrarse con nosotros en la sala de estar. Se le dilataron los ojos al verme.
Rhino dijo:
—¿Conoces a este caballero, Minnie?
Minnie tartamudeó:
—S-sí.
Yo dije:
—No deberías haberte marchado así de casa de los Leggett. Nadie cree que tuvieras nada que ver con los diamantes. ¿Qué venía a hacer aquí la señorita Leggett?
—Aquí no ha venido ninguna señorita Leggett —me dijo—. No sé de qué me habla.
—Ha salido cuando íbamos a entrar.
—¡Ah! La señorita Leggett. Creía que había dicho la señora Leggett. Le ruego que me perdone. Sí, señor. La señorita Gabrielle ha estado aquí, claro. Quería saber si no estaría dispuesta a regresar. Me aprecia mucho, la señorita Gabrielle.
—Eso es lo que deberías hacer —le dije—. Fue una tontería, marcharse así.
Rhino se sacó el puro de la boca y señaló a la chica con la brasa.
—Te alejaste de ellos —dijo con voz estruendosa— y tienes que mantenerte alejada de ellos. No tienes por qué aguantarle nada a nadie. —Se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un grueso fajo de dinero, lo dejó sobre la mesa con un golpe y atronó—: ¿Qué necesidad hay de que trabajes para otros?
Le hablaba a la chica, pero me miraba a mí, sonriendo; los dientes de oro brillantes contrastaban con la boca tirando a púrpura. La muchacha le miró con desdén y dijo:
—No intentes liarle, so borracho. —Y se volvió hacia mí de nuevo. Su cara atezada estaba tensa, ansiosa de que la creyera, mientras decía con toda seriedad—: Rhino ha ganado ese dinero jugando a los dados, señor. Que me muera si no es cierto.
Rhino dijo:
—No es asunto de nadie de dónde saco el dinero. Lo saco y ya está. Tengo... —Dejó el puro en el borde de la mesa, cogió el dinero, se humedeció un pulgar del tamaño de un talón con una lengua que más parecía un alfombrilla de baño y contó el fajo billete a billete dejándolos encima de la mesa—. Veinte, treinta, ochenta, cien, ciento diez, doscientos diez, trescientos diez, trescientos treinta, trescientos treinta y cinco, cuatrocientos treinta y cinco, quinientos treinta y cinco, quinientos ochenta y cinco, seiscientos cinco, seiscientos diez, seiscientos veinte, setecientos veinte, setecientos setenta, ochocientos veinte, ochocientos treinta, ochocientos cuarenta, novecientos cuarenta, novecientos sesenta, novecientos setenta, novecientos setenta y cinco, novecientos noventa y cinco, mil quince, mil veinte, mil ciento veinte, mil ciento setenta. Si alguien quiere saber lo que tengo, eso es lo que tengo: mil ciento setenta dólares. Si alguien quiere saber de dónde lo he sacado, tal vez se lo diga, tal vez no. Depende de cómo me dé.
Minnie dijo:
—Lo ha ganado en una partida de dados, señor, allá en el Club Social Happy Day. Que me muera si no es así.
—Igual es así —dijo Rhino, mirándome todavía con su amplia sonrisa—. Pero ¿y si no?
—No se me dan bien las adivinanzas —dije, y, tras aconsejar de nuevo a Minnie que volviera con los Leggett, me marché del piso. Minnie cerró la puerta a mi espalda. Cuando salía por el pasillo la oí refunfuñar y oí cómo brotaba del pecho de Rhino su risa de bajo.
En una farmacia de guardia en el centro consulté la sección de Berkeley de la guía telefónica, encontré solo una entrada para Freemander y llamé al número. Contestó la señora Begg y accedió a verme si iba en el siguiente ferry.
El domicilio de Freemander estaba al borde de una carretera que serpeaba colina arriba hacia la Universidad de California.
La señora Begg era una mujer huesuda y descarnada con el escaso pelo canoso pegado a un cráneo escuálido, severos ojos grises y manos firmes y capaces. Era agria y adusta, pero lo bastante franca para ir directa al grano sin andarnos con circunloquios.
Le conté lo del robo y le aseguré que estaba convencido de que el ladrón había recibido ayuda, o al menos información, de alguien que conocía el hogar de los Leggett, y concluí diciéndole:
—La señora Priestly me dijo que usted fue ama de llaves de Leggett, y que creía que podría ayudarme.
La señora Begg comentó que dudaba poder contarme nada que compensase mi desplazamiento desde la ciudad, pero que estaba dispuesta a hacer lo que pudiera, pues era una mujer honrada y no tenía nada que esconderle a nadie. Una vez empezó, me contó tantas cosas que a punto estuvo de dejarme sordo a fuerza de hablar. Descartando todo lo que no me interesaba, logré averiguar la siguiente información:
La señora Begg había sido contratada por Leggett, a través de una agencia de trabajo, como ama de llaves en la primavera de 1921. Al principio contaba con la ayuda de una muchacha, pero no había trabajo suficiente para dos, así que, a sugerencia de la señora Begg, despidieron a la chica. Leggett era hombre de gustos sencillos y pasaba la mayor parte del tiempo en el último piso, donde tenía el laboratorio y el cuchitril que le hacía las veces de dormitorio. Rara vez usaba el resto de la casa salvo cuando invitaba a unos amigos a pasar la velada. A la señora Begg no le caían bien sus amigos, aunque no podía decir nada en su contra excepto que hablaban de una manera bochornosa e ignominiosa. Edgar Leggett era el hombre más amable que quepa imaginar, dijo, solo que era tan reservado que daba miedo. Ella no estaba autorizada a subir a la tercera planta, y la puerta del laboratorio estaba siempre cerrada. Una vez al mes venía un japonés a limpiarla bajo la supervisión de Leggett. Bueno, la señora Begg suponía que tenía cantidad de secretos científicos, y tal vez sustancias químicas peligrosas, en los que no quería que nadie metiese las narices, pero igualmente la hacía sentir incómoda. No tenía la menor idea acerca de los asuntos personales o familiares de su patrón, y sabía demasiado bien cuál era su lugar para hacerle preguntas al respecto.
En agosto de 1923 —era una mañana de lluvia, según recordaba—, llegaron a la casa una mujer y una chica de quince años con un montón de maletas. Las hizo pasar y la mujer preguntó por el señor Leggett. La señora Begg subió a la puerta del laboratorio y se lo comunicó, y él bajó. En todos los días de su vida no había visto a nadie tan sorprendido como aquel hombre cuando las vio. Se quedó blanco por completo, y temblaba tanto que ella tuvo la sensación de que iba a derrumbarse. No sabía de qué discutieron Leggett y la mujer y la chica esa mañana, porque hablaban en un idioma extranjero, aunque todos sabían hablar inglés tan bien como cualquier otro, y mejor que la mayoría, sobre todo esa Gabrielle cuando le daba por maldecir. La señora Begg los dejó y se dedicó a sus tareas. Poco después Leggett fue a la cocina y le dijo que las visitas eran una tal señora Dain, su cuñada, y la hija de esta, a las que llevaba diez años sin ver; y que iban a quedarse con él. Más adelante la señora Dain le dijo a la señora Begg que eran inglesas, pero que habían estado varios años viviendo en Nueva York. A la señora Begg le caía bien la señora Dain, que era una mujer sensata y un ama de casa de primera, pero esa Gabrielle le parecía una salvaje. La señora Begg siempre se refería a la muchacha como «esa Gabrielle».
Con las Dain instaladas, y con el talento de la señora Dain como ama de casa, ya no había lugar para la señora Begg. Se mostraron muy generosos, dijo, la ayudaron a buscar un nuevo empleo y le dieron una cuantiosa gratificación cuando se fue. No había visto a ninguno desde entonces, pero, gracias a la minuciosa atención que prestaba a la sección de bodas, decesos y nacimientos de la prensa matutina, un mes después de su partida averiguó que Edgar Leggett y Alice Dain habían obtenido su certificado matrimonial.