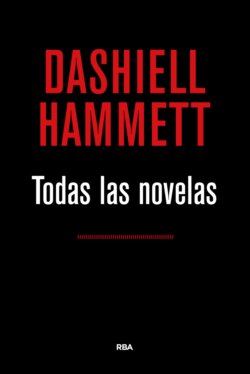Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 OCHO DIAMANTES
ОглавлениеEra un diamante, sin duda, lo que brillaba entre la hierba a cuatro metros escasos del sendero de adoquines azules. Era pequeño, no debía de pesar más de un quilate, y no estaba engastado. Me lo metí en el bolsillo y empecé a rastrear el césped tan atentamente como podía sin ponerme a gatas.
Había cubierto un par de metros cuadrados de hierba cuando se abrió la puerta principal de casa de los Leggett.
Una mujer salió al amplio escalón superior de piedra y desde esa altura me miró con afable curiosidad.
Era una mujer más o menos de mi edad, unos cuarenta, con el pelo rubio oscuro, un rostro gratamente rollizo y mejillas rosadas con hoyuelos. Lucía un vestido de andar por casa blanco con flores lavanda.
Dejé de hurgar entre la hierba y me acerqué para preguntarle:
—¿Está el señor Leggett?
—Sí. —Su voz era tan plácida como su rostro—. ¿Quiere verle?
Dije que sí.
Me sonrió a mí y sonrió al césped.
—Es detective, ¿verdad?
Reconocí que así era.
Me llevó a una habitación de colores verde, naranja y chocolate en la segunda planta, me acomodó en un sillón de brocado y fue a buscar a su marido al laboratorio. Mientras esperaba, eché un vistazo por la habitación y decidí que la alfombra de color naranja mate bajo mis pies era con toda probabilidad tan genuinamente oriental como genuinamente antigua, que el mobiliario de nogal no había sido tallado a máquina y que las pinturas japonesas en la pared no las había escogido ningún mojigato.
Edgar Leggett entró diciendo:
—Lamento haberle hecho esperar, pero no he podido interrumpir mi trabajo hasta ahora. ¿Ha averiguado algo?
Tenía una voz inesperadamente áspera, rasposa, pero sus modales eran bastante afables. Era un hombre erguido y atezado de cuarenta y tantos años, de una delgadez musculosa y estatura mediana. Habría sido guapo de no tener el rostro moreno tan profundamente surcado de arrugas afiladas y severas que le cruzaban la frente y descendían desde las aletas de la nariz hasta la comisura de los labios. El pelo moreno, más bien largo, se le rizaba sobre la frente ancha y estriada y la rodeaba. Tenía los ojos de color castaño rojizo insólitamente brillantes tras unas gafas con montura de carey. Su nariz era larga, estrecha y con el caballete pronunciado. Tenía los labios finos, afilados, livianos sobre la barbilla pequeña y huesuda. Sus prendas blancas y negras eran de buena factura y estaban bien cuidadas.
—Todavía no —dije en respuesta a su pregunta—. No soy un detective de la policía. Trabajo para la Agencia Continental; me envía la compañía de seguros, y acabo de empezar.
—¿La compañía de seguros?
Pareció sorprendido al arquear las cejas morenas por encima de la parte superior de las gafas.
—Sí. ¿Es que no...?
—Desde luego —dijo, sonriente, a la vez que atajaba mis palabras con un pequeño ademán de la mano. Era una mano larga y estrecha con las yemas de los dedos excesivamente desarrolladas, feas, como la mayoría de las manos adiestradas para el trabajo—. Desde luego. Debían de estar asegurados. No se me había pasado por la cabeza. Los diamantes no eran míos, ya sabe; eran de Halstead.
—¿Halstead y Beauchamp? La compañía de seguros no me ha facilitado ningún detalle. ¿Le habían cedido los diamantes a prueba?
—No. Los estaba utilizando para un experimento. Halstead estaba al tanto de mi trabajo con el cristal, las técnicas de coloración, tintura o teñido, después de su fabricación, y se interesó en la posibilidad de adaptar el proceso a los diamantes, sobre todo para perfeccionar las piedras con alteraciones de color, eliminando las manchas amarillentas y parduscas, realzando los azules. Me pidió que lo intentase y hace cinco semanas me dio esos diamantes para que trabajara con ellos. Eran ocho, ninguno valioso. El más grande pesaba apenas un poco más de medio quilate, otros solo un cuarto, y todos salvo dos eran de color deficiente. Esas piedras son las que se llevó el ladrón.
—Entonces, ¿no había logrado su objetivo? —le pregunté.
—A decir verdad —dijo—, no había hecho el menor avance. Se trataba de un asunto más delicado, y con material más fuerte.
—¿Dónde los guardaba?
—Por lo general los dejaba por ahí, a la vista, siempre en el laboratorio, claro, pero ahora llevaban varios días guardados bajo llave en el armario, desde el último experimento que llevé a cabo sin éxito.
—¿Quién estaba al tanto de los experimentos?
—Todo el mundo, cualquiera..., no había razón para andarse con secretos.
—¿Los robaron del armario?
—Sí. Esta mañana hemos encontrado abierta la puerta principal; el cajón del armario estaba forzado y los diamantes habían desaparecido. La policía ha encontrado huellas en la puerta de la cocina. Dicen que el ladrón entró por ahí y se fue por la puerta principal. Anoche no oímos nada. Y no se llevaron nada más.
—La puerta principal estaba entreabierta cuando he bajado esta mañana —terció la señora Leggett desde el umbral—. He subido a despertar a Edgar, y luego hemos mirado por toda la casa y hemos visto que los diamantes no estaban. La policía cree que el hombre que vi debía de ser el ladrón.
Le pregunté por el hombre que había visto.
—Fue ayer, en torno a medianoche, cuando abrí las ventanas del dormitorio antes de acostarme. Vi a un hombre en la esquina. No puedo decir, ni siquiera ahora, que tuviera un aspecto muy sospechoso. Estaba allí plantado como si esperase a alguien. Miraba hacia aquí, pero nada me llevó a pensar que estuviera vigilando la casa. Era un hombre de más de cuarenta años, diría yo, tirando a bajo y corpulento, más o menos como usted, pero llevaba un crecido bigote moreno y estaba pálido. Vestía gorro y abrigo, oscuros, me parece que eran marrones. La policía cree que es el mismo hombre que vio Gabrielle.
—¿Quién?
—Mi hija Gabrielle —dijo—. Cuando volvía a casa una noche, bastante tarde; el sábado por la noche, creo. Vio a ese hombre y le pareció que había bajado de nuestra escalera, pero no estaba segura y no volvió a pensar en ello hasta después del robo.
—Me gustaría hablar con ella. ¿Está en casa?
La señora Leggett fue a buscarla.
Le pregunté a Leggett:
—Los diamantes, ¿estaban sueltos?
—No estaban engastados, claro, y los guardaba en sobrecitos de color salmón, de Halstead y Beauchamp, cada uno en un sobre, con un número y el peso de la piedra escritos a lápiz. Los sobres tampoco están.
La señora Leggett volvió con su hija, una chica de veinte años como mucho que llevaba un vestido de seda sin mangas. De estatura mediana, parecía más esbelta de lo que era en realidad. Tenía el pelo tan rizado como su padre, y no más largo, pero de un castaño mucho más claro. Tenía la barbilla terminada en punta y la piel sumamente blanca y tersa, y de sus rasgos solo los ojos, de un castaño verdoso, eran grandes; la frente, la boca y los dientes eran extraordinariamente pequeños. Me acerqué para que nos presentaran y le pregunté por el hombre que había visto.
—No estoy segura de que saliera de la casa —dijo—, ni siquiera del jardín. —Se mostraba hosca, como si no le gustara que le hicieran preguntas—. Me pareció que venía de allí, pero solo le vi venir calle arriba.
—¿Qué aspecto tenía?
—No lo sé. Estaba oscuro. Yo iba en coche y él venía andando por la calle. No me fijé mucho. Era de su estatura. Podría haber sido usted mismo, qué sé yo.
—No lo era. ¿Fue el sábado por la noche?
—Sí, bueno, la madrugada del domingo.
—¿A qué hora?
—Ah, hacia las tres o más tarde —dijo con impaciencia.
—¿Estaba sola?
—No precisamente.
Le pregunté con quién estaba y al final le saqué un nombre: la había acompañado a casa Eric Collinson. Le pregunté dónde podía encontrar a Eric Collinson. Frunció el ceño, vaciló y dijo que trabajaba en la agencia de valores Spear, Camp y Duffy. También dijo que tenía un dolor de cabeza horrendo y que esperaba que la disculpase, pues sabía que no tenía más preguntas que hacerle. Luego, sin esperar mi respuesta, se volvió y salió de la estancia. Sus orejas, me fijé cuando se daba la vuelta, no tenían lóbulos, y eran curiosamente puntiagudas en la parte superior.
—¿Qué hay del servicio? —le pregunté a la señora Leggett.
—Solo tenemos una criada, Minnie Hershey, una mestiza. No duerme aquí, y estoy segura de que no tuvo nada ver con esto. Lleva con nosotros casi dos años y respondo de su integridad.
Dije que quería hablar con Minnie y la señora Leggett la hizo venir. La criada era una mulata pequeña y enjuta con el pelo negro y liso y las facciones atezadas de una india. Se mostró muy amable e insistió mucho en que no tenía nada que ver con el robo de los diamantes y no había tenido conocimiento del asunto hasta esa misma mañana al llegar a la casa. Me facilitó su dirección, en el barrio negro de San Francisco.
Leggett y su mujer me llevaron al laboratorio, una amplia sala que ocupaba toda la tercera planta salvo una escasa quinta parte. Había gráficas colgadas entre las ventanas en la pared pintada de blanco. El suelo era de madera vista. Un aparato de rayos X —o algo similar—, cuatro o cinco máquinas más pequeñas, una forja, un fregadero de grandes dimensiones, una amplia mesa de zinc, otras más pequeñas de porcelana, estantes, soportes para vasijas de cristal, depósitos metálicos con forma de sifón; la mayor parte de la estancia estaba llena de cosas así.
El armario del que habían robado los diamantes era un mueblecito de acero pintado de verde con seis cajones que se cerraban con una misma llave. El segundo cajón empezando por arriba —el que contenía los diamantes— estaba abierto. El reborde estaba mellado allí donde habían introducido por la fuerza una palanqueta o un escoplo. Los otros cajones seguían cerrados. Leggett dijo que al forzar el cajón de los diamantes habían estropeado el mecanismo de cierre y ahora iba a tener que llamar a un cerrajero para abrir los otros.
Al bajar cruzamos una habitación por la que deambulaba la criada detrás de un aspirador y entramos en la cocina. En la puerta de servicio el marco presentaba huellas muy similares a las del armario, al parecer hechas con la misma herramienta.
Cuando acabamos de examinar la puerta, saqué el diamante del bolsillo y se lo mostré a los Leggett, a la vez que les preguntaba:
—¿Es este uno de los diamantes?
Leggett me lo cogió de la palma entre el índice y el pulgar, lo levantó a la luz, lo volvió hacia un lado y hacia otro, y dijo:
—Sí. Tiene una manchita borrosa en el culet, la parte inferior. ¿Dónde lo ha encontrado?
—Ahí delante, entre la hierba.
—Ah, nuestro ladrón dejó caer parte del botín con las prisas.
Dije que lo dudaba.
Leggett frunció el ceño detrás de las gafas, me miró con ojos empequeñecidos y preguntó con aspereza:
—¿Qué cree usted?
—Creo que lo dejaron ahí. Su ladrón sabía demasiado. Sabía qué cajón forzar. No perdió el tiempo con nada más. Los detectives siempre dicen: «Alguien de dentro», porque les ahorra trabajo si pueden encontrar una víctima en el mismo lugar del crimen; pero yo no veo nada más aquí.
Minnie vino a la puerta, con el aspirador todavía en la mano, y empezó a decir entre lloros que ella era una chica honrada, y que nadie tenía derecho a acusarla de nada, y que ya podían registrarla a ella y registrar su casa si querían, y que solo porque fuera una chica de color no era motivo para acusarla, y que si tal y cual; y no alcancé a entender todo lo que decía, porque el aspirador seguía zumbando entre sus manos, y sollozaba al hablar. Le resbalaban lágrimas por las mejillas.
La señora Leggett se le acercó, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo:
—Venga, venga. No llores, Minnie. Ya sé que no tuviste nada que ver, y los demás también lo saben. Venga, venga.
Al rato consiguió que la chica dejara de llorar y la envió arriba.
Leggett se sentó en una esquina de la mesa de la cocina y preguntó:
—¿Sospecha de alguien en esta casa?
—De alguien que ha estado aquí, sí.
—¿De quién?
—De nadie, aún.
—Eso... —sonrió, mostrando unos dientes blancos casi tan menudos como los de su hija—, ¿significa que de todos nosotros?
—Vamos a echar un vistazo al césped —sugerí—. Si encontramos más diamantes, tal vez reconozca que me equivoco con lo de que el trabajo lo ha llevado a cabo alguien de dentro.
Cuando cruzábamos la casa camino de la puerta principal, nos encontramos a Minnie Hershey con un abrigo color café y un sombrero violeta, que venía a despedirse de su señora. No pensaba trabajar, dijo con lágrimas en los ojos, en ningún sitio donde alguien creyera que había robado algo. Era tan honrada como cualquier otro, y más que unos cuantos, y tenía el mismo derecho a que la respetasen, y si no le guardaban ese respeto en un lugar, se lo guardarían en otro, porque sabía de lugares donde no la acusarían de haber robado algo después de trabajar para ellos dos largos años sin llevarse ni tan solo una rebanada de pan.
La señora Leggett le suplicó, razonó con ella, la regañó y luego le ordenó, pero no sirvió de nada. La chica morena estaba decidida, y se fue.
La señora Leggett me miró, adoptó un semblante tan severo como pudo con su afable rostro y dijo en tono de reproche:
—Fíjese en lo que ha hecho.
Yo dije que lo lamentaba, y su marido y yo salimos a inspeccionar el jardín. No encontramos ningún diamante más.