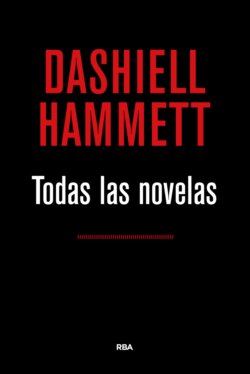Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
23 EL SEÑOR CHARLES PROCTOR DAWN
ОглавлениеA la mañana siguiente estaba medio vestido cuando entró Dick Foley. Me informó, con su estilo escueto, de que Bill Quint se había marchado del Hotel de los Mineros la víspera a mediodía, sin dejar dirección de contacto.
Un tren salía de Personville en dirección a Ogden a la una menos veinticinco. Dick había enviado un telegrama a la sucursal de Continental en Salt Lake para que enviasen a Ogden un agente que intentara localizar a Quint.
—No podemos pasar por alto ninguna pista —dije—, pero no creo que Quint sea el hombre que buscamos. Dinah Brand le dio puerta hace mucho tiempo. Si hubiera tenido intención de hacer algo al respecto lo habría hecho hace mucho tiempo. Yo diría que cuando se enteró de que la habían asesinado decidió largarse, porque es un amante despechado que la amenazó.
Dick asintió y dijo:
—Anoche hubo un tiroteo en la carretera. Pararon a punta de pistola cuatro camiones llenos de alcohol y los quemaron.
Me pareció que era la respuesta de Reno Starkey a la noticia de que los chicos de la banda del contrabandista más importante habían jurado su cargo como agentes especiales.
Mickey Linehan llegó cuando me acababa de vestir.
—Dan Rolff estuvo en la casa, eso seguro —me informó—. El tendero griego de la esquina lo vio salir hacia las nueve de la mañana de ayer. Se fue calle abajo tambaleándose y hablando solo. El griego pensó que estaba borracho.
—¿Cómo es que el griego no se lo contó a la policía? ¿O sí se lo contó?
—No se lo preguntaron. Vaya policía tiene esta ciudad. ¿Qué hacemos: lo buscamos y se lo entregamos con el caso cerrado?
—McGraw ha decidido que la mató el Susurro —dije—, y no quiere perder el tiempo con ninguna pista que no vaya en esa dirección. A menos que volviera después a por el picahielo, Rolff no fue quien se la cargó. La mataron a las tres de la madrugada. Rolff no estaba allí a las ocho y media, y ella seguía con el picahielo clavado. Lo tenía...
Dick Foley se me plantó delante y me preguntó:
—¿Cómo lo sabes?
No me gustó su actitud ni su tono. Le dije:
—Tú lo sabes porque yo te lo digo.
Dick guardó silencio. Mickey mostró su sonrisa de idiota y preguntó:
—¿Y ahora, qué? Vamos a dar carpetazo a este asunto.
—Tengo una cita a las diez —les dije—. Quedaos en el hotel hasta que vuelva. Lo más probable es que el Susurro y Rolff estén muertos, así que no tendremos que darles caza. —Miré ceñudo a Dick y le dije—: Me lo han contado. Yo no he matado a ninguno de los dos.
El canadiense bajito asintió sin apartar su mirada de la mía.
Desayuné solo y luego me fui al despacho del abogado.
Al doblar la esquina de King Street vi la cara pecosa de Hank O’Marra en un automóvil que subía por Green Street. Iba acompañado de un desconocido. El joven de piernas largas me saludó con un brazo y detuvo el coche. Me acerqué.
—Reno quiere verte —me dijo.
—¿Dónde daré con él?
—Sube.
—Ahora no puedo ir —dije—. Lo más probable es que no pueda hasta esta tarde.
—Vete a ver a Peak cuando estés listo.
Le dije que eso haría. O’Marra y su acompañante se fueron por Green Street. Recorrí media manzana hacia el sur hasta el edificio Rutledge. Con un pie en el primer peldaño de las escaleras desvencijadas que llevaban a la planta donde estaba el bufete, me detuve a mirar algo.
Resultaba apenas visible en un rincón en penumbra de la primera planta. Era un zapato. Estaba en una posición en la que no suelen estar los zapatos vacíos.
Aparté el pie del peldaño y fui hacia el zapato. Entonces vi un tobillo y el dobladillo de unos pantalones negros encima del botín.
Eso me preparó para lo que encontré.
Encontré al señor Charles Proctor Dawn hecho un ovillo entre dos escobas, una fregona y un cubo, en un nicho formado por la parte posterior de las escaleras y un rincón de la pared. Tenía la barba al estilo Van Dyke roja de la sangre de un tajo que le cruzaba la frente en diagonal. Su cabeza estaba retorcida hacia un lado y vuelta hacia atrás en un ángulo que solo podía adoptar un cuello roto.
Cité para mí la frase de Noonan: «Si hay que hacerlo, hay que hacerlo», y, apartando con cautela un lado del abrigo del muerto, le vacié el bolsillo interior y transferí una agenda negra y un fajo de documentos a mi bolsillo. En dos de los otros bolsillos no encontré nada que me interesara. A los demás bolsillos no se podía llegar sin moverlo, y eso no me pareció oportuno.
Cinco minutos después estaba de regreso en el hotel. Entré por una puerta lateral para eludir a Dick y Mickey en el vestíbulo y subí al entresuelo para coger un ascensor.
Una vez en mi habitación me senté y eché un vistazo al botín de guerra.
Primero saqué la agenda, una de esas libretas encuadernadas en imitación a cuero de las que se venden por poco dinero en cualquier papelería. Contenía algunas notas fragmentarias que no me dijeron gran cosa y treinta y tantos nombres y direcciones que tampoco me aclararon nada, con una excepción:
Helen Albury
Hurricane Street, 1229A
Era interesante porque, en primer lugar, un joven llamado Robert Albury estaba en la cárcel, tras haber confesado matar a tiros a Donald Willsson en un arrebato de celos provocado por el supuesto éxito de Willsson con Dinah Brand; y, en segundo lugar, porque Dinah Brand había vivido, y había sido asesinada, en el 1232 de Hurricane Street, enfrente del 1229A.
No encontré mi nombre en la agenda.
La dejé y empecé a desdoblar y leer los documentos que había cogido al mismo tiempo. Con estos también tuve que leer un montón de cosas que no me decían nada hasta encontrar algo de interés.
Lo que encontré fueron cuatro cartas sujetas con una goma elástica.
Las cartas iban en sobres abiertos que estaban matasellados con una semana de diferencia por término medio. La última era de poco más de seis meses atrás. Iban dirigidas a Dinah Brand. La primera, es decir, la más antigua, no estaba tan mal, para ser una carta de amor. La segunda era un poco más insulsa. La tercera y la cuarta eran ejemplos de lo insensato, apasionado y frustrado que puede llegar a mostrarse un pretendiente, sobre todo si ya es un hombre entrado en años. Las cuatro cartas llevaban la firma de Elihu Willsson.
No había encontrado nada que me demostrara sin lugar a dudas por qué el señor Charles Proctor Dawn había creído que podía chantajearme mil pavos, pero sí había encontrado mucho en lo que pensar. Activé mi cerebro con un par de puros y luego bajé.
—Vete por ahí a ver qué puedes averiguar sobre un abogado llamado Charles Proctor Dawn —le dije a Mickey—. Tiene su bufete en Green Street. Mantente alejado de allí. No le dediques demasiado tiempo. Solo quiero un informe aproximado lo antes posible.
Le dije a Dick que me dejara cinco minutos de ventaja y luego me siguiera hacia el vecindario del 1229A de Hurricane Street.
El 1229A era el piso superior de un edificio de dos plantas casi directamente enfrente de la casa de Dinah. El 1229 estaba dividido en dos apartamentos, con una entrada privada para cada uno. Llamé al timbre del que me interesaba.
Salió a abrir la puerta una chica delgada de dieciocho o diecinueve años con los ojos oscuros y juntos en una cara amarillenta y lustrosa bajo un cabello castaño y corto que parecía mojado.
Abrió la puerta, escapó de su garganta un ruidito ahogado, atemorizado, y se apartó de mí al tiempo que se llevaba las manos a la boca abierta.
—¿Helen Albury? —le pregunté.
Ella negó moviendo la cabeza bruscamente de un lado a otro. No vi en ello la menor veracidad. Tenía los ojos enloquecidos.
—Me gustaría entrar y hablar con usted unos minutos.
Entré al tiempo que lo decía y cerré la puerta a mi espalda.
Ella guardó silencio. Subió las escaleras delante de mí, con la cabeza vuelta para mirarme con sus espeluznantes ojos.
Entramos en una sala de estar apenas amueblada. Desde las ventanas se veía la casa de Dinah.
La chica se quedó en mitad de la habitación sin quitarse las manos de la boca.
Malgasté tiempo y palabras intentando convencerla de que era inofensivo. No sirvió de nada. Todo lo que decía daba la impresión de asustarla más. Dejé de intentarlo y puse manos a la obra.
—Tú eres la hermana de Robert Albury, ¿no? —le pregunté.
No hubo respuesta, solo esa mirada inconcebible de miedo absoluto.
Le dije:
—Después de que lo detuvieran por matar a Donald Willsson, te mudaste a este piso para poder vigilarla. ¿Por qué?
No dijo ni palabra. Tuve que ofrecer mi propia respuesta:
—Venganza. Culpaste a Dinah Brand de los problemas de tu hermano. Esperaste tu oportunidad. Llegó anteanoche. Te colaste en su casa, la encontraste borracha, la acuchillaste con el picahielo que encontraste allí.
No dijo nada. El sobresalto no había sido suficiente para ahuyentar aquella mirada inexpresiva de su rostro asustado. Continué:
—Te ayudó Dawn, lo planeó todo. Quería las cartas de Elihu Willsson. ¿Quién fue el hombre al que envió a por ellas, el hombre que cometió el asesinato? ¿Quién fue?
No llegué a ninguna parte. No hubo cambio alguno en su expresión, o ausencia de expresión. Ni una sola palabra. Sentí deseos de darle unos azotes. Proseguí:
—Ya te he dado la oportunidad de hablar. Estoy dispuesto a oír tu versión. Pero haz lo que quieras.
Hizo lo que quería: seguir callada. Me di por vencido. Me daba miedo, me daba miedo que hiciera alguna locura mayor que guardar silencio si seguía acosándola. Me fui del piso sin tener la seguridad de que hubiera entendido una sola palabra de lo que había dicho.
En la esquina le dije a Dick Foley:
—Ahí hay una chica, Helen Albury, dieciocho años, un metro sesenta y cinco, delgada, no debe de pesar más de cincuenta kilos, si llega, con los ojos juntos, color avellana, piel amarillenta, el pelo castaño y corto, liso, ahora lleva un traje gris. Síguela. Si te da problemas, enciérrala. Ten cuidado, está loca de atar.
Me fui camino del garito de Peak Murry para buscar a Reno y ver qué quería. A media manzana de mi destino me metí en el portal de un edificio de oficinas para analizar la situación.
Había un furgón de la policía aparcado delante de los billares de Murry. Se llevaban a unos hombres, a empujones y a rastras, de la sala de billar al furgón. Los que se encargaban de llevarlos, empujarlos y arrastrarlos no tenían aspecto de policías comunes y corrientes. Eran, supuse, la pandilla de Pete el Finlandés, ahora convertidos en agentes especiales. Por lo visto, Pete, con ayuda de McGraw, estaba cumpliendo su amenaza de darles al Susurro y Reno tanta guerra como quisieran.
Mientras observaba, llegó una ambulancia, la cargaron de heridos y se fue. Estaba muy lejos para reconocer a nadie, con vida o ya cadáver. Cuando me pareció que había pasado lo más intenso del revuelo, rodeé un par de manzanas y regresé al hotel.
Mickey Linehan se encontraba allí con información sobre el señor Charles Proctor Dawn.
—Creo que es el tipo que dio pie al chiste ese de «¿Es un abogado criminalista?». «Sí, pero sin el “ista”». Ese chico que enchironaste, Albury, algún pariente suyo contrató a ese pavo, Dawn, para que lo defendiera. Albury no quiso reunirse con él cuando Dawn fue a verlo. Ese picapleitos de nombre triple casi acabó en el trullo el año pasado, por chantaje, algo relacionado con un pastor llamado Hill, pero consiguió librarse. Tenía unas propiedades en Libert Street, dondequiera que esté. ¿Quieres que siga husmeando?
—Con eso tengo suficiente. Nos quedaremos aquí hasta que tengamos noticias de Dick.
Mickey, que nunca ha sido de esos que necesitan correr por ahí para que siga circulándoles la sangre, bostezó y dijo que a él ya le iba bien, y me preguntó si era consciente de que nos estábamos haciendo famosos a escala nacional.
Le pregunté a qué se refería.
—Acabo de toparme con Tommy Robbins —dijo—. Consolidated Press lo ha enviado para cubrir los acontecimientos. Dice que otras asociaciones de prensa y un par de periódicos de la gran ciudad van a enviar corresponsales especiales y ya están dando una cobertura importante a nuestros apuros.
Estaba dejando constancia de una de mis quejas preferidas —que los periódicos no servían más que para embrollar las cosas de manera que nadie pudiera desembrollarlas— cuando oí que un botones recitaba mi nombre. A cambio de cinco centavos me dijo que tenía una llamada.
Dick Foley:
—Salió enseguida. Al 310 de Green Street. Lleno de pasma. Un picapleitos, Dawn, asesinado. La policía se la ha llevado a comisaría.
—¿Continúa ahí?
—Sí, en el despacho del jefe.
—Sigue con ello y ponme al tanto enseguida de cualquier cosa que averigües.
Volví con Mickey Linehan y le di la llave de mi habitación e instrucciones:
—Quédate en mi habitación. Acepta cualquier recado que me envíen y pásamelo. Estoy en el Shannon, a la vuelta de la esquina, registrado con el nombre de J. W. Clark. Díselo a Dick y a nadie más.
Mickey preguntó: «¿Qué demonios...?». No obtuvo respuesta y arrastró su desgarbada corpulencia hacia los ascensores.