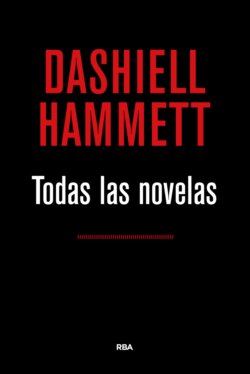Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
25 WHISKEYTOWN
ОглавлениеA la una y media Reno, que acababa de recibir una llamada de teléfono, se volvió para decirme:
—Vamos a dar un garbeo.
Se fue al piso de arriba. Al bajar llevaba una maleta negra. Para entonces la mayoría de los hombres se habían ido por la puerta de la cocina.
Reno me dio la maleta negra y me dijo:
—No la menees demasiado.
Pesaba bastante.
Los siete que quedábamos en la casa salimos por la puerta principal y nos montamos en un turismo con cortinillas que O’Marra acababa de acercar al bordillo. Reno se sentó al lado de O’Marra. Yo quedé embutido entre dos tipos en el asiento de atrás, con la maleta apretada entre las piernas.
Otro coche salió de la primera bocacalle y se colocó delante de nosotros. Un tercer vehículo vino detrás. Íbamos a una velocidad media de unos sesenta y cinco kilómetros por hora, lo bastante rápido para llegar a alguna parte, aunque no tanto como para llamar la atención más de la cuenta.
Casi habíamos llegado cuando empezaron los problemas.
La refriega comenzó en una manzana de casas de una sola planta en plan cabañas, hacia el extremo sur de la ciudad.
Un tipo asomó la cabeza por una puerta, se llevó los dedos a la boca y lanzó un silbido estridente.
Alguien lo abatió desde el coche que iba detrás.
En la esquina siguiente nos encontramos con una andanada de balas de pistola.
Reno se volvió para decirme:
—Si revientan la maleta, vamos a saltar todos por los aires. Ábrela. Tenemos que trabajar a toda prisa en cuanto lleguemos.
Acababa de abrir los cierres cuando el coche se detuvo junto a la acera delante de un lóbrego edificio de ladrillo de tres pisos.
Me vi avasallado por un montón de hombres que abrieron la maleta y se sirvieron de su contenido: bombas hechas con trozos cortos de tubería de unos cinco centímetros de grosor, protegidas con serrín dentro de la maleta. Las balas arrancaban a mordiscos pedazos de las cortinillas del coche.
Reno se volvió para coger una bomba, salió a la acera de un salto, hizo caso omiso de la veta de sangre que de pronto apareció en mitad de su mejilla izquierda y lanzó el trozo relleno de tubería contra la puerta del edificio de ladrillo.
A una cortina de llamas le siguió un estruendo ensordecedor. Nos llovieron fragmentos de toda clase mientras intentábamos evitar que la onda expansiva diera con nosotros en el suelo. Luego vimos que no había puerta alguna que impidiese la entrada al edificio de ladrillo rojo.
Un hombre se precipitó hacia delante y lanzó por encima de la cabeza un trozo de tubería que entró por el hueco de la puerta y desató el infierno. Las persianas se desprendieron de las ventanas de la planta baja, seguidas de una descarga de fuego y vidrio.
El coche que había venido detrás estaba parado a poca distancia de nosotros, enzarzado en un tiroteo con el vecindario. El coche que nos precedía se había metido por una bocacalle. Entre las explosiones de nuestro cargamento, los disparos en la trasera del edificio de ladrillo rojo nos dieron a entender que el coche que iba de avanzadilla estaba cubriendo la puerta de atrás.
O’Marra, en mitad de la calle, se echó hacia atrás cuanto pudo para coger impulso y lanzó una bomba a la azotea del edificio de ladrillo. No estalló. O’Marra levantó un pie en el aire, se aferró el cuello con las manos y cayó de espaldas con todo su peso.
Otro de los nuestros cayó abatido por las balas que nos disparaban desde un edificio de madera al lado del de ladrillo.
Reno maldijo sin perder su impasibilidad y ordenó:
—Quémalos, Gordo.
El Gordo echó un escupitajo a una bomba, rodeó a la carrera nuestro coche y la lanzó por encima de la cabeza.
Nos levantamos de la acera, esquivamos lo que volaba por los aires y vimos que la casa de madera estaba hecha polvo; las llamas ascendían por sus esquinas destrozadas.
—¿Queda alguna? —preguntó Reno mientras mirábamos en torno, disfrutando de la novedad de que no nos disparara nadie.
—Esta es la última —dijo el Gordo, que le tendió una bomba.
El fuego danzaba tras las ventanas del último piso de la casa de ladrillo. Reno la miró, le cogió la bomba al Gordo y dijo:
—Apartaos. Seguro que ahora salen.
Nos alejamos de la fachada de la casa.
Una voz gritó desde el interior:
—¡Reno!
Reno se puso a la sombra de nuestro coche antes de contestar:
—¿Qué?
—Estamos acabados —gritó una voz profunda—. Vamos a salir. No disparéis.
Reno preguntó:
—¿Nosotros, quiénes?
—Soy Pete —dijo la voz profunda—. Quedamos cuatro.
—Sal tú primero —le ordenó Reno—, con las pezuñas sobre la cabeza. Los otros que salgan de uno en uno, también con las manos en alto, detrás de ti. Y con medio minuto de diferencia entre uno y otro como mínimo. Venga.
Esperamos un momento y entonces apareció Pete el Finlandés en el hueco de la puerta dinamitada, cogiéndose con las manos la coronilla calva. A la luz del incendio en la casa de al lado vimos que tenía cortes en la cara y la ropa casi hecha jirones.
Pasando por encima de los escombros, el contrabandista bajó lentamente los peldaños de baldosa hasta la acera.
Reno le dijo que era un asqueroso meapilas y le descerrajó cuatro tiros en la cara y el cuerpo.
Pete se desplomó. Un hombre a mi espalda dejó escapar una risotada.
Reno lanzó la bomba restante por el hueco de la puerta.
Nos subimos al coche a toda prisa. Reno se puso al volante. El motor no arrancaba. Lo habían alcanzado las balas.
Reno empezó a dar bocinazos mientras los demás salíamos en tromba.
El automóvil que se había detenido en la esquina vino a buscarnos. Mientras lo esperaba, paseé la mirada arriba y abajo por la calle iluminada por el resplandor de dos edificios incendiados. Había alguna que otra cara asomada a la ventana, pero los que estaban en la calle, aparte de nosotros, habían tenido buen cuidado de ponerse a cubierto. Sonaron las sirenas de los camiones de bomberos, no muy lejos.
El otro carro aminoró la velocidad para que nos montáramos. Ya estaba lleno. Nos amontonamos unos encima de otros y los que no cabían se colocaron como mejor pudieron en los estribos.
Dimos una sacudida al pasar por encima de las piernas del fallecido Hank O’Marra y nos fuimos camino de casa. Cubrimos la primera manzana del trayecto con cierta seguridad, aunque sin mucha comodidad. Después ya no disfrutamos de la una ni de la otra.
Una limusina apareció por una bocacalle más adelante, avanzó media manzana en dirección a nosotros, se colocó a nuestra altura y se detuvo. Por una ventanilla lateral, disparos.
Otro coche rodeó la limusina y cargó contra nosotros. Del interior, disparos.
Hicimos todo lo que pudimos, pero estábamos tan puñeteramente amalgamados que nos resultó imposible plantarles cara como era debido. No se puede apuntar como es debido con un tipo en el regazo, otro cogido de tu hombro y un tercero disparando a un par de centímetros escasos de tu oído.
Nuestro tercer coche, el que había ido por la trasera del edificio, se acercó y nos echó un cable. Pero para entonces ya se habían sumado al bando contrario otros dos. Al parecer, el asalto a la trena de la banda de Thaler había terminado, de una manera u otra, y el ejército de Pete, enviado a prestar ayuda allí, había regresado a tiempo para fastidiarnos la huida. Nos habíamos metido en un buen lío.
Me incliné hacia una pistola candente y le grité a Reno al oído:
—Hay que largarse de aquí. Es mejor que los que sobramos nos bajemos y peleemos en la calle.
Le pareció buena idea y dio las órdenes:
—Venga, unos cuantos fuera, y a disparar desde las aceras.
Yo fui el primero en bajar, con la mirada puesta en la entrada de un oscuro callejón.
El Gordo me siguió. Una vez en mi refugio, me volví y le dije con un gruñido:
—No me agobies. Búscate tu propio escondrijo. La entrada a ese sótano parece buen sitio.
Consintió y se alejó al trote, y lo tumbaron de un tiro al tercer paso.
Exploré mi callejón. No medía más de siete metros e iba a morir contra una verja de madera con candado en la puerta.
Me serví de un cubo de basura para saltar la verja e ir a parar a un patio empedrado con ladrillo. La valla lateral de ese patio me llevó a otro, y de allí pasé a otro más, donde un foxterrier me montó un escándalo de mil diablos.
Aparté al chucho de una patada, alcancé la verja opuesta, me desenmarañé de un tendedero, crucé dos patios más, me gritaron desde una ventana, me lanzaron una botella, y fui a parar a una callejuela adoquinada.
El tiroteo había quedado atrás, pero no muy lejos. Hice todo lo posible por ponerle remedio. Debí de recorrer tantas calles como en mis sueños la noche que fue asesinada Dinah.
Mi reloj marcaba las tres y media de la madrugada cuando lo miré en las escaleras de entrada a la casa de Elihu Willsson.