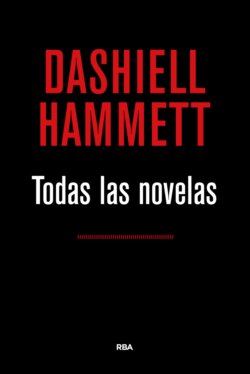Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
27 ALMACENES
ОглавлениеSeguimos calle adelante, lanzando miradas de aquí para allá, a la búsqueda de edificios que parecieran almacenes abandonados. A estas alturas ya había suficiente luz para ver bien.
Poco después me fijé en un enorme edificio achaparrado de color rojo herrumbroso en mitad de un solar cubierto de malas hierbas. Tanto el solar como el edificio tenían todo el aspecto de estar abandonados. Parecía un candidato probable.
—Para en la esquina siguiente —dije—. Me parece que ese es el antro. Quédate en el carro mientras echo un vistazo.
Recorrí dos innecesarias manzanas para entrar en el solar por la trasera del edificio. Crucé el terreno con cuidado, no a hurtadillas, pero sin hacer ningún ruido que pudiera evitar.
Probé la puerta de atrás con cautela. Estaba cerrada, claro. Me acerqué a una ventana, traté de mirar dentro pero me fue imposible debido a la penumbra y la mugre, traté de abrir la ventana y no lo conseguí.
Lo intenté con la siguiente ventana y tuve la misma suerte. Doblé la esquina del edificio y fui probando conforme avanzaba por la fachada norte. La primera ventana pudo conmigo. La segunda cedió lentamente a mis esfuerzos, y no hice demasiado ruido.
Por dentro, el bastidor de la ventana estaba cubierto de arriba abajo con maderas clavadas. Desde donde me encontraba se veían recias y sólidas.
Las maldije y luego recordé esperanzado que la ventana no había hecho mucho ruido al subirla. Me encaramé al alféizar, apoyé una mano en las tablas y empujé suavemente.
Cedieron.
Hice más fuerza con la mano. Las tablas del lado izquierdo se desplazaron y dejaron a la vista una hilera de lustrosas puntas de clavo.
Las empujé un poco más, miré hacia el interior y no vi más que oscuridad; no oí nada.
Con el arma en el puño derecho, pasé por encima del alféizar y me dejé caer dentro del edificio. Otro paso hacia la izquierda me apartó de la luz grisácea que entraba por la ventana.
Me pasé la pistola a la mano izquierda y usé la derecha para volver a encajar las tablas en el bastidor.
Permanecer un minuto aguzando el oído con la respiración contenida no arrojó ningún resultado. Con el brazo de la pistola pegado al cuerpo, empecé a explorar el edificio. Mis pies no encontraron nada salvo el suelo conforme iba avanzando centímetro a centímetro. Mi mano izquierda, con la que iba tanteando, no notó nada hasta que tocó una pared rugosa. Por lo visto había cruzado un espacio vacío.
Me desplacé siguiendo la pared en busca de una puerta. Media docena de raquíticos pasos me llevaron hasta una. Pegué la oreja y no oí nada.
Encontré el tirador, lo giré con suavidad y abrí la puerta con cautela.
Algo emitió un susurro.
Hice cuatro cosas al mismo tiempo: solté el tirador, di un salto, apreté el gatillo y recibí en el brazo izquierdo un golpe propinado por algo duro y pesado como una lápida.
El destello de mi arma no me permitió ver nada. No lo permite nunca, aunque es fácil pensar que uno ha visto algo. Sin saber qué otra cosa hacer, disparé de nuevo, y luego otra vez.
La voz de un viejo rogó:
—No hagas eso, socio. No tienes por qué hacer eso.
—Enciende una luz —le dije.
Una cerilla chisporroteó en el suelo, se encendió e iluminó con una trémula luz amarillenta una cara maltrecha. Era un rostro viejo, de esos inútiles y sin carácter que casan bien con un banco en el parque. Estaba sentado en el suelo con las piernas fibrosas muy separadas. No parecía estar herido en ninguna parte. A su lado tenía una pata de mesa.
—Levanta y enciende una luz —le ordené—, y sigue quemando cerillas hasta que esté encendida.
Prendió otra cerilla, la cobijó con cuidado entre las manos mientras se levantaba, cruzó la habitación y encendió una vela en una mesa con tres patas.
Lo seguí sin dejar que se alejara mucho. Tenía el brazo izquierdo entumecido; de otra manera, lo habría sujetado para no correr peligro.
—¿Qué haces aquí? —le pregunté una vez encendida la vela.
No me hizo falta que respondiera. Un extremo de la habitación estaba lleno de cajas de madera apiladas de seis en seis, con la etiqueta «Jarabe de arce Perfection».
Mientras el viejo ponía a Dios por testigo de que no sabía nada al respecto, que lo único que sabía era que un tipo llamado Yates lo había contratado un par de días atrás como vigilante nocturno, y que si había algo ilegal en el asunto él era inocente a no poder más, retiré la tapa de una caja.
Las botellas que había dentro llevaban etiquetas de Canadian Club que parecían impresas con una estampilla de goma.
Dejé las cajas y, con el viejo abriendo camino con la vela, registré el edificio. Tal como esperaba, no encontré ningún indicio de que fuese el almacén que había ocupado el Susurro.
Para cuando volvimos a la habitación donde estaba el alcohol, ya tenía el brazo izquierdo lo bastante recuperado para levantar una botella. Me la metí en el bolsillo y aconsejé al viejo:
—Más te vale largarte de aquí. Te contrataron para ocupar el puesto de unos hombres que Pete el Finlandés ha convertido en agentes especiales. Pero ahora Pete está muerto y su tinglado se ha ido al cuerno.
Cuando salí por la ventana el viejo estaba plantado delante de las cajas, mirándolas con codicia mientras contaba con los dedos.
—¿Qué tal? —me preguntó Mickey cuando regresé a su lado en el cupé.
Saqué la botella, que era de cualquier cosa menos Canadian Club, la descorché, se la pasé y luego me eché un lingotazo al coleto.
—¿Y bien? —volvió a preguntarme.
—Vamos a ver si encontramos el viejo almacén de la Redman —dije.
—Algún día vas a buscarte la ruina por hablar demasiado —señaló, y puso en marcha el coche.
Tres manzanas calle arriba vimos un letrero descolorido: REDMAN COMPANY. El edificio debajo del letrero era largo, bajo y estrecho, con tejado de hierro ondulado y pocas ventanas.
—Vamos a dejar el coche a la vuelta de la esquina —dije—. Esta vez vas a entrar conmigo. En la última salida no me lo he pasado muy bien que digamos.
Cuando nos apeamos del cupé, una callejuela algo más adelante nos brindó un sendero hasta la trasera del almacén. La tomamos.
Había alguna que otra persona deambulando por las calles, pero aún era muy temprano para que las fábricas que ocupaban la mayor parte de esa zona de la ciudad cobrasen vida.
En la parte de atrás de nuestro edificio encontramos algo interesante. La puerta trasera estaba cerrada. La pared y el borde del bastidor, junto a la cerradura, tenían algunas marcas recientes. Alguien había estado afanándose con la palanqueta.
Mickey probó a abrir la puerta. No estaba echada la llave. De quince en quince centímetros, con pausas, fue abriéndola lo suficiente para que pasásemos.
Nada más colarnos oímos una voz. No entendíamos lo que decía. Solo alcanzábamos a oír el tenue rumor de la voz de un hombre lejano, con una cierta entonación pendenciera.
Mickey señaló con el pulgar la marca que había dejado la palanqueta y dijo:
—No ha sido cosa de polis.
Di dos pasos hacia el interior, apoyando todo mi peso en los tacones de goma. Mickey me siguió tan de cerca que noté su aliento en la nuca.
Ted Wright me había dicho que el escondrijo del Susurro estaba al fondo, en el piso superior. El retumbo de la voz lejana podía proceder de allí.
Volví la cara hacia Mickey y le pregunté:
—¿Linterna?
Me la puso en la mano izquierda. Llevaba la pistola en la derecha. Seguimos avanzando a hurtadillas.
La puerta, que seguía entreabierta un palmo, dejaba entrar la luz suficiente para mostrarnos el camino por ese espacio hasta un umbral sin puerta. Al otro lado del hueco solo se veía oscuridad.
Dirigí el haz de luz hacia la negrura, di con una puerta, apagué la linterna y seguí adelante. El siguiente chorro de luz nos permitió ver un tramo de escaleras que subían.
Fuimos peldaños arriba como si temiéramos que se rompieran bajo nuestros pies.
El rumor de la voz había callado. Había algo diferente en el aire. No hubiera sabido decir qué. Tal vez una voz tan tenue que no se oía, si es que eso tiene algún sentido.
Había contado nueve escalones cuando una voz habló con toda claridad por encima de nuestras cabezas. Dijo:
—Yo maté a esa zorra, claro.
Un arma dijo algo, lo mismo cuatro veces, bramando como un rifle del calibre 16 bajo el tejado de hierro.
La primera voz dijo:
—De acuerdo.
Para entonces Mickey y yo habíamos dejado atrás el resto de las escaleras, habíamos quitado de en medio una puerta e intentábamos arrancar las manos de Reno Starkey del cuello del Susurro.
Fue un trabajo tan duro como inútil. El Susurro estaba muerto.
Reno me reconoció y dejó caer las manos a los costados.
Tenía la mirada tan apagada y la cara de caballo tan inexpresiva como siempre.
Mickey arrastró al fullero muerto hasta el catre en un extremo de la habitación y lo tendió allí.
El cuarto, que al parecer había sido un despacho, tenía dos ventanas. La luz que entraba por ellas me permitió ver un cadáver debajo del catre: Dan Rolff. En mitad del suelo había un Colt automático reglamentario.
Reno encorvó los hombros, oscilante.
—¿Estás herido? —le pregunté.
—Me ha metido los cuatro —dijo con voz tranquila, y se inclinó para llevarse los antebrazos al vientre.
—Vete a por un médico —le indiqué a Mickey.
—No serviría de nada —dijo Reno—. Tengo el estómago hecho un colador.
Acerqué una silla plegable y le hice tomar asiento para que se inclinara y se sujetase el vientre. Mickey echó a correr escaleras abajo.
—¿Sabías que ese no la había palmado? —me preguntó Reno.
—No. Te lo dije tal como me lo contó Ted Wright.
—Ted se marchó muy pronto —dijo—. Me olía algo así y he venido para asegurarme. Me ha pillado del todo; se ha hecho el muerto hasta que me tenía a tiro. —Miró con ojos sin vida el cadáver del Susurro—. Buena treta, maldito sea. Estaba ya muerto, pero no se dio por vencido, se vendó y se tumbó aquí a esperar, él solo. —Sonrió, la única sonrisa que le había visto ofrecer—. Pero ahora es un despojo, y sin apenas carne en los huesos.
Su voz sonaba cada vez más espesa. Se había formado debajo del borde del asiento un charquito rojo. Me daba miedo tocarlo. Solo la presión de sus brazos y la postura inclinada hacia delante evitaban que se viniera abajo.
Se quedó mirando el charco y preguntó:
—¿Cómo demonios dedujiste que no te la habías cargado tú?
—Tuve que aferrarme a la esperanza de no haber sido yo, hasta ahora —dije—. Pensaba que podías haber sido tú, pero no estaba seguro. Esa noche estaba colocado hasta las cejas, y tuve un montón de sueños, con campanas que tañían y voces que me llamaban y cantidad de cosas así. Pensé que igual no eran sueños propiamente dichos sino pesadillas provocadas por el láudano en combinación con lo que estaba ocurriendo a mi alrededor.
»Cuando desperté, las luces estaban apagadas. No creí que la hubiera matado y después hubiese apagado la luz y hubiese vuelto para aferrarme al picahielo. Pero podía haber ocurrido algo distinto. Tú sabías que había estado allí esa noche. Me procuraste una coartada sin dudarlo. Eso me dio que pensar. Dawn intentó chantajearme después de oír la historia de Helen Albury. La policía, después de oír la versión de Helen, nos relacionó a ti, al Susurro, a Rolff y mí. Encontré a Dawn muerto después de ver a O’Marra a media manzana de allí. Todo indicaba que el picapleitos había intentado chantajearte. Eso y el que la pasma nos relacionase me hizo pensar que la policía tenía tantas pistas que apuntaban contra vosotros como contra mí. Lo que tenían en mi contra era que Helen Albury me había visto entrar o salir o las dos cosas esa noche. Cabía suponer que tenían las mismas pistas contra todos vosotros. Había razones para descartar al Susurro y a Rolff. Eso nos dejaba a ti y a mí. Pero lo que me tenía perplejo era por qué la mataste.
—No me extraña —dijo, mirando cómo se ensanchaba el charco rojo en el suelo—. Fue culpa de ella. Me llama, me dice que el Susurro va a ir a verla, y dice que si llego primero puedo tenderle una emboscada. Yo, encantado con la idea. Voy allí, le espero, pero él no aparece.
Se interrumpió, fingiendo interés en la forma que estaba adoptando el charco rojo. Yo sabía que lo había hecho parar el dolor, pero también que continuaría hablando en cuanto lo tuviera bajo control. Tenía intención de morir tal como había vivido, dentro del mismo duro caparazón. Tal vez hablar fuese una tortura, pero no iba a detenerse por ello, no mientras hubiera alguien para verlo. Era Reno Starkey, capaz de encajar todo lo que le endosara el mundo sin parpadear, y seguiría con su personaje hasta el final.
—Me harté de esperar —siguió, transcurrido un momento—. Llamo a la puerta y le pregunto qué ocurre. Me hace pasar y me dice que allí no hay nadie. Lo dudo, pero me jura que está sola, y vamos a la cocina. Conociéndola, empiezo a pensar que igual soy yo el que se está metiendo en una emboscada, y no el Susurro.
Volvió Mickey y nos dijo que había llamado a una ambulancia.
Reno aprovechó la interrupción para reposar la voz y luego continuó con su relato:
—Después averigüé que el Susurro sí la había telefoneado para decirle que iría, y llegó antes que yo. Tú estabas tan colocado que habías perdido el sentido. A ella le dio miedo dejarle pasar, así que el Susurro se largó. Eso no me lo cuenta por miedo a que la deje allí. Tú estás ciego perdido y quiere que alguien la proteja si vuelve el Susurro. En esos momentos yo no tengo ni idea de eso. Me da el pálpito de que me he metido en una trampa, conociéndola. Se me ocurre cogerla y zarandearla un poco para que me cuente la verdad. Lo intento, y ella coge el picahielo y grita. Al ponerse a berrear, oigo los pasos de un hombre a la puerta. Ya ha saltado la trampa, pienso yo.
Hablaba más despacio, se tomaba más tiempo y molestias en pronunciar cada palabra con calma y deliberación a medida que hablar le resultaba cada vez más difícil. La voz le sonaba turbia, pero si se daba cuenta, fingía que no era así.
—No quiero ser el único que salga mal parado. Le arranco el picahielo de la mano y se lo clavo. Tú vienes al galope, ciego a no poder más, y arremetes contra el mundo entero con los ojos cerrados. Ella se cae encima de ti. Te desplomas y ruedas por el suelo hasta que tu mano se topa con el mango del picahielo. Aferrado a la herramienta te quedas dormido, tan tranquilo como ella. Entonces me doy cuenta de lo que he hecho. Pero ¡qué demonios! Ella la ha palmado. No se puede hacer nada. Apago la luz y me voy a casa. Cuando tú...
El personal de la ambulancia, con aspecto cansado —Poisonville les daba trabajo más que de sobra—, trajo una camilla a la habitación, lo que puso fin a la historia de Reno. Me alegré de que así fuera. Ya tenía toda la información que quería, y estar allí plantado escuchándolo y viéndolo hablar hasta morirse no era agradable.
Llevé a Mickey a un rincón y le susurré al oído:
—A partir de ahora el trabajo es tuyo. Voy a darme el piro. No debería tener problemas, pero conozco Poisonville demasiado bien para fiarme. Me llevaré tu coche a alguna estación desde la que pueda coger un tren a Ogden. Allí me alojaré en el Hotel Roosevelt, bajo el nombre de P. F. King. Sigue con el trabajo y hazme saber cuándo es conveniente que recupere mi propio nombre, o que me largue a Honduras.
Pasé la mayor parte de la semana en Ogden, intentando apañar mis informes de manera que no diera la impresión de que había quebrantado tantas normativas de la agencia, leyes estatales y huesos humanos.
Mickey llegó la sexta noche.
Me contó que Reno estaba muerto, que, oficialmente, yo ya no era un criminal, que buena parte del botín del atraco al First National Bank se había recuperado, que MacSwain había confesado el asesinato de Tim Noonan y que Personville, bajo la ley marcial, se estaba convirtiendo en un lecho de rosas fragante y sin espinas.
Mickey y yo nos volvimos a San Francisco.
Para el caso, podría haberme ahorrado el trabajo y el sudor invertidos en intentar que mis informes resultaran inocuos. No le dieron el pego al Viejo. Me montó una bronca de mil diablos.